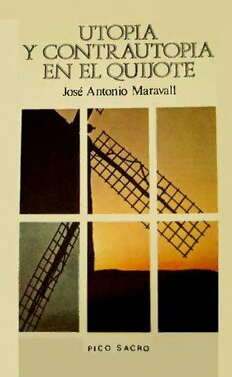Table Of ContentJosé Antonio Maravall
PICO SACRO
José Antonio M aravall
utopia y co n trau to pía
EN EL QUIJOTE
VISOR LIBROS
» i it i i o T i: c a c »: R v a n t i n λ
JOSÉ ANTONIO MARAVALL
UTOPÍA Y CONTRAUTOPÍA
EN EL QUIJOTE
VISOR LIBROS
Colección Biblioteca Cervantina, n.
Cubierta: John Gilbert, Don Quijote y Sancho Panza, 1858
Victoria and Albert Museum, Londres
© Herederos de José A. Maravall
© VISOR-LIBROS
Isaac Peral, 18
28005 Madrid
ISBN: 84-7522-793-7
Depósito legal: M. 10.662-2006
Impreso en: Top Printer Plus
Al profesor Marcel Bataillon,
maestro ejemplar en la investigación
histórica y generoso en la amistad.
PRÓLOGO
Cuando hace algunos años se celebró el centenario de Carlos V, la
Universidad de Granada publicó un nutrido volumen de estudios
dedicados a la figura del emperador y su mundo, entre los cuales se
incluía uno mío en el que me ocupaba de algunas manifestaciones
de pensamiento utópico entre los más próximos colaboradores espa
ñoles de aquél. Uno de los personajes a considerar en tal línea de
pensamiento social-político era, a mi modo de ver, Antonio de Gue
vara. Ese volumen apareció en el mismo año del centenario, 19581,
y después de esa fecha yo seguí algún tiempo más el trabajo sobre el
trasfondo ideológico del reinado de Carlos de Austria, hasta dar, en
I960, mi libro Carlos V y el pensamiento político del Renacimiento. Al
reconsiderar, entre esas dos fechas, la obra de Guevara, como «visión
utópica del Imperio», interpretándola en tanto que fórmula de «los
tópicos del Humanismo como programa imperial», caí en la cuenta
del parentesco y de la diferencia con la construcción de pensamien
to que sobre la sociedad política subyace en el Quijote. Por esa razón,
al insertar en mi libro, como un capítulo del mismo -según había
sido concebido desde su origen-, mi trabajo publicado por la Uni
versidad de Granada, al final de la parte dedicada à exponer la con
cepción política del obispo de Mondoñedo, añadí estas líneas: «El
pensamiento de Guevara, tal como lo hemos expuesto, no racional y
sistemáticamente formulado, porque no es susceptible de expresar
se en conceptos dotados de claridad y precisión, sino en su conjun
to de ilusiones difusas y de creencias tópicas, siguió influyendo en
1 Carlos V, 1500-1558, Granada, 1958.
9
nuestro siglo XVI. Las Casas es un típico representante de una ideo
logía semejante2. Y a ella corresponde el contenido utópico que se
encuentra en el Quijote, tal como lo pusimos de relieve hace años en
un intento de explicación total de su sentido político. Creo advertir
ahora que el Quijote no es propiamente una utopía, sino que ésta se
halla desarrollada a lo largo del relato, para descrédito de los que a
ella se aferraban. De esa manera, el Quijote, verdadero anti-Guevara,
no sólo literariamente niega las «elegancias» guevaristas que un
López de Úbeda elogiaba, sino que representa un enérgico antídoto
contra el utopismo difuso y adormecedor de nuestro siglo XVI. Con
razón decía Vossler que «las extravagancias causadas por la literatu
ra utópica en la actitud política, militar y económica de España
merecerían un estudio especial». Contra esas extravagancias presen
tó Cervantes su pseudoutopía quijotesca»3. Quiero precisar más
ahora: presentó su obra como una contrautopía, escrita a fin de opo
nerse a la falsificación de utopía que representaba el propio don
Quijote.
Hago referencia, en los párrafos anteriores, a otro libro mío
publicado mucho antes, en el que intenté una interpretación políti
ca del Quijote, desplegada no sobre alguno de sus episodios, sino
sobre su conjunto4. Allí aparecía ya citado reiteradamente el obispo
Guevara, poniéndolo en relación con la visión que Cervantes propo
nía y, si bien en algún momento se insinuaba ya el apartamiento iró
nico que el autor del Quijote revela respecto al mundo social de su
criatura literaria, lo que llegué a opinar poco después de aparecido
ese mismo libro —como las palabras escritas en I960 decían-, fue
que resultaba necesario acentuar esa manera de estar construido el
Quijote, según la cual, después de levantarse ante el lector las líneas
de una utopía, se le da la vuelta al conjunto para poner de relieve la
ineficacia, la imposibilidad de la misma. Comentando este libro
mío, junto con otras publicaciones sobre el Quijote que vieron la luz
en esa ocasión conmemorativa, M. Bataillon advertía que mi expo
sición integraba dos planos de utopía: la utopía quijotesca del viejo
ideal de la caballería contra el Estado moderno con sus ejércitos dis
ciplinados y sus armas de fuego, y la utopía del buen sentido en el
2 Véase ahora mi estudio «Utopía y primitivismo en el pensamiento de Las Casas», Revista de Occi
dente, diciembre 1974, pp. 310-388.
3 Carlos V y el pensamiento político del Renacimiento. Madrid, I960, p. 205.
4 El humanismo de las amas en Don Quijote, Madrid, 1948.
10
poder, encarnada por Sancho Panza, si bien añadía que tal vez era
ésta una fórmula demasiado simplista para resumir mi obra5. En
realidad, ésa era la sustancia de mi obra, sin más que insistir en que
ambos planos aparecían articulados hasta el punto de sostenerse que
el objetivo de la primera empresa enunciada no era otro que el de
hacer posible el paso a la segunda.
Ahora sigo creyendo que en ese juego de una doble construcción
utópica está basado todo el desarrollo de la primera gran novela del
mundo moderno, y así se mantiene en las páginas que siguen, hasta
el punto de que he añadido muchos datos nuevos que refuerzan en
ese aspecto nuestra interpretación. Pero ahora creo también, por otra
parte, que en la primera redacción de este presente libro tendí dema
siado a aproximar la línea de la mentalidad quijotesca al propio pen
samiento del autor, a pesar de alguna referencia en contrario. Pien
so que no solamente hay que distinguir ambas cosas, sino que hay
que acentuar la distancia entre ellas. De esta manera, llego a afirmar,
en esta nueva redacción, que Cervantes escribe para levantar una
cortapisa a la amenazadora difusión de un tipo de pensamiento que
había perdido la energía reformadora que le era propia, viniendo a
quedar como un refugio de escape hacia el que tendía todo un sector
de la sociedad española.
La primera edición de este libro llevaba un prólogo del gran
maestro don Ramón Menéndez Pidal. Sabido es que él sostuvo
siempre la fidelidad de Cervantes al mundo del Romancero. Y aun
que nuestra interpretación iba por otros caminos, no era por com
pleto incompatible con tal tesis y hasta en algún punto se aproxi
maba a ella. En esta edición he suprimido ese prólogo, ya que no
me es posible, desgraciadamente, obtener su conformidad para abrir
con su nombre un libro en el que se subraya el propósito cervanti
no de rechazar por irrazonable ese espíritu del romancero.
Finalmente, quiero señalar el hecho de haber cambiado el título
del libro, contra lo que ha sido siempre mi norma en las reediciones
de otras obras mías. Sigo pensando que la fórmula «humanismo de
las armas» enuncia de modo bastante ajustado un aspecto esencial
de mi interpretación, la que hace referencia a la transformación del
caballero. Frente a alguna incomprensión ridicula de esas palabras,
quiero recordar la nota que, al hablar de don Quijote como «predi-
5 «Publications cervantines récentes», en Bulletin Hispanique, LIII-2, 1951, p. 162.
11
cador de paz» -idea con la que plenamente coincido y que aparece
ampliamente desenvuelta, desde la primera edición, en el capítulo V
de mi libro—, mi admirado y sapientísimo amigo el profesor Batai
llon incluyó en su Erasmo y España, al publicar su traducción caste
llana, estas líneas6: «tal pacifismo no está reñido con lo que José
Antonio Maravall llama Humanismo de las armas en don Quijote
(Madrid, 1948), título feliz para caracterizar una corriente del siglo
XVI español de la que participó Cervantes». Más tarde, el profesor
Ulrich Ricken, de la Universidad de Halle, en su comunicación al
coloquio cervantino de 1966, organizado en Berlín-Este por el aca
démico W. Krauss, consideró perfectamente aceptable mi fórmula
del humanismo de las armas aplicada al Quijote1. Sin embargo, ahora
tan sólo mantengo esa expresión como título del capítulo IV, que
está dedicado a la figura del caballero; pero, estimando que eso no
es más que una parte de la obra, aunque sea una pieza esencial de su
construcción, he cambiado el título general del libro para adecuarlo
más al conjunto de la interpretación que en él he intentado montar;
por otra parte: para hacerlo también más congruente con el hori
zonte intelectual de nuestros días.
6 Erasmo y España, México, Ia ed., 1950; 2a ed., 1966 -que es por la que cito-, véase p. 794.
7 «Bemerkungen zum thema Las armas y las letras», publicado en Beitrage zitr Romanischen Philolo
gie, Berlín, 1967, p. 82.
12
CAPÍTULO PRIMERO
INTRODUCCIÓN
H erencia y modernidad. Utopía y contrautopía.
Ensayo de una interpretación global.
Cuando en el poema heroico que cantó los orígenes de Castilla
el conde Fernán González, seguido de su mesnada, se encuentra
con el cauce del Ebro, el viejo poema, con sentimiento elemental
y duro, llama al noble río «una agua muy fuerte e muy yrada».
Cuando siglos después un alma no menos encendida, aunque sea
anacrónicamente, en el heroísmo de las gestas medievales, se apro
xima al mismo caudal, es muy otra la impresión que recibe y otro
también el rico sentir que en ella despierta. «Llegaron don Qui
jote y Sancho al río Ebro -cuenta Cervantes-, y el verle fue de
gran gusto a don Quijote, porque contempló y miró en él la ame
nidad de sus riberas, la claridad de sus aguas, el sosiego de su
curso y la abundancia de sus líquidos cristales, cuya alegre vista
renovó en su memoria mil amorosos pensamientos» (V-291)1· El
conde castellano del poema y el personaje de la novela cervantina
son, cualquiera que resulte su referencia biográfica a individuos
1 Las citas del Quijote están hechas sobre la edición postuma de Rodríguez Marín, publicada con
ocasión del IV Centenario de Cervantes, Madrid, 1947-1948. Los números romanos remiten al
volumen; los arábigos, a la página.
13