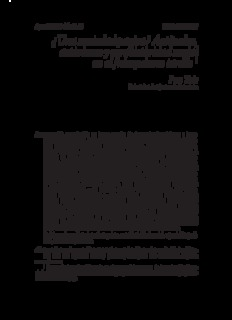Table Of ContentAyer 68/2007 (4): 31-57 ISSN: 1134-2277
¿Una sociedad pasiva? Actitudes,
activismo y conflictividad social
en el franquismo tardío 1
Pere Ysàs
Universitat Autónoma de Barcelona
Resumen: Ha constituido un lugar común de determinadas visiones e inter-
pretaciones sobre el denominado tardofranquismo que la sociedad espa-
ñola aceptó pasivamente el régimen dictatorial, definitivamente consoli-
dado y admitido internacionalmente a lo largo de la primera mitad de la
década de 1950, y que, disfrutando de los beneficios del desarrollo eco-
nómico, asistió casi como mera espectadora al cambio político materiali-
zado en la segunda mitad de los años setenta. Sin embargo, si examinamos
con una mínima atención la sociedad española desde el inicio de la déca-
da de 1960 hasta la segunda mitad de los setenta, encontramos ciertamen-
te una extendida pasividad política, pero coexistiendo con una notable
conflictividad social —en especial obrera y estudiantil y algo más tardía-
mente ciudadana o vecinal—, así como con frecuentes manifestaciones
críticas contra la dictadura, y con una oposición política con crecientes
apoyos a pesar de la presión disuasoria del formidable aparato represivo
franquista. Este artículo explica los fundamentos, las características y los
efectos de un conjunto de fenómenos que no solamente desmienten la
imagen de una sociedad pasiva, sino que tuvieron un papel muy relevante
en la vida sociopolítica de los últimos tres lustros de la dictadura.
Palabras clave:dictadura franquista, conflictividad social, oposición polí-
tica, actitudes políticas.
Abstract:Some views and interpretations on late Francoism coincide in affirm-
ing that the Spanish society passively accepted the dictatorial regime,
1 Este artículo se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación finan-
ciado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Cien-
cia HUM2006-06947.
Pere Ysàs ¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social
which was definitely consolidated and internationally accepted during the
early 1950s and which, thanks to the benefits of economic developement,
assisted to political change that materialised during the second half of the
70s almost as a mere spectator. However, by observing a little attentively
the Spanish society from the beginning of the 70s, we certainly find an
extended political passivity, though in coexistence with a remarkable social
unrest —specially coming from workers and students, and later on also
from neighbourhoods— as well as frequent critical demonstrations against
the dictatorship and a political opposition more and more supported
despite the deterrent pression exerced by the powerful Francoist repres-
sion system. In this paper the grounds, the features and the effects of a
group of events are explained, which had a very relevant role in the
sociopolitical life of the three last decades of the dictatorship.
Key words: Francoist dictatorship, social unrest, political opposition,
political attitudes.
Ha constituido un lugar común de determinados análisis e inter-
pretaciones sobre el denominado tardofranquismo que la sociedad
española aceptó pasivamente el régimen dictatorial, definitivamente
consolidado y admitido internacionalmente a lo largo de la primera
mitad de la década de los años cincuenta. Además, se añade habitual-
mente a partir de dicha formulación, la sociedad española, instalada
en la pasividad política y disfrutando de los beneficios del desarrollo
económico, asistió casi como mera espectadora al cambio político
materializado en la segunda mitad de los setenta. En concordancia
con lo anterior, las explicaciones sobre la transición de la dictadura a
la democracia que mayor difusión pública han tenido durante
muchos años han presentado el cambio político como obra funda-
mental cuando no exclusiva de los reformistas del régimen, a lo sumo
con el apoyo subordinado de los líderes de una oposición calificada
de débil y dividida2.
Sin embargo, si examinamos con una mínima atención la sociedad
española desde el inicio de la década de los años sesenta hasta la
segunda mitad de los setenta, encontramos una sociedad en la que
2 Esta tesis ha sido de nuevo defendida recientemente por PALOMARES, C.: Sobre-
vivir después de Franco. Evolución y triunfo del reformismo, 1964-1977,Madrid, Alian-
za Editorial, 2006. A las investigaciones que ya habían rechazado el carácter «otorga-
do» de la democracia española se suma el también reciente libro de SARTORIUS, N., y
SABIO, A.: El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España (noviembre
de 1975-junio de 1977),Madrid, Temas de Hoy, 2007.
32 Ayer 68/2007 (4): 31-57
Pere Ysàs ¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social
coexistió una extendida pasividad política con una notable conflicti-
vidad social, con frecuentes manifestaciones críticas hacia la dictadu-
ra, y con una oposición política con crecientes apoyos a pesar de la
presión disuasoria del formidable aparato represivo franquista. Este
artículo tiene como objetivo explicar los fundamentos, las caracterís-
ticas y los efectos de un conjunto de fenómenos que no solamente
desmienten la imagen de una sociedad pasiva, sino que tuvieron un
papel muy relevante en la vida sociopolítica de los últimos tres lustros
de la dictadura.
Cambios estructurales y actitudes políticas
Desde el inicio de la década de los años sesenta, la sociedad espa-
ñola vivió un acelerado proceso de cambios económicos, sociales y
culturales. En efecto, la liberalización económica, impulsada por el
gobierno formado en febrero de 1957, comportó la eliminación de los
principales obstáculos que habían impedido que la economía españo-
la participara del crecimiento intenso y sostenido que estaban experi-
mentando las economías europeas y la economía internacional. Así,
cancelada definitivamente la opción autárquica y limitado el abruma-
dor intervencionismo del Estado, las oportunidades ofrecidas por el
ciclo expansivo internacional permitieron que la economía española
creciera con intensidad hasta el primer impacto de la crisis en 1974, y
que se materializaran grandes cambios estructurales que, en síntesis,
comportaron la conversión de España en un país industrializado y
urbano, abandonando definitivamente su carácter agrario y rural.
El crecimiento y el cambio estructural de la economía española
modificaron obviamente la estructura social, con una acusada dismi-
nución porcentual de la población activa ocupada en el sector prima-
rio, y especialmente en el número de jornaleros y pequeños propieta-
rios agrarios, y el paralelo incremento de los ocupados en la industria
y en los servicios. Santos Juliá señaló hace ya algunos años que la drás-
tica reducción de asalariados agrícolas constituía «el cambio más nota-
ble experimentado en la estructura social española desde 1955 a
1985»3. Por otra parte, el proceso de urbanización, paralelo a la indus-
3 JULIÁ, S.: «Sociedad y política», en TUÑÓN DE LARA, M., et al.: Transición y
democracia,Barcelona, Labor, 1992, p.32.
Ayer 68/2007 (4): 31-57 33
Pere Ysàs ¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social
trialización y al crecimiento de determinadas actividades terciarias,
comportó un gran fenómeno migratorio interprovincial e interregio-
nal que si, por una parte, alimentó el intenso incremento de la pobla-
ción en algunas provincias españolas —en especial en Madrid, Barce-
lona, Vizcaya, Guipúzcoa y Valencia—, por otra parte, comportó
pérdidas de población en otras, e incluso un importante fenómeno de
despoblación en algunas.
También a lo largo de los años sesenta y primeros setenta, la emi-
gración hacia los países europeos más desarrollados se convirtió en un
fenómeno de gran magnitud, que además contribuyó al crecimiento
de la economía española mediante el envío de divisas por parte de los
emigrantes, al tiempo que permitía alcanzar el pleno empleo. Y si, por
una parte, centenares de miles de españoles se instalaron en Francia,
Alemania, Suiza o Bélgica para obtener un empleo o para alcanzar
unas mejores condiciones laborales, por otra, millones de europeos
visitaron anualmente España como consecuencia de la mejora general
de sus condiciones de vida, que les permitía disfrutar de vacaciones
veraniegas en las playas de la costa mediterránea.
Con retraso en relación con la mayor parte de países europeos, la
denominada «sociedad de consumo» fue llegando gradualmente a
España a lo largo de la década de los años sesenta. Los electrodomés-
ticos, en primer lugar la lavadora y el frigorífico, iniciaron un muy
notable cambio en la vida doméstica, al que pronto se sumó la televi-
sión y, algo más tarde, el automóvil. Si en 1966 sólo el 28 por 100 de
hogares españoles tenía frigorífico y el 36 por 100 lavadora, en 1973
eran ya el 82 y el 71 por 100, respectivamente, los que disfrutaban de
ellos. En esta misma última fecha, la televisión estaba ya en el 85 por
100 de los hogares, frente al 32 por 100 en 1966; en el mismo periodo
la presencia del automóvil creció del 12 al 38 por 1004. La evolución
de la estructura del presupuesto de consumo medio por persona nos
da también buena cuenta del cambio operado: en 1958, el 53,3 por
100 del presupuesto estaba dedicado a la alimentación, el 13,6 por 100
a vestido y calzado, el 5 por 100 a vivienda, el 8,3 por 100 a gastos del
hogar, y el 17,8 por 100 a gastos diversos —en general no imprescin-
dibles— y vacaciones; en 1973-1974 al capítulo esencial de alimenta-
ción se dedicaba ya solamente el 38 por 100, a vestido y calzado el 7,7
4 Informe Foessa I,Madrid, Euramérica, 1966; Informe Foessa III,Madrid, Eura-
mérica, 1976.
34 Ayer 68/2007 (4): 31-57
Pere Ysàs ¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social
por 100, a vivienda el 12 por 100, a gastos de la casa el 10,7 por 100,
y a los gastos diversos y vacaciones el 31,6 por 1005. Al mismo tiem-
po mejoró de manera muy sustancial el acondicionamiento de las
viviendas españolas.
Todo lo anterior tuvo lugar al mismo tiempo que se producía en
España un importante cambio generacional. Desde el inicio de los
años sesenta, los jóvenes que llegaban a la mayoría de edad habían
nacido tras el final de la Guerra Civil, de manera que no tenían expe-
riencia personal del conflicto bélico, ni siquiera de los años más duros
de la posguerra, y, por otra parte, todos habían sido objeto preferen-
te de adoctrinamiento político a través de la escuela y de la propagan-
da, y del Frente de Juventudes en una parte no menospreciable; tam-
bién habían sido objeto de adoctrinamiento religioso, todos a través
de la escuela y la mayoría, además, en las parroquias. Pero, al mismo
tiempo, esos jóvenes, en especial los que accedían a la Universidad
pero también los demás, así como las generaciones de más edad,
tuvieron la oportunidad de conocer mucho más y mejor el mundo
exterior, especialmente la Europa democrática próxima. Los sistemas
políticos, las formas de vida, las costumbres y los valores predomi-
nantes en las sociedades europeas, y de manera más indirecta en los
Estados Unidos, así como las corrientes culturales presentes en esas
sociedades llegaron masivamente a España por múltiples vías: por el
testimonio de los emigrantes españoles, por la presencia del turismo
en amplias zonas de la geografía española, por la experiencia directa
derivada de los viajes al exterior, por la difusión de programas de tele-
visión de esos países, por la circulación por España con menos res-
tricciones que en las décadas anteriores de libros, películas y, en gene-
ral, de movimientos culturales y artísticos.
En los años sesenta tuvieron lugar también importantes cambios
en la Iglesia católica. El pontificado de Juan XXIII, en especial la
encíclica Pacem in terris, la celebración y las conclusiones del Conci-
lio Vaticano II, y la conducción del mundo católico efectuada por
Pablo VI tuvieron un gran impacto en la sociedad española y en el
propio Estado franquista, que tenía carácter confesional y que había
obtenido desde sus orígenes el pleno apoyo de la Iglesia6.
5 Encuestas de presupuestos familiares,Madrid, INE.
6 Véase RAGUER, H.: Réquiem por la cristiandad. El Concilio Vaticano II y su
impacto en España, Barcelona, Península, 2006. También MARTÍN DE SANTA
Ayer 68/2007 (4): 31-57 35
Pere Ysàs ¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social
¿Qué consecuencias en las actitudes políticas de los españoles
tuvieron el conjunto de los cambios hasta aquí apuntados? La mejora
general de las condiciones de vida —incluida la extensión del sistema
educativo— y la introducción del consumo de masas, junto con la lle-
gada a la edad adulta de jóvenes formados íntegramente bajo el fran-
quismo ¿propició el incremento del consentimiento al régimen?, o,
contrariamente, la superación de la lucha cotidiana por la estricta
supervivencia en una amplia parte de la sociedad, y el mayor conoci-
miento del mundo exterior y de los valores políticos predominantes
en las sociedades más próximas, ¿alimentó el crecimiento de actitu-
des críticas hacia la dictadura, de la conflictividad social y, finalmen-
te, de las demandas de democracia?
No es posible responder de manera simple a la cuestión plantea-
da. Las encuestas realizadas entre mitad de los años sesenta y mitad
de los setenta para conocer la opinión de los españoles muestran cam-
bios significativos en los valores predominantes y en las actitudes
políticas, aunque también indican claramente la cautela con que
deben utilizarse dichos estudios al estar efectuados bajo un régimen
dictatorial. Así, en 1966, a la pregunta del Instituto de Opinión Públi-
ca (IOP) sobre si «es mejor que un hombre destacado decida por nos-
otros», o bien «que las decisiones las tomen personas elegidas por el
pueblo», el 54 por 100 de los encuestados no respondió, mientras un
11 por 100 se manifestó a favor de la primera opción y el 35 por 100
de la segunda. El elevado número de quienes no contestaron ¿expre-
saba apatía política o bien desconfianza o incluso temor a manifestar
una opinión política? Probablemente ambas cosas, en proporción
muy difícil de establecer. En 1974, a la misma pregunta, solamente no
respondió el 22 por 100 de los entrevistados, manifestándose a favor
del gobierno dictatorial el 18 por 100, mientras el 60 por 100 se pro-
nunciaba a favor de una forma democrática de gobierno7. En todo
caso, tanto si a lo largo de los años sesenta y primeros setenta tuvo
lugar un importante cambio en los valores y en las actitudes políticas
de segmentos significativos de la población, con el resultado de incre-
OLALLA,P.: La Iglesia que se enfrentó a Franco. PabloVI, la Conferencia Episcopal y el
Concordato de 1953,Madrid, Diles, 2005.
7 LÓPEZPINTOR, R.: «El estado de la opinión pública española y la transición a la
democracia», Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 13 (1981), p. 20. Del
mismo autor, La opinión pública española: del franquismo a la democracia, Madrid,
Centro de Investigaciones Sociológicas, 1982.
36 Ayer 68/2007 (4): 31-57
Pere Ysàs ¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social
mentarse el número de partidarios de un régimen democrático, como
si las actitudes contrarias a la dictadura sencillamente se expresaban
más libremente, resulta razonable considerar que las profundas trans-
formaciones que vivió la sociedad española contribuyeron de manera
determinante al crecimiento de ambos fenómenos.
En diciembre de 1975, el Instituto de Opinión Pública realizó un
sondeo para el gobierno justo después de la primera declaración
pública del gabinete formado tras la muerte de Franco. Fue efectua-
do en tres ciudades —Madrid, Barcelona y Sevilla— y puede consi-
derarse que refleja bastante fielmente las actitudes predominantes en
las grandes áreas urbanas del país. Un 18 por 100 de los encuestados
manifestó desear que nada cambiara políticamente tras la muerte del
Caudillo;un 30 por 100 era partidario de una «evolución hacia estruc-
turas más democráticas», y un 29 por 100 se pronunciaba a favor de
que «se pusiera en marcha inmediatamente un sistema democrático
como el de los países de Europa». El 23 por 100 de los encuestados
no respondió. El análisis realizado por el IOP destacaba que «las per-
sonas más interesadas en el establecimiento inmediato de un sistema
democrático son las que más atentamente han seguido la declaración
gubernamental», en tanto que las «más interesadas en el que nada
cambie suelen estar entre las menos informadas». En Sevilla se regis-
traba el mayor inmovilismo —el 26 por 100 de los encuestados era
favorable a que nada cambiase—, en tanto que en Madrid y Barcelo-
na el porcentaje de los favorables a esta opción era idéntico —17 por
100—, aunque en Barcelona eran más numerosos los partidarios del
cambio inmediato —33 por 100 frente al 28 por 100 inclinado por
el cambio gradual— y en Madrid se invertían los resultados —28 por
100 frente al 32 por 100—. Los menores de 34 años y las personas con
estudios medios y superiores formaban el grupo más partidario de
cambios, tanto inmediatos como graduales aunque con predominio
de la primera opción, así como entre los encuestados con un nivel
ocupacional medio-alto y alto, igual que entre los obreros especializa-
dos —éstos particularmente inclinados por el cambio democrático
inmediato—. Entre los titulados universitarios, el 51 por 100 era par-
tidario de cambios inmediatos, un 43 por 100 de una gradual evolu-
ción y sólo un 4 por 100 se pronunciaba a favor del inmovilismo; entre
los titulados de grado medio, los porcentajes eran del 40, 41 y 7 por
100, respectivamente. Por grupos socioprofesionales, los porcentajes
más elevados de actitudes a favor del cambio inmediato, superiores a
Ayer 68/2007 (4): 31-57 37
Pere Ysàs ¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social
las partidarias de la evolución gradual, se daban entre los estudiantes
—64 por 100, con un 28 por 100 favorable al cambio gradual y sólo
un 2 por 100 a favor de que nada cambiase—, los técnicos medios,
maestros, cuadros medios y administrativos —44 por 100, con un 39
por 100 favorable a la evolución y un 9 por 100 al inmovilismo— y los
obreros especializados —42 por 100, 30 por 100 y 11 por 100, res-
pectivamente—. Las personas más partidarias de que nada cambiara
eran las amas de casa —26 por 100—, los jubilados y pensionistas —
25 por 100—, los peones y aprendices —22 por 100— y los pequeños
propietarios —19 por 100—. La conclusión del estudio era que exis-
tía una amplia mayoría «dispuesta a apoyar el cambio político demo-
crático y las reformas institucionales necesarias para que el ámbito de
participación y las libertades se ensanche cada vez más», y que los sec-
tores «más informados en general y más politizados tienen expectati-
vas de cambios sustanciales inmediatos»8.
Puesto que los cambios estructurales socioeconómicos, por
importantes que sean las transformaciones desarrolladas, no explican
por sí mismos la adopción o la expresión de actitudes políticas críti-
cas con el régimen político establecido por parte de sectores signifi-
cativos de la sociedad, la mirada debe dirigirse hacia fenómenos como
la aparición y extensión de una importante conflictividad social, la
recomposición o la configuración de movimientos sociales, y el de-
sarrollo de la oposición política a la dictadura. El crecimiento de la
conflictividad y de movimientos sociales constituyen expresiones
relevantes de la extensión de actitudes predispuestas a la protesta y a
la reivindicación y, por otra parte, la conflictividad y los movimientos
sociales constituyeron un marco de experiencias en la acción colecti-
va que resultó esencial para el crecimiento de lo que podríamos deno-
minar el «antifranquismo sociológico» que, a su vez, hizo posible un
antifranquismo político más numeroso, activo e influyente y, en suma,
la extensión de las demandas de democracia.
Desde el inicio de la década de los años sesenta, las huelgas obre-
ras, como las protestas estudiantiles y las manifestaciones críticas de
sectores profesionales e intelectuales, empezaron a ser un fenómeno
cada vez más frecuente, pese a la capacidad disuasoria y a la actuación
8 Archivo General de la Administración (AGA), Presidencia, Instituto de Opi-
nión Pública. Sondeo de opinión sobre la declaración del gobierno del 15 de diciembre de
1975,c.18816.
38 Ayer 68/2007 (4): 31-57
Pere Ysàs ¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social
constante del aparato represivo franquista. En efecto, si bien tras la
oleada de huelgas de 1962, que tuvo su epicentro en las minas astu-
rianas, se produjo un reflujo de la conflictividad obrera, a partir de
este momento ésta dejó de tener un carácter esporádico y fue convir-
tiéndose en un fenómeno permanente y, además, con una clara ten-
dencia al crecimiento aunque con fluctuaciones.
Activismo y conflictividad obrera
Para explicar la conflictividad obrera continuada a lo largo de los
años sesenta y setenta hay que considerar necesariamente distintos
factores9. En primer lugar, la situación laboral de los trabajadores
españoles, que al inicio de la década de 1960 estaba determinada por
unos salarios muy bajos —los salarios reales apenas superaban el nivel
de preguerra—, unas condiciones de trabajo a menudo muy penosas,
en especial en determinados sectores, y unos regímenes disciplinarios
que conferían al empresario una autoridad absoluta e indiscutible, lo
que comportaba a menudo su ejercicio de forma arbitraria. En tales
condiciones iniciales operaron dos factores de distinta naturaleza; por
una parte, el largo ciclo de crecimiento de la economía española, con
una continuada creación de puestos de trabajo en la industria y en
muchos servicios, al mismo tiempo que se desarrollaba un volumino-
so movimiento migratorio hacia el exterior. Por otra parte, la fijación
de las condiciones laborales debió realizarse mediante la negociación
entre representantes patronales y obreros en el seno de la Organiza-
ción Sindical Española (OSE), conforme a la Ley de Convenios
9 Disponemos de una ya notable bibliografía sobre el tema. Véase, entre otros tra-
bajos, BALFOUR, S.: Los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área metro-
politana de Barcelona (1939-1988), Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1994;
GÓMEZALÉN, J.: As CCOO de Galicia e a conflictividade laboral durante o franquismo,
Vigo, Xerais, 1995; MOLINERO, C., e YSÀS, P.: Productores disciplinados y minorías sub-
versivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, Siglo
XXI, 1998; PÉREZ, J. A.: Los años del acero. La transformación del mundo laboral en el
área industrial del Gran Bilbao (1958-1977). Trabajadores, convenios y conflictos,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2001; DOMÈNECH, X.: Quan el carrer va deixar de ser seu.
Moviment obrer, societat civil i canvi polític. Sabadell 1966-1976, Barcelona, Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, 2002; ORTEGA, T. M.: Del silencio a la protesta.
Explotación, pobreza y confluctividad en una provincia andaluza, Granada, 1936-1977,
Granada, Editorial Universidad de Granada, 2003.
Ayer 68/2007 (4): 31-57 39
Pere Ysàs ¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social
Colectivos de 1958, en un contexto en el que los empresarios estaban
interesados en conseguir mejoras sustanciales de la productividad, en
especial mediante la introducción de nuevas fórmulas de organiza-
ción del trabajo que comportaban combinar incentivos económicos
con una mayor presión y control sobre la actividad de los trabajado-
res10. A todo lo anterior hay que añadir un renovado discurso del
régimen en torno al objetivo de la «justicia social», especialmente a
través de José Solis Ruiz, ministro secretario general del Movimiento
y delegado nacional de Sindicatos.
Parece fuera de duda que el crecimiento económico y el incre-
mento continuado de la oferta de empleos estimuló la demanda, en
primer lugar y fundamentalmente, de aumentos salariales y, secunda-
riamente, de otras mejoras laborales. También operó como un es-
tímulo de actitudes reivindicativas, el conocimiento de los salarios y
condiciones laborales de los trabajadores emigrantes. Tales deman-
das, además, fueron consideradas por la mayoría de trabajadores
absolutamente legítimas, ya que podían observar la mejora general de
la economía del país, que además la propaganda franquista no paraba
de recordar, imputándola al buen hacer del régimen. Los servicios
policiales encargados de la vigilancia de las principales concentracio-
nes industriales y obreras percibieron todo lo anterior con nitidez; así
un informe de la Brigada de Información de la policía de Barcelona
afirmaba, en mayo de 1963, que «el afán por un mejoramiento econó-
mico continúa siendo la inquietud más destacable en los medios labo-
rales», y constataba «la aparición de una manifiesta impaciencia en
los productores en general por conseguir niveles de vida superiores,
pero de forma rápida, como si los años de estabilización en los que la
congelación de salarios fue característica general, les hubiera agotado
su paciencia en la espera de mejoras paulatinas»11. El deseo de mejo-
rar rápidamente, añadía otro informe policial, «es sin duda contagio
de los productores españoles en el extranjero que retornando de
vacaciones a nuestra Patria exageran su bienestar en el país en el que
10 Un estudio esencial sobre las nuevas condiciones laborales vinculadas a la Orga-
nización Científica del Trabajo, en BABIANO, J.: Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un
estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo (Madrid, 1951-1977),
Madrid, Fundación 1.º de Mayo-SigloXXI, 1995.
11 Archivo del Gobierno Civil de Barcelona (AGCB), Archivo de Gobernadores
(AG), Nota informativa de la Brigada Regional de Investigación, 14 de mayo de 1963,
c.1.249II.
40 Ayer 68/2007 (4): 31-57
Description:ñola aceptó pasivamente el régimen dictatorial, definitivamente consoli- dado y admitido internacionalmente a lo largo de la primera mitad de la.