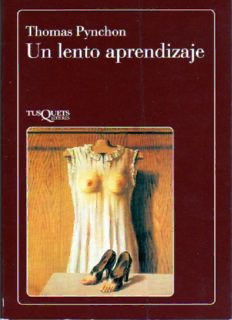Table Of ContentThomas Pynchon
UN LENTO APRENDIZAJE
Traducción de Jordi Fibla
Tusquets Editores
Titulo original: Slow Learner
Primeras publicaciones de los relatos: «The Small Rain» (Lluvia ligera), Cornell Writer, marzo de 1959;
«Low-lands» (Tierras bajas), New World Whitting, n.° 16, marzo de 1960; «Entropy» (Entropía), Kenyon
Reviere, primavera de 1960; «Under the Rose» (Bajo la rosa), The Noble Savege, n.° 3, mayo de 1961; «The
Secret Integration» (La integración secreta), The Saturday Evening Post, diciembre de 1964.
1ª edición: Junio 1992
© De la traducción: Jordi Fibla, 1992
Diseño de la colección y de la cubierta: MBM
Reservados todos los derechos de esta edición para Tusquets Editores, S.A.
Iradier, 24, bajos - 08017 Barcelona ISBN: 84-7223-489-4
Depósito legal: B. 12.463-1992
Introducción
Lluvia ligera
Tierras bajas
Entropía
Bajo la rosa
La integración secreta
Introducción
Si no recuerdo mal, escribí estos relatos entre 1958 y 1964, cuatro de
ellos cuando estudiaba en la universidad. El quinto, «La integración secreta», de
1964, es más un producto de oficial que de aprendiz. Tal vez el lector ya sepa
hasta qué punto leer cualquier cosa escrita hace veinte años, incluso cheques
cancelados, puede suponer un golpe para el ego de uno. Mi reacción al leer
estos relatos fue exclamar: «¡Dios mío!», al tiempo que experimentaba unos
síntomas físicos en los que prefiero no insistir. Mi segundo pensamiento fue el
de volver a escribirlos de cabo a rabo. Ambos impulsos cedieron a uno de esos
estados de serenidad propios de la mediana edad, y ahora creo que he llegado
a ver con claridad cómo era el joven escritor de entonces y a entenderme con
él. Por otro lado, si gracias a una tecnología aún por inventar me topara hoy con
él, ¿estaría dispuesto sin recelos a prestarle dinero o siquiera a ir calle abajo
con él para tomar una cerveza y charlar de los viejos tiempos?
Justo es que advierta incluso a los lectores más amablemente dispuestos
hacia mí, que encontrarán aquí algunos pasajes muy pesados, a la vez juveniles
y delincuentes. Al mismo tiempo, mi mayor esperanza es que, por pretenciosos,
bobos e imprudentes que resulten de vez en cuando, estos relatos sigan siendo
útiles con sus defectos intactos, ilustrativos de los problemas característicos a
los que se enfrenta el escritor principiante, a la vez que previenen contra ciertas
prácticas que probablemente los escritores más jóvenes prefieran evitar.
Mi primer relato publicado se titulaba Lluvia ligera. Un amigo que había
pasado en el ejército los mismos dos años que yo en la marina me proporcionó
los detalles. El huracán ocurrió realmente, y el destacamento del Servicio de
Transmisiones de mi amigo tenía la misión descrita en el relato. La mayor parte
de cuanto me desagrada de mi manera de escribir está aquí presente, tanto en
embrión como en formas más avanzadas. Para empezar, no reconocí que el
problema del personaje principal fuera lo bastante real e interesante para
generar por sí mismo un relato. Al parecer, me creí en la obligación de
revestirlo con un baño de imágenes de lluvia y referencias a La tierra baldía y
Adiós a las armas. Me guiaba por el lema «hazlo literario», un mal consejo que
yo mismo me di.
No menos embarazoso es descubrir el mal oído que estropea buena parte
del diálogo, sobre todo hacia el final. Lo mejor que podría decir de mi
percepción de los acentos regionales en aquel entonces es que era primitiva.
Había observado que las voces de los militares se homogeneizaban en una sola
voz de la nación norteamericana. Al cabo de poco tiempo, los chicos italianos
de Nueva York empezaban a sonar como sureños y los marineros de Georgia
regresaban de permiso quejándose de que nadie les entendía porque hablaban
como yanquis. Como soy del norte, lo que oía como «acento meridional» era,
en realidad, ese acento militar uniforme y poco más. Imaginaba que había oído
pronunciar a civiles oo por ow en las tierras bajas costeras de Virginia, pero no
sabía que en distintas zonas del sur real o civil, incluso en diferentes partes de
Virginia, la gente hablaba con una amplia gama de acentos muy distintos. Es un
error que también se observa en algunas películas de la época. Mi problema
concreto en la escena de la cantina es que, para empezar, no sólo hay una chica
de Louisiana que habla con diptongos de las tierras bajas captados de manera
imperfecta, sino, lo que es peor, insisto en convertir eso en un elemento de la
trama: es algo que importa a Levine y, en consecuencia, afecta a lo que sucede
en el relato. Mi error consiste en tratar de pavonearme de mi oído antes de
tenerlo.
Lo más grave y preocupante es la manera defectuosa en que el narrador,
casi yo mismo, aunque no del todo, trata el tema de la muerte en el quid del
relato. Cuando hablamos de «seriedad» en la ficción, en última instancia nos
referimos a una actitud hacia la muerte: por ejemplo, cómo pueden actuar los
personajes en su presencia o cómo la tratan cuando no es tan inminente. Es
algo que todo el mundo sabe, pero que no se suele mencionar a los escritores
jóvenes, tal vez debido a la impresión generalizada de que dar tales consejos a
la edad del aprendizaje es desperdiciar el esfuerzo. (Sospecho que una de las
razones de que la fantasía y la ciencia ficción atraigan tanto a los lectores
jóvenes es la de que, cuando el espacio y el tiempo han sido alterados para
permitir que los personajes viajen con facilidad a cualquier parte a través del
continuo y escapar así a los peligros físicos y la inexorabilidad del tiempo, la
condición de mortales apenas constituye un problema.)
La forma en que los personajes de Lluvia ligera abordan la muerte es
todavía propia de adolescentes. Se evaden trasnochando y buscando
eufemismos. Cuando mencionan la muerte, procuran servirse de bromas. Lo
peor de todo es que la acoplan al sexo. El lector observará que, hacia el final del
relato, parece tener lugar algún tipo de encuentro sexual, aunque no podría
inferirlo del texto. De improviso, el lenguaje se vuelve demasiado extravagante.
Es posible que esto no se debiera tan sólo al nerviosismo adolescente que me
producía el sexo, pues, bien mirado, probablemente existía un nerviosismo
generalizado en toda la subcultura de la población universitaria, una tendencia
a la autocensura. Era también la época de Aullido, Lolita y Trópico de Cáncer, y
todos los excesos en la aplicación de la ley provocados por tales obras. Incluso
la pornografía blanda asequible en aquellos días llegaba a extremos de
simbolismo absurdo para evitar la descripción del sexo. Hoy todo esto parece
un asunto zanjado, pero en aquel entonces era una represión que
experimentaban los escritores.
Creo que el interés actual del relato no estriba tanto en lo rebuscado y la
puerilidad de la actitud como en la manera de abordar las clases sociales. Al
margen de la utilidad que tenga el servicio militar en tiempo de paz, lo cierto es
que puede proporcionar una introducción excelente a la estructura de la
sociedad en general. Resulta evidente, incluso a una mentalidad juvenil, que las
divisiones a menudo no reconocidas en la vida civil encuentran una expresión
clara e inmediata entre «oficiales» y «hombres». Uno hace el sorprendente
descubrimiento de que los adultos con educación universitaria que van por ahí
enfundados en un uniforme caqui con insignias y cargados de pesadas
responsabilidades, en realidad pueden ser idiotas, y que los oficiales de clase
obrera, aunque en teoría capaces de cometer estupideces, son más proclives a
mostrar competencia, valor, humanidad, sagacidad y otras virtudes que las
clases educadas consideran como propias. El conflicto de «Culón» Levine en
este relato, aunque modelado literariamente, consiste en la adjudicación de sus
lealtades. En los años cincuenta yo era un estudiante apolítico y no me daba
cuenta de ello, pero, con la perspectiva del tiempo, creo que estaba resolviendo
un problema al que la mayoría de los escritores tenemos que enfrentarnos.
En el nivel más sencillo, ese dilema tenía que ver con el lenguaje. Desde
diversas direcciones —Kerouac y los escritores de la generación beat, la dicción
de Saul Bellow en Las aventuras de Augie March, voces que empezaban a sonar
como las de Herbert Gold y Philip Roth— nos animaban a ver que por lo menos
se permitía la coexistencia en la narrativa de dos clases muy distintas de inglés.
¡Permitido! ¡Realmente era correcto escribir de esa manera! ¿Quién sabía
hacerlo? El efecto era excitante, liberador, muy positivo. No se trataba de elegir
forzosamente entre una u otra cosa, sino de una ampliación de las
posibilidades. No creo que, conscientemente, buscásemos a tientas alguna
síntesis, aunque quizá deberíamos haberlo hecho. El éxito que la «nueva
izquierda» tuvo más adelante, en la década de los sesenta, quedaría limitado
por el fracaso de la unión política de estudiantes y trabajadores. Uno de los
motivos de ese fracaso fue la presencia de invisibles campos de fuerza clasista
en el camino de la comunicación entre ambos grupos.
A ese conflicto le ocurrió como a todo lo demás en aquellos días: le
pusieron sordina. En su versión literaria adoptó la forma de narrativa
tradicional contra narrativa beat. Aunque estaba muy alejado de nosotros, uno
de los centros de acción de que teníamos continua noticia se hallaba en la
Universidad de Chicago. Por ejemplo, existía una Escuela de Chicago de crítica
literaria que gozaba de la atención y el respeto de mucha gente. Al mismo
tiempo, se había producido una reorganización completa de la Chicago Review,
que dio origen a la revista Big Table, de orientación beat. «Lo que ocurrió en
Chicago» llegó a ser una taquigrafía para expresar alguna amenaza subversiva
inimaginable. Hubo muchas otras disputas similares. Contra el innegable poder
de la tradición, nos atraían los señuelos centrífugos, como el ensayo de Norman
Mailer «El negro blanco», el considerable surtido de discos de jazz y un libro
que aún sigo considerando una de las grandes novelas norteamericanas: En el
camino, de Jack Kerouac.
Un efecto colateral, por lo menos para mí, fue el de la obra de Helen
Waddell, The Wandering Scholars [Los literatos errantes] reeditado en los
primeros años cincuenta, un relato sobre los jóvenes poetas que, en la Edad
Media, abandonaron los monasterios en gran número y recorrieron los caminos
de Europa, celebrando con sus canciones la esfera de acción más amplia que la
vida ofrecía fuera de sus muros académicos. Dado el entorno universitario de la
época, no resultaba difícil ver los paralelos. No es que la vida universitaria fuese
exactamente insípida, pero gracias a los datos sobre la vida vulgar alternativa
que iban filtrándose insidiosamente a través de la hiedra del campus, habíamos
empezado a percibir el rumor de aquel otro mundo fuera del recinto
académico. Algunos no pudimos resistir la tentación de salir a ver lo que estaba
ocurriendo, y bastantes regresamos con noticias de primera mano para incitar a
otros compañeros a que lo intentaran también: fueron los prolegómenos de las
deserciones estudiantiles en masa de los años sesenta.
Mi relación con el movimiento beat sólo fue tangencial. Al igual que otros
jóvenes pasaba mucho tiempo en los clubs de jazz, haciendo durar la
consumición mínima de un par de cervezas. Por la noche me ponía gafas de sol
con montura de carey y asistía a fiestas en buhardillas, donde las chicas
llevaban raros atuendos. Me divertían enormemente todas las formas de
humor estimuladas por la marihuana, aunque en aquel entonces la
conversación estaba en relación inversa con la disponibilidad de esa útil
sustancia. En 1956, hallándome en Norfolk, Virginia, entré en una librería y
descubrí el primer número de la Evergreen Review, que entonces era uno de los
primeros foros de la sensibilidad beat. Aquello me abrió los ojos. En aquella
época estaba enrolado en la marina, pero ya conocía muchachos que, sentados
en corro en la cubierta, cantaban perfectamente fragmentos de aquellas
primeras canciones de rock'n'roll, tocaban bongos y saxófonos y sintieron un
auténtico pesar por la muerte de Bird y, más adelante, la de Clifford Brown.
Cuando regresé a la universidad, encontré al personal académico sumamente
alarmado por la portada de la Evergreen Review, y no digamos por su
contenido. Parecía como si la actitud de ciertos literatos hacia la generación
beat fuese la misma que la de algunos oficiales de mi barco hacia Elvis Presley,
los cuales abordaban a los marineros que parecían capacitados para informar,
porque, por ejemplo, se peinaban como Elvis Presley, preguntándoles
inquietos: «¿Cuál es su mensaje? ¿Qué quiere?».
Estábamos en un punto de transición, un extraño periodo de tiempo
cultural posterior a la generación beat, y nuestras lealtades estaban divididas.
Lo mismo que el bop y el rock'n'roll eran con respecto al swing y al pop de
posguerra, así era esa nueva manera de escribir con respecto a la tradición
moderna más establecida a cuya influencia estábamos expuestos en la
universidad. Por desgracia, no teníamos otras alternativas de primer orden.
Eramos espectadores: el desfile había pasado y ya lo recibíamos todo de
segunda mano, éramos consumidores de lo que los medios de comunicación de
la época nos suministraban. Eso no nos impidió adoptar posturas y accesorios
beat y, finalmente, como postbeats reconocimos mejor lo que, al fin y al cabo,
era la razonable y decente afirmación de lo que todos queríamos creer acerca
de los valores norteamericanos. Cuando, diez años después, reaparecieron los
hippies, durante algún tiempo, por lo menos, tuvimos una sensación de
nostalgia y reivindicación. Los profetas beat habían resucitado, la gente
empezaba a hacer improvisaciones de jazz con guitarras eléctricas y la sabiduría
oriental volvía a estar de moda. Era lo mismo, sólo que diferente.
Sin embargo, hubo también un lado negativo, y es que ambas formas del
movimiento hicieron demasiado hincapié en la juventud, incluida la variedad
eterna. Por entonces, claro está, yo había dejado atrás la primera juventud,
pero menciono de nuevo el aspecto de la puerilidad porque, junto con unas
actitudes de imperfecto desarrollo hacia el sexo y la muerte, también podemos
observar la facilidad con que algunos de mis valores adolescentes podían
colarse furtivamente y causar estragos en un personaje por lo demás amable.
Tal es el desdichado caso de Dennis Flange en Tierras bajas, que en cierto modo
es más un esbozo de personaje que un relato. El bueno de Dennis no «crece»
gran cosa en su transcurso, permanece estático, sus fantasías llegan a ser
embarazosamente vividas, y eso viene a ser todo lo que ocurre. Tal vez he
conseguido una brillante concentración, pero no he resuelto ningún problema
y, por lo tanto, no hay mucho movimiento ni vida.
Hoy no es ningún secreto, sobre todo para las mujeres, que muchos
varones norteamericanos, incluso los de mediana edad, que visten trajes
formales y conservan su empleo, en realidad, y por increíble que parezca,
siguen siendo interiormente unos chiquillos. Flange pertenece a esa clase de
personajes, aunque cuando escribí este relato me pareció que era más bien un
caradura. Quiere tener hijos por motivos que no están claros, pero no al precio
de llevar una vida auténtica compartida con una mujer adulta. Su solución a
este problema es Nerissa, una mujer con el tamaño y el comportamiento de
una niña. No lo recuerdo a ciencia cierta pero, al parecer, me propuse dejar en
un terreno ambiguo si esa mujer es o no una criatura de las fantasías de Dennis.
Sería fácil decir que el problema de Dennis era el mío propio y que se lo cargaba
a él. Todo es posible... pero el problema podría haber sido más general. En
aquella época no tenía ninguna experiencia directa del matrimonio ni de la
paternidad y tal vez recogía actitudes masculinas que entonces estaban en el
aire y, más concretamente, en las páginas de las revistas para hombres, Playboy
en particular. No creo que esa revista fuese tan sólo la proyección de los valores
personales de su editor. Si los hombres americanos no hubieran compartido
ampliamente tales valores, Playboy habría fracasado enseguida y desaparecido
de la escena.
Curiosamente, no me había propuesto convertir a Dennis en el eje del
relato, sino hacerle actuar como contrapunto serio del chistoso «Cerdo»
Bodine. La contrafigura en la vida real de ese indeseable marinero era mi
verdadero punto de partida. Había oído la anécdota de la luna de miel cuando
estaba en la marina, de labios de un camarada artillero. Teníamos servicio de
vigilancia en Portsmouth, Virginia, nuestra ronda se limitaba al desolado
perímetro de un astillero —vallas de cadenas, ramales de ferrocarril— y la
noche era de una frialdad inhóspita, sin marineros de conducta reprobable a los
que pudiéramos leer la cartilla. Así pues, mi compañero, como miembro