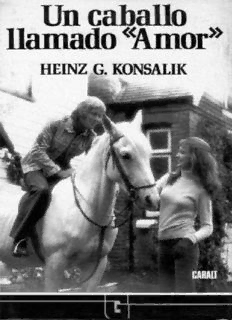Table Of ContentUn caballo llamado Amor
Sobrecubierta
None
Tags: General Interest
Un caballo llamado Amor
Sobrecubierta
None
Tags: General Interest
Un caballo llamado Amor
Sobrecubierta
None
Tags: General Interest
Un caballo llamado Amor
Heinz G. Konsalik
Capítulo 1: Han llegado los gitanos…
Ardían las hogueras del campamento, los leños crepitaban entre las llamas, el
viento empujaba las chispas hacia el cielo nocturno, y se olía a carne asada, a
ropas empapadas de sudor y a romántica aventura.
Los gitanos habían llegado al pueblo. Iban en diez coches grandes y
relucientes provistos de remolques, espaciosos como pequeños bungalows.
Pasaron lentamente una mañana por la tranquila calle mayor de Barsfeld,
asombrando a los niños y despertando el recelo de las aldeanas, que en seguida
retiraron del tendedero la ropa que habían puesto a secar.
Pero los gitanos no llegaron sin anunciarse. El día anterior había venido a
Barsfeld un «aposentador» con el encargo de pedir autorización para quedarse
dos días con su grupo y presentar un circo infantil.
«Tenemos un buen caballo», dijo el hombre de rizados cabellos negros y
rostro atezado por las inclemencias del tiempo. Llevaba un elegante traje hecho a
medida, zapatos italianos, una corbata francesa y un sombrero inglés. Hoy día
los gitanos ya no visten harapos, como en las antiguas operetas y películas… son
comerciantes, poseen un certificado de trabajo y pagan impuestos -a esto último
le conceden un valor especial. Así pues, el hombre de aspecto aventurero fue
colocando sus documentos sobre la mesa del alcalde de Barsfeld: pasaporte,
tarjeta de la Seguridad Social, certificado de trabajo como empresario de circo y
vendedor de tejidos, el aviso de cambio de domicilio ante las autoridades de
Ebbenrode, localidad situada a cuarenta kilómetros al norte de Barsfeld, e
incluso una carta del obispo de Paderborn, en la que éste declaraba que la
compañía de Zugan Kalman era una pequeña comunidad fiel a la doctrina de
Cristo.
Esto decidió la cuestión. El alcalde de Barsfeld asignó a los gitanos una
pradera propiedad del municipio, a orillas del río Bars, y ordenó al policía Jens
Bisterfeld que se ocupara del mantenimiento del orden.
Ahora ya estaban instalados -una caravana de coches y remolques caros. Una
demostración de habilidad comercial. «Parece una reunión de jefes de empresa»,
comentó el granjero Rumpfe, que rodeó el campamento de gitanos con su tractor
y fue el primero en dar la noticia a sus paisanos. «Os aseguro que tienen el
aspecto de gordos potentados. Sus trajes son como los del catálogo Neckermann
y las hogueras recuerdan las de la Edad Media.» Entonces, en voz baja y
guiñando los ojos, añadió: «Y vaya mujeres que tienen… cabellos negros y
ensortijados y… fuego en el trasero.» Soltó una risotada, se frotó las manos
contra el pantalón y bebió otro aguardiente. En la taberna del hotel El Roble, el
único de Barsfeld, cundió la excitación. Al fin y al cabo, ¿qué podía ofrecer
Barsfeld? Ubérrimos pastos, un ladrillar, un buen bosque, corzos y H.H.
H.H. era Horst Hartung, el personaje de Barsfeld, su único vínculo con el
ancho mundo, porque Hartung no sólo poseía una finca modelo, de extensión
regular, pero cuidada como si fuera una joya, una pequeña cría caballar y una
escuela de equitación, sino que también era un jinete de competición conocido
internacionalmente. Siempre que tenía lugar en alguna parte una carrera de
obstáculos y la televisión transmitía la lucha por saltar la altura de las vallas y
adelantarse unos segundos, todo Barsfeld se sentaba ante el televisor y observaba
con admiración a su conciudadano Horst Hartung. Si vencía, todos bebían a su
salud, si perdía, se le hacía objeto de despiadadas críticas. Como se ve, Barsfeld
podría estar en cualquier sitio; sus habitantes son como todo el mundo.
Esto era todo lo que podía ofrecer el pueblo. La vida interesante lo pasaba de
largo como un torrente lejano, la política terminaba en el concejo, y a excepción
de una muerte de vez en cuando había pocos cambios en la monotonía cotidiana.
Pero ahora habían llegado los gitanos. Bonitas mujeres de pelo negro,
hombres que parecían completamente libres e independientes; en cierto modo
daban la impresión de una caravana recién llegada de Oriente, Dispusieron sus
relucientes coches en forma de círculo-la gente de Barsfeld lo había visto hacer a
los carromatos del Lejano Oeste en las películas de la televisión. En los
remolques sonaba música de radio. Levantaron un pequeño toldo que recordaba
al de un circo, cuyo romanticismo nunca muere; cuatro caballos relinchaban
junto a unas estacas, el granjero Muckemann les llevó unas gavillas de paja y un
gran montón de heno y alargó inmediatamente la mano, recibiendo en seguida su
dinero. Cayó la tarde y se encendieron las hogueras, mientras los primeros
visitantes rodeaban el campamento, mirando fijamente a aquellos hombres
venidos de otro mundo.
Alrededor de las ocho -como anunciaban las octavillas repartidas por los
gitanos-comenzaba la primera función. El policía Bisterfeld examinó los
dispositivos de seguridad y se maravilló ante la combinación de circo y venta de
tejidos. Porque junto a la pista -una circunferencia de arena, suministrada por el
contratista de obras Vierbach al precio especial de 10 marcos la tonelada-se
levantaban estanterías repletas de ropa interior, delantales, blusas, pantalones de
pana, camisas, manteles, edredones, sábanas y alfombras.
–Son unos estafadores-susurró Bisterfeld al alcalde, que era el invitado de
honor-, pero no cabe duda de que lo hacen mejor que nadie. ¡Me apuesto lo que
sea a que en nuestro pueblo harán un negocio redondo!
La representación era mala. Siffa, una joven y hermosa gitana enfundada en
un maillot de punto, saltó del suelo a un caballo al trote y bajó de otro salto, se
arrodilló sobre el lomo del animal, estiró hacia el lado la pierna izquierda y
sonrió de modo tan cautivador que fue aplaudida como si hubiera realizado un
triple salto mortal. Entonces salió Zugan Kalman, el director de la compañía,
tragó fuego y lo escupió, se metió en la boca diez antorchas encendidas y con
ellas prendió un montón de papeles,
–Un viejo truco -dijo Bisterfeld a su alcalde-. Lo bueno sería tragar las
llamas y sacarlas por el trasero.
Los espectadores rieron y aplaudieron. Zugan hizo una reverencia y
recompensó al público repitiendo su número.
Después entraron en la pista los cuatro caballos, y por un marco todos los
que quisieron pudieron dar tres vueltas sobre la silla. Aunque en Barsfeld era
muy fácil montar, pues la mayoría de granjeros poseían caballos, la gente se
agolpó junto a la pista. Siffa, la temperamental belleza del sur, ayudaba a todos a
montar, y aquello bien valía un marco.
Inadvertido por los espectadores, Horst Hartung también había acudido al
campamento de gitanos durante la modesta representación. Llegó a caballo,
como siempre le veían, vistiendo pantalones claros, botas marrones y una
chaqueta a cuadros. Cubría sus cabellos castaños con una gorra deportiva. Se
apeó junto a la estantería de manteles y tiró la brida sobre la cabeza de su
caballo, que se quedó quieto, escarbando en la hierba con el casco delantero y
mirando luego con las orejas tiesas hacia las hogueras que crepitaban cerca del
circo.
Por la pista de arena trotaban los cuatro caballos, siempre en círculo, con las
cabezas bajas y ritmo regular. Zugan Kalman estaba en el centro, haciendo
restallar de vez en cuando el látigo y gritando: «Hoi! Hoi!» para enardecer los
ánimos. Estos gritos y restallidos hubieran debido desbocar a los caballos,
enloquecerlos. Pero no, seguían trotando mansamente, aunque a veces
levantaban la cabeza y les temblaban los ollares. Era el único signo de
temperamento.
Hartung se apoyó contra uno de los remolques y observó a los pobres
animales. Entendía tanto de caballos que en Barsfeld se afirmaba que si existía la
transmigración del alma, Horst Hartung debió haber sido caballo alguna vez. Su
yeguada era famosa y el mundo entero conocía sus dos caballos de salto. En el
vestíbulo de su casa centelleaban en vitrinas de varios metros de longitud los
trofeos que había ganado: copas, platos, medallas, figuras, una galería de plata y
oro. «Incluso piensa como un caballo -decían sus convecinos-. Por eso no se
casa. ¿Qué puede hacer una mujer con un hombre que relincha en la cama?»
Esto era realmente una exageración, pero una cosa sí era cierta: H. H. era el
soltero más empedernido entre Hamburgo y Münster. ¿La razón? No hablaba
nunca de ello. En el hotel se habían hecho tentativas de sonsacar a su jefe de
cuadra y confidente, Pedro Romanovski, pero éste, prusiano oriental, educado en
Berlín, se limitaba a mirar fijamente el vaso y murmurar: «No tengo idea…», y
encerrarse de nuevo en su mutismo. Pero algo se filtró: Horst Hartung había
estado prometido una vez, al parecer con una condesa, pero el gran amor había
tropezado con los caballos. Siempre de viaje, siempre competiciones, siempre
coleccionando copas y cosechando triunfos y fama. Esto era demasiado. Una
mujer quiere ser amada, no desea ver continuamente a su marido en la silla,
ciñendo coronas de laurel pero lejos de su cama. Desde entonces, H. H. no
rehuía a las mujeres, pero había rodeado su corazón de una armadura
impenetrable.
Esto era todo cuanto Romanovski revelara poco a poco en el curso de
numerosas visitas a la taberna del hotel. Pero aún queda mucho por contar acerca
de Pedro Romanovski.
Los caballos de los gitanos hicieron una pausa. Los jinetes, en su mayoría
adolescentes, echaron pie a tierra, y la hermosa y ardiente Siffa realizó otra
proeza: saltó sobre el lomo de una yegua alazana, de pelaje con reflejos dorados,
extendió ambos brazos y dio dos vueltas a la pista, saltando luego al suelo en un
alarde de agilidad.
Horst Hartung contemplaba la escena con los ojos semicerrados, pero no
miraba a la tentadora Siffa, que en el salto exhibió buena parte de sus firmes
senos, sino a la yegua de pelaje dorado.
Tenía la cabeza hermosa y bien proporcionada, los ojos grandes, marrones y
expresivos, una maravillosa curva de garganta en el trote, un paso armonioso y
seguro, muy poco común, y un cuarto trasero tan vigoroso que Hartung pensó:
«Podría volar por encima de los obstáculos como si para ella no hubiera ni
alturas ni longitudes.»
Se apartó del remolque con un movimiento brusco, fue hacia el toldo de la
cuadra y metió las manos en los bolsillos de sus pantalones de montar.
La yegua dorada ofreció la mejor representación. Se empinó, bailó por toda