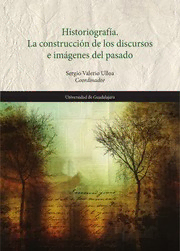Table Of ContentHistoriografía.
La construcción de los discursos
e imágenes del pasado
Sergio Valerio Ulloa
Coordinador
Universidad de Guadalajara
Historiografía.
La construcción de los discursos
e imágenes del pasado
Historiografía.
La construcción de los discursos
e imágenes del pasado
Sergio Valerio Ulloa
Coordinador
Universidad de Guadalajara
2018
Cuerpo Académico
Estudios Regionales (UdG-CA-449)
Doctorado en Historia.
Departamento de Historia
División de Estudios Históricos y Humanos
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Este libro ha sido financiado con el fondo
Programa de Fortalecimiento de
la Calidad Académica (PFCE) 2018,
administrado por la coordinación de Posgrados
Primera edición, 2018
D.R. © Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades
Coordinación Editorial
Juan Manuel 130
Zona Centro
Guadalajara, Jalisco, México
ISBN 978-607-547-274-4
Editado en México
Edited in Mexico
Índice
Introducción 7
capítulo i
Historia e historiografía de la arqueológica en Jalisco
Marco Antonio Acosta Ruiz 15
capítulo ii
Balance historiográfico de la “cultura escrita”
en el occidente de México: hacia la construcción de
las prácticas letradas en el contexto de la Audiencia
de la Nueva Galicia a finales del siglo xviii
María Pilar Gutiérrez Lorenzo 37
capítulo iii
Versiones historiográficas sobre la cuestión religiosa
en la guerra México-Estados Unidos de 1846
Rosa Vesta López Taylor 59
capítulo iv
De Diócesis a Archidiócesis Guadalaxarensis:
la historiografía de una transformación, siglos xix al xxi
Alejandro Quezada Figueroa 89
capítulo v
Historiografía del sistema penitenciario
en Jalisco en tres tiempos
Jorge Alberto Trujillo Bretón 109
capítulo vi
Breve historiografía del tequila, siglos xix y xx
Gladys Lizama Silva 131
capítulo vii
En torno a La raza indígena de José López Portillo y Rojas.
Discurso y representación hacia una población velada
a inicios del siglo xx
Miguel Ángel Isais Contreras 157
capítulo viii
Luis Pérez Verdía.
Imágenes y palabras de una historia desapasionada
Sergio Valerio Ulloa 177
capítulo ix
Música, Historia y Nación.
Algunas consideraciones sobre “lo nacional”
en la historiografía musical mexicana (1896-1927)
Cristóbal Durán 205
capítulo x
Perspectivas, posturas y debate historiográfico
en torno a la lucha armada y experiencia
de la guerrilla urbana en los años setenta en México
Héctor Daniel Torres Martínez 231
Referencias 253
Introducción
Cualquier cosa que se diga sobre el mundo real o imaginario constituye una representación;
los seres humanos sólo podemos comprender el mundo a partir de representarlo (Schopen-
hauer, 1983, p. 19), y para ello utilizamos el lenguaje con el que se elaboran distintas teorías
y conceptos con el fin de explicar y comprender ese mundo que habitamos. De tal manera
que se construyen distintas representaciones según el punto de vista de quien o quienes
elaboren dicho discurso. Dado que el lenguaje es un fenómeno eminentemente social, las
representaciones suelen ser tanto individuales como colectivas (Chartier, 1999, pp. 56-60).
El autor de un discurso se convierte en emisor del mismo, y tiene como fin que su
discurso llegue a un destinatario o receptor, el emisor y el receptor pueden compartir es-
pacio y tiempo, o estar distantes uno de otro sin compartir el mismo lugar ni la misma
época; esto sólo puede ser posible si el emisor ha fijado su discurso en un material que
pueda soportar el paso del tiempo y el traslado de un lugar a otro. Durante miles de años
ese soporte ha sido el papel; el discurso plasmado en él se convirtió en escritura (Ricoeur,
1999, pp. 59-81).
Cuando se habla del mundo del pasado y de los seres humanos que lo habitaron, se
hace referencia a un mundo que ya no existe en el presente del autor desde donde está
escribiendo o hablando. Dicho discurso sobre el pasado puede ser oral o escrito; cuando
es oral el emisor y el receptor comparten tiempo y espacio y entonces el discurso sobre
el pasado se convierte en historia oral, que por lo general se compone de los testimonios
y recuerdos de quien habla. Cuando el discurso sobre el pasado se fija en papel mediante
la escritura, dicho discurso se convierte en historiografía, y de esta manera puede tras-
cender la vida de su autor y llegar a distintas generaciones y lugares, pues la escritura se
puede reproducir infinidad de veces y llevar hasta cualquier parte del mundo (Ricoeur,
1999, pp. 59-81).
[7]
8 hISTORIOGRAFÍA. LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DISCURSOS E IMÁGENES DEL PASADO
La historiografía trata de las acciones humanas ocurridas en el pasado, dichas ac-
ciones implican espacios y tiempos determinados; sin las categorías de acción, tiempo y
espacio, sería imposible contar una historia, por lo cual dichas categorías son inherentes
al relato de las acciones humanas. Por tanto, la forma en que la historiografía da cuenta de
las acciones humanas del pasado es a través de la narración o del relato histórico. Contar
es narrar, y al hacerlo de manera escrita la historiografía toma de la literatura las formas
y las reglas para que un relato tenga sentido, coherencia, unidad y extensión, y pueda ser
comprendido por el público lector a partir de la construcción de la trama (Ricoeur 1995,
2004; White, 1992).
La única manera de representar el tiempo y la vida humana, o el paso de los seres hu-
manos por el mundo es a través de la forma narrativa (Ricoeur, 1995); de ahí que éste sea
el medio y la forma que utilizan los historiadores desde Herodoto para rescatar del olvido
las hazañas de los hombres y mujeres que les precedieron.
El modo narrativo para contar una historia es compartido entre la literatura y la his-
toriografía, ambos se refieren a acciones humanas en el tiempo y en el mundo, solo que la
literatura tiende a ser ficción y la historiografía pretende ser realista, las acciones humanas
de las que trata la historiografía realmente ocurrieron; cuando me refiero a esto es que
pueden ser situadas en tiempo y espacio como pertenecientes a seres humanos reales y no
ficticios (Ricoeur, 1995; White, 1992).
El relato historiográfico –a diferencia del relato ficticio– se construye a partir de un
complejo sistema referencial que implica la búsqueda, interpretación y análisis de huellas,
evidencias o vestigios producidos por los seres humanos de determinada época. Todo ob-
jeto que tenga información sobre el pasado es una fuente para el historiador, éste puede
ser una construcción, un monumento, un paisaje, unas ruinas, herramientas, pinturas, fo-
tografías, películas, los mismos huesos humanos o animales, pero sobre todo documentos
escritos, situados y conservados en lugares específicos y diseñados para ser consultados
por el público interesado. Así, podemos decir que la primera fase de la operación historio-
gráfica es la investigación en acervos documentales previamente almacenados, situados,
conservados y facilitados para el escrutinio del historiador (Ricoeur, 2004, pp. 189-236; De
Certeau, 1993, pp. 67-118).
Este pacto referencial excluye en la operación histórica lo imaginativo, lo mítico, lo
legendario, lo ficcional, pero dado que todas estas formas de representación utilizan el
modo narrativo, la frontera entre ellas es difícil de establecer. Tanto la ficción, el mito como
la historia utilizan el modo narrativo del discurso porque son formas lingüísticas. Las tres
iNTRODUCCIÓN 9
funcionan en diferentes niveles de la dicotomía realidad/imaginación, por lo que cada una
debe ser considerada según su propia naturaleza retórica, pero la veracidad es la misma,
porque el mito y la ficción –aunque sea a través del lenguaje figurativo y metafórico– ha-
cen referencia al mundo real, dicen verdades acerca de él, lo representan y nos proveen de
conocimientos para conocerlo con mayor profundidad (Aurell, 2016, p. 83).
La información obtenida de los documentos se somete a un análisis, interpretación y
comprensión por parte del historiador a partir de una serie de sistemas y teorías, con el fin
de responder a las preguntas que éste hace a los documentos, tratando de aclarar y com-
prender las relaciones, las causas y los efectos, los sentidos y las motivaciones de los seres
humanos que vivieron y actuaron en determinada época, respondiendo a las preguntas:
¿cómo?, ¿cuándo? ¿por qué? La segunda fase es la de comprensión-explicación (Ricoeur,
2004, pp. 237-305).
Inmerso en un mundo eminentemente documental, el historiador se mueve en un
universo principalmente escriturario, aunque auxiliado por distintas disciplinas científi-
cas. Pronto se da cuenta que no es el único interesado por el tema y que hay otros histo-
riadores que escribieron sobre él o de temas relacionados, y que por tanto es parte de una
forma de contar y abordar el tema o el periodo histórico. La tercera fase de esta operación
historiadora es la construcción del relato propiamente dicho, en la cual siguiendo un cierto
modelo –previamente aprendido y compartido– el autor representa el mundo del pasado
según su capacidad evocativa, apoyado en todo el material referencial del que pudo hacer
acopio previamente, y de todos los autores leídos que le ayudaron a comprender y explicar
su tema (Ricoeur, 2004, pp. 307-370; De Certeau, 1993, pp. 67-118).
Siendo un lenguaje eminentemente referencial, la historiografía nos da el primer in-
dicio del relato construido, éste es el que alude al autor de la obra, ¿quién es y en qué época
y contexto vivió el autor?, ¿cuáles fueron los motivos para producir una obra de tal tema?
El primer historiador que firmó su obra fue Herodoto (Hartog, 2003, pp. 9-10), después de
él la mayor parte de los autores se hicieron responsables de lo que escribieron. El autor es
producto de un ambiente cultural, social, económico y político que le facilita o dificulta su
labor y su investigación histórica; el autor escribe desde un lugar social e históricamente
determinado. De esta manera, habrá que advertir que desde el acopio de los documentos
hasta la redacción del libro y la posterior lectura del mismo, la práctica histórica depende
siempre de la estructura de la sociedad, de las relaciones de poder, políticas de gobierno,
instituciones, relaciones de clase social y de individuos concretos (De Certeau, 1993, pp.
67-118; Ricoeur, 2004, pp. 307-370).
10 hISTORIOGRAFÍA. LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DISCURSOS E IMÁGENES DEL PASADO
Así pues, los autores que escribimos en este libro partimos de la afirmación de Michel
De Certeau (1993, p. 69) sobre que la investigación historiográfica se enlaza con un lugar
de producción socioeconómica, política y cultural, lo cual implica un medio de elabora-
ción delimitado por la práctica de una profesión liberal, un puesto de observación o de
enseñanza y una categoría especial de letrados, sometida a presiones y ligada a privilegios.
Con la finalidad de estudiar, analizar y comprender las formas en que se construyen
los discursos historiográficos en México, algunos integrantes del Cuerpo Académico: Es-
tudios Regionales ca-449 y alumnos de los doctorados en Historia y Ciencias Sociales, del
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadala-
jara, nos dimos a la tarea de analizar las obras producidas por historiadores en una tempo-
ralidad que va de fines del siglo xviii a inicios del siglo xxi. En su mayoría dichas obras se
produjeron desde el occidente de México, en particular en la ciudad de Guadalajara, pero
no de forma exclusiva, hay algunas que tienen como origen un espacio más amplio ya que
tienden a cubrir los marcos nacionales o tienen a la Ciudad de México como centro de
producción historiográfica.
El orden en que están dispuestos los artículos intenta dar un seguimiento cronológico
al tema o al origen temporal del discurso historiográfico. Así el primer capítulo escrito por
Marco Antonio Acosta Ruiz explica cómo se ha construido el discurso sobre el pasado
prehispánico en el occidente de México, partiendo del análisis de la actividad, los hallazgos
y las reflexiones de arqueólogos e historiadores durante la segunda mitad del siglo xx y
primeras décadas del xxi sobre dicha región. Acosta parte del hecho de que el occidente de
México ha sido una región históricamente marginada en cuanto a investigación arqueoló-
gica se refiere, dado que dicha actividad, desde sus inicios, estuvo ligada a la conformación
nacional, y a los estudios de las zonas arqueológicas más importantes, como las situadas en
el centro y sureste del país. Para revertir esa marginación Acosta muestra la importancia y
los avances de la arqueología y la historiografía en la construcción del pasado de los pue-
blos y culturas del occidente de México. Aunque para el autor la historia de la arqueología
en Jalisco ha experimentado un proceso lento.
El segundo capítulo de la autoría de María Pilar Gutiérrez Lorenzo tiene como propó-
sito analizar en el contexto de la Audiencia de la Nueva Galicia, las prácticas de la “cultura
escrita” a fines del siglo xviii, poniendo énfasis en la importancia que tiene el escenario
institucional en el uso y las formas de la escritura en Guadalajara de fines del antiguo
régimen. Examina el concepto de “cultura escrita” y su vinculación con la “nueva historia
cultural” para ofrecer una mayor precisión en relación con sus objetos de estudio; aunque