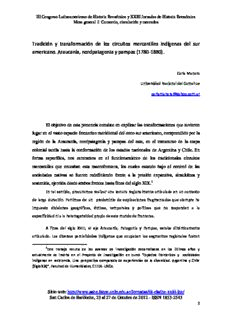Table Of ContentIII Congreso Latinoamericano de Historia Económica y XXIII Jornadas de Historia Económica
Mesa general 1: Comercio, circulación y mercados
Tradición y transformación de los circuitos mercantiles indígenas del sur
americano. Araucanía, nordpatagonia y pampas (1780-1880).
Carla Manara
Universidad Nacional del Comahue
[email protected]
El objetivo de esta ponencia consiste en explicar las transformaciones que tuvieron
lugar en el vasto espacio fronterizo meridional del cono sur americano, comprendido por la
región de la Araucanía, nordpatagonia y pampas del este, en el transcurso de la etapa
colonial tardía hasta la conformación de los estados nacionales de Argentina y Chile. En
forma específica, nos centramos en el funcionamiento de los tradicionales circuitos
mercantiles que cruzaban esta macrofrontera, los cuales estando bajo el control de las
sociedades nativas se fueron redefiniendo frente a la presión expansiva, simultánea y
sostenida, ejercida desde ambos frentes hasta fines del siglo XIX.1
En tal sentido, procuramos realizar una lectura regionalmente articulada en un contexto
de larga duración. Partimos de un predominio de explicaciones fragmentadas que siempre ha
impuesto divisiones geográficas, étnicas, temporales y políticas que no responden a la
especificidad ni a la heterogeneidad propia de este mundo de fronteras.
A fines del siglo XVIII, el eje Araucanía, Patagonia y Pampas, estaba dinámicamente
articulado. Las diversas parcialidades indígenas que ocupaban los segmentos regionales fueron
1Este trabajo resulta de los avances de investigación desarrollados en los últimos años y
actualmente se inserta en el Proyecto de Investigación en curso “Espacios fronterizos y sociedades
indígenas en resistencia. Una perspectiva comparada de experiencias de la diversidad. Argentina y Chile
(Siglo XIX)”, Facultad de Humanidades, CEHIR- UNCo.
Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
1
reelaborando sus estrategias en defensa de su autonomía, territorio y recursos frente al avance
estatal, primero colonial y luego republicano. A partir de reconocer las particularidades de este
espacio abordamos temporalmente tres etapas de fuertes connotaciones: el avance reformista de
los Borbones; luego la transición revolucionaria y por últimos el proceso de consolidación de los
estados hasta la “Campaña al Desierto” en el caso argentino y la “Campaña de Pacificación de la
Araucanía” en el caso chileno.
Es oportuno destacar que buena parte de la historia de Chile y de Argentina se vincula
directamente con la dinámica de la macrofrontera que se extendía por todo el sur. Ambos estados
compartían esta problemática al tiempo que se disputaban el control de los circuitos mercantiles.
Debido a esto, las relaciones entre ambos gobiernos giraron en torno a pactos de cooperación
alternados con profundas rivalidades. Esta dinámica devenía ya de la época colonial y se fue
incrementando hasta las últimas campañas militares emprendidas contra los indígenas de ambos
lados de los Andes hacia fines del siglo XIX. En este plano, los procesos dados a lo largo del tiempo
han sido explicados desde la lógica de las respectivas historias nacionales contribuyendo a
parcializar las conexiones, lo cual corroboramos en el campo historiográfico argentino como
chileno. Sin embargo, una mirada desde adentro de las propias fronteras ofrece matices
significativos que inducen a revisar algunas de las ideas impuestas por el paradigma del estado-
nación.
Por lo dicho, como toda región fronteriza siempre supone ciertos resguardos, en
particular cuando se trata de espacios contextualizados con anterioridad a la consolidación
de los estados nacionales. Por tal razón, las regiones fronterizas ocupadas por indígenas “no
sometidos” no pueden ser interpretadas utilizando los mismos criterios analíticos pensados
para una sociedad estatal moderna. Tampoco alcanza con reconocer la clasificación de
etnónimos con los que se acostumbra a diferenciar a los grupos nativos a ambos lados de
los Andes, ya que estos rótulos fueron impuestos por los estados expansionistas y no
siempre responden a la especificidad inter-intra tribal.
Desde el punto de vista metodológico, las indagaciones en este terreno se han realizado
sobre la base de registros documentales muy heterogéneos así como dispersos y fragmentados. A
Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
2
su vez la articulación regional requirió de un relevamiento en diferentes archivos2. Todo el
material disponible sumado a la renovación de enfoques y perspectivas actuales nos permite hoy
repensar un proceso de larga duración con mayor continuidad sin perder de vista la diversidad
étnico-social ni las articulaciones regionales como elementos constitutivos de las historias
nacionales.
Una buena parte de la información proviene de fuentes oficiales, como los partes militares
de las sucesivas campañas realizadas desde Chile y Argentina; informes y correspondencia de las
comandancias de fronteras, así como notas e informes emitidos por gobernadores y autoridades
regionales a ambos lados de la cordillera durante el período tardo colonial y republicano, entre
otras. También, la lectura de tratados, parlamentos y acuerdos entre los gobiernos y los lonkos nos
permite indagar en los términos de las relaciones interétnicas. Reforzando nuestra intención de
analizar las fronteras “desde adentro” realizamos un específico relevamiento y lectura de cartas
escritas –éditas e inéditas- por los mismos caciques o sus lenguaraces. Este material es muy
significativo dado que los lonkos se convirtieron en interlocutores cada vez más estratégicos para
lidiar con la presión estatal y para ello aprendieron a utilizar las mismas herramientas y tácticas del
blanco, tal como es la escritura y el archivo de papeles. Estas fuentes nos ponen en contacto con
voces silenciadas que mejoran nuestra comprensión del panorama étnico y de las redes vinculares.
Sumamos el aporte de numerosas crónicas de viajeros, expedicionarios y misioneros que
transitaron por la región en estudio3 y artículos de la prensa decimonónica chilena y argentina.
2 El relevamiento de fuentes se realizó en el Archivo de Santiago de Chile; Archivo Franciscano (Santiago de
Chile); Archivo General de la Nación Argentina, Archivo Provincial de Mendoza, Archivo Municipal de
Malarhue (Mendoza); Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto (Córdoba); Archivo Histórico Provincial de
Neuquén y de Chos Malal, Archivo de la Dirección Provincial de Tierras y Colonias (Neuquén); Centro de
Documentación de Bahía Blanca; Archivo Provincial de Viedma (Río Negro); Centro de Documentación y
Biblioteca Vignati (Trelew-Chubut), Archivo y Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo” (Luján-
Buenos Aires) y Archivo Histórico de Santa Rosa (La Pampa).
3 Las crónicas analizadas son de distinto origen y procedencia. Entre otras, priorizamos la obra del
jesuita Bernardo Havestadt que llegó en 1752 llegó al actual norte neuquino con la intención de evangelizar
a las tribus pehuenche; el fray Pedro Angel Espiñeira (1758) que incursionó en el territorio con la misma
intención; el alemán Thaddaeus Haenke con su descripción del reino de Chile entre los años 1761 y 1817; el
viaje de Don Luis de la Cruz, alcalde de Concepción que cruzó por tierras patagónicas para llegar a Buenos
Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
3
Los circuitos fronteras adentro
Concebimos a las espacios fronterizos como espacios sociales que se construyen a
partir de un sistema de relaciones internas y externas y que se modifica a través de los
procesos históricos. Buscamos comprender la lógica del mundo fronterizo “desde adentro”,
con su propia dinámica y especificidades asumidas en tiempos de profundos cambios. A su
vez, observamos a este espacio, no como una simple periferia de los centros de poder, sino
como un centro en sí mismo y en permanente interacción con aquellos. Por eso abordamos
la región como un espacio abierto, articulador y en movimiento, donde la reducción de
escala de observación y el correlato espacial y temporal se convierten en óptimos caminos
para una utilización operativa del concepto4.
Desde esta perspectiva visualizamos una macroregión articulada en segmentos
regionales que se extendían desde el Pacífico al Atlántico formando en su conjunto un
complejo espacio social de múltiples interacciones. En esta vasta región, no había un estado
centralizado, ni provincia, ni poblaciones blancas en su interior, como tampoco existían los
límites políticos ni administrativos que los estados lograrán imponer a posteriori. La
cohesión interna estaba dada por la existencia de circuitos mercantiles consolidados y
amplias redes de parentesco a ambos lados de la cordillera. Resulta así, que cada segmento
regional era funcional al conjunto en la medida se beneficiaba de las relaciones establecidas,
por lo que cada subregión cumplía un rol en complementariedad con el resto.
La mercantilización de este espacio determinó la especialización regional dentro del mismo.
En estos circuitos se coordinaban e interactuaban diferentes grupos indígenas asentados en las
distintas áreas, cada cual con sus propias características, sus propias prácticas e intereses en
Aires en 1806; las crónicas militares de Guillermo Feliú Cruz en el contexto de la revolución chilena y los
partes militares del general chileno Bulnes que derrotó a la guerrilla pincheirina. Para fines del siglo XIX, en
pleno contexto de la llamada “Campaña al Desierto” nos remitimos a los partes militares de los generales
Uriburu y Villegas que avanzaron por el norte y el sur del Neuquén respectivamente entre 1879-1881.
4 El enfoque de la historia regional y las posibilidades de hacerla operativa cuentan con sucesivos aportes que
han enriquecido el debate, véase, entre otros, Pérez Herrero 1991; Grimson 2000; Areces 2000; Bandieri
2000; Fernández y Dalla Torre 2001 así como Mata y Areces 2006.
Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
4
función de los recursos disponibles. La organización de estos circuitos requería de la división de
tareas, conocimientos específicos, manejo del territorio, usufructo de los recursos disponibles y
control de redes de vínculos por parte de cada uno de los grupos involucrados. (Varela y Manara
2006)
Si en buena medida, la integración se sustentaba en las condiciones geográficas de
la región andina, la posición más estratégica y resguardada estaba en la franja del noroeste
de la actual provincia de Neuquén y el sur de Mendoza actual controlada por los
pehuenche. La interacción regional y étnica se vio facilitada por una cordillera con pasos
relativamente bajos por los que circulaban individuos, bienes de intercambio e influencias
culturales. Además del control de ricos valles ideales para el refugio, pastaje y engorde de
ganados que fue siempre centro de diputas con otras tribus, con españoles y los criollos
después5.
En estas condiciones, los pehuenche al norte, así como los huilliche al sur del
territorio neuquino, constituían un nexo primordial en los circuitos que conectaban la
pampa húmeda -productora de ganado- y los mercados chilenos-consumidores de los
mismos6. Si bien hay pocas referencias en relación a la cantidad de cabezas de ganado
arreados, las cifras disponibles son muy significativas7. Las tierras andinas conformaban un
verdadero nudo de caminos disputado entre las propias tribus y codiciado por españoles
primero y los criollos después.
Es así como las numerosas tribus pehuenche se convirtieron en una pieza clave en el
funcionamiento de los circuitos mercantiles y en el resguardo de los pasos andinos, tal
5 Parte del circuito manejado por los pehuenche era conocido como el “camino de la sal”, producto muy
codiciado por su excelente calidad, que era abundante en las minas de Truquico (sal gema) y en Pichi Neuquén
(de cuajo) al norte de la provincia neuquina.
6 Los pehuenche dominaban la llamada rastrillada del norte y los huilliche la ratrillada del sur, que constituían
las rutas y sendas articuladas para acceder a las pampas y arraer los ganados hacierndo la travesía por tierras
patagónicas hasta cruzar por pasos andinos y llegar las ferias chilenas. La del norte se comunicaba
directamente con el puerto de Talcahuano y la del sur con Valdivia. Para mayor detalle al respecto véase
Varela y Manara 2001 y 2003.
7 A modo de ejemplo, Luis de la Cruz (1969) registró en su diario de viaje en 1806 haber presenciado
durante su tránsito por el río Colorado la llegada de más de 10.000 cabezas de ganado mayor además del
lanar. En 1833 el general Bulnes se llevó 40.000 cabezas de ganado de los valles de Varvarco (noroeste
neuquino), cfr. Walther 1964: 355.
Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
5
como entendieron los funcionarios borbónicos y luego los republicanos. Efectivamente, los
pehuenche al ser intermediarios estratégicos efectuaban transacciones comerciales con las
poblaciones de Chile y Cuyo, como así también con otros grupos indígenas a ambos lados
de la cordillera. Era una región de abastecimiento que respondía a los estímulos de la
demanda de los centros de Chillán, los Angeles y Antuco. Se llegaba hasta los puertos de
Valdivia y Talcahuano desde donde se exportaban los derivados de la economía pecuaria del
sur a centros consumidores más alejados.
Todo este espacio fronterizo no permaneció ajeno a los cambios políticos operados en los
centros de poder, como eran Santiago de Chile y Buenos Aires. Si los circuitos se preservaron
durante todo el siglo que estudiamos, creemos que se debió al paulatino reacomodamiento de las
pautas tradicionales frente a la introducción de elementos nuevos. ¿Cómo incidieron estos
cambios en los circuitos mercantiles?; ¿de qué modo la realidad del mundo “fronteras adentro” se
reacomodaba a las nuevas circunstancias?. Para avanzar al respecto consideramos necesario
atender a tres etapas consecutivas que explicamos a continuación.
El avance reformista borbónico
A lo largo de la historia colonial, los pehuenche nunca habían permitido la instalación de
fortines ni la presencia estable de funcionarios, sacerdotes o hacendados en sus dominios a pesar de
las estrechas relaciones políticas y comerciales con la sociedad hispano-criolla. Para ingresar a sus
tierras había que superar el estricto control de los caciques principales y contar con algún salvocon-
ducto o arreglo previo. Sólo así, algunos viajeros y misioneros lograron transitar “tierra adentro”.
La experiencia hispana en áreas de fronteras había confirmado el valor que tenía el
comercio para controlar y atraer a los indígenas. La estrecha relación entre las sociedades de la
Araucanía, nordpatagonia y las pampas venía dándose al menos desde el siglo XVII. En este espacio
integrado, el mundo indígena se relacionó con el del hispanocriollo en torno a circuitos comerciales
que a fines del siglo XVIII ya estaban consolidados (Varela y Manara 1999).
Si bien el comercio con el indígena no representaba un mercado muy atractivo para las
mercancías españolas, sí era relevante como fuente de abastecimiento para los fuertes y
Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
6
mercados hispanocriollos, razón por la cual se procuró no afectar el normal funcionamiento de los
intercambios para garantizar la permanencia de los tratos. Por este motivo, durante la guerra a
muerte, las montoneras tendrán directo acceso a los beneficios de estas redes de rastrilladas.
Esto estaba muy claro para las autoridades borbónicas que tendieron a ajustar la política
intervencionista en pro de dinamizar las economías regionales. El objetivo de mantener activo el
intercambio tenía una proyección muy amplia. Por un lado, respondía a la demanda de productos que
hacían los nativos y se mantenía el propio interés de éstos para convertirlos en consumidores y
productores (Weber 1998). Productos europeos se intercambiaban por ponchos, tejidos y animales.
De forma que se fueron vinculando las redes capitalistas con las redes indígenas fomentando la
integración económica regional. (Pinto Rodríguez 1998).
Durante la última etapa de la colonia se procuró mantener las fronteras abiertas e interac-
tuantes. La naciente industria peninsular y la pretensión de colocar sus productos en las colonias
impulsaron la apertura de nuevos puertos y mercados. Desde esta óptica, resultaba beneficioso que
los indígenas produjeran bienes para el intercambio mientras que no plantearan competencia con los
productos europeos. Así, el comercio fronterizo sirvió para impulsar el crecimiento económico por lo
cual era fundamental que mediara la paz. Cualquier factor de tensión afectaba directamente el
funcionamiento de dichos circuitos.
De allí la relevancia que adquirieron los parlamentos como instancias formales. Estos
acuerdos permitían mantener el equilibrio y cierta tranquilidad en las fronteras (Lázaro Avila 1998
y 2002). En estas reuniones las autoridades virreinales implementaron el mecanismo de elegir al
cacique-gobernador, promoviendo de este modo a algunos caciques con honores, agasajos,
regalos y reconocimientos preferenciales como legítimos soberanos de sus territorios, los
agasajaron en los parlamentos y les asignaron un sueldo correspondiente a la jerarquía militar.
Este mecanismo introdujo una nueva jerarquización en la distribución del poder entre los
indígenas. El objetivo era privilegiar algunas cabezas para poder superar los inconvenientes que
implicaba tratar con los numerosos lonkos de igual jerarquía.
Todo formaba parte de una estrategia global para asimilar directa y pacíficamente a las
parcialidades a la sociedad colonial, orientando a desmovilizar a los grupos. Una vista general de la
Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
7
política colonial que revisamos, reposa, en la divisa elemental de “dividir para reinar”, política que
fue dando sus frutos con los simultáneos esfuerzos de Francisco de Amigorena en Mendoza y de
Ambrosio O' Higgins en la Araucanía.
En esta dirección, la alianza hispano-pehuenche fue la mejor opción de los Borbones para
lograr la colaboración de muchos lonkos pehuenches (Casanova Guarda 1996, Manara 2010).
Mientras que al mismo tiempo se incrementaba la rivalidad de éstos con los huilliche siempre
reacios a negociar. Los pehuenche eran el reaseguro para acceder a las rastrilladas del norte
patagónico y los mejores ubicados para poner freno a las parcialidades enemigas provenientes de
la Araucanía hacia las pampas.
Entre las pautas de la alianza hispano-pehuenche, se entiende perfectamente que la ayuda
militar fuera una cuestión central para ambas partes8. Los pactos asumidos con los grupos
indígenas incluían la cooperación contra enemigos comunes y la conciliación o intervención en
conflictos intertribales. La violencia que generaban las luchas intestinas entre grupos de la
Araucanía, Patagonia uera una de las principales causas de la inestabilidad en los dominios
sudamericanos. En este caso, como vemos, los enfrentamientos inter-tribales se profundizaron
con la política de “pacificación” borbónica.
Aun así, los caciques pehuenche como huilliche, preservaban la postura de no poner en
riesgo la autonomía y el control de sus dominios. Las reiteradas negociaciones como los asiduos
enfrentamientos eran instancias para evitar el asentamiento del blanco en sus tierras y, en
aquellos casos que los caciques avalaron solicitudes de ingreso para exploraciones científicas, de
intercambio o de misioneros, se indicaban las pautas y las rutas a seguir previo pago en bienes por
el permiso de tránsito. Estos datos echan luz sobre los comportamientos de las fuerzas indígenas e
hispano-criollas, en particular cuando éstas últimas iban aumentando su interés por internarse
“fronteras adentro”.
8 Tal como se explicita en el acta del parlamento llevado a cabo en Mendoza a orillas del Salado en
1787 entre José Francisco Amigorena como Comandante de Armas y Fronteras y la “nación Pehuenche”.
Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
8
En esta etapa, notamos que la vía del parlamento, podía ser muy efectiva pero no
siempre era exitosa y lo pactado solía dilatarse o hasta quedar en la nada. De modo que los
pactos se alternaban con los malones cuya potencial amenaza era suficiente para que las
autoridades estuvieran en constante alerta. La experiencia al respecto indicaba evitar este tipo
de ataques ya que parte del botín era la toma de mujeres y niños cautivos que luego eran
utilizados para el intercambio de rehenes.
Las invasiones en las estancias, poblados y fortines fronterizos en la región del Bio
Bio como en la campaña del sur de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires alcanzaron su punto
de mayor intensidad hacia 1780. Hacia fines de la década de 1780, el accionar malonero
tendió a disminuir durante algunos años de relativa tranquilidad en las fronteras a cuenta de
la política implementada pero nunca dejó de ser un recurso estratégico de presión para
negociar.
En conclusión, todos los esfuerzos provenientes de la Capitanía de Chile, como del virreinato
del Río de la Plata lograron cierta “pacificación”, siempre conveniente al interés que ambas partes
tenían en las redes de intercambio. Las buenas relaciones facilitaron los estudios geográficos y
científicos en los territorios del sur que tanto interesaban a los Borbones en la búsqueda de nuevas
rutas para dinamizar el comercio. Pese a ello, no hubo asentamientos estables de blancos “tierra
adentro” y los nativos siguieron conservando sus dominios. Los beneficios eran mutuos y
compartidos siempre que cada cual mantuviera el control de lo propio.
La transición revolucionaria
El contexto revolucionario es apropiado para poner en tensión el paradigma del estado-
nación que impone la ruptura con el proceso colonial tal como se venía dando. Muchos de los
recortes y de los “olvidos” de las historias nacionales provocan una lectura fragmentada (Ricour
1999)9. Es esta misma lógica selectiva de las “historias patrias” por la que muchos sucesos que
9 El problema del “olvido” tiene distintas derivaciones en el campo filosófico y todas ellas inciden en el modo
de registrar la “memoria”. Retomamos del análisis de Ricour el “olvido selectivo”, y los “modos selectivos
Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
9
seguimos han sido tergiversados y muchos protagonistas han quedado prácticamente excluidos de
los relatos (Harwich Valenilla 1994)10. La historiografía argentina y chilena no escapa a estos
“olvidos”, los cuales son muy significativos durante las primeras décadas del siglo XIX. En
consecuencia, las respectivas historias patrias se forjaron sobre ciertos vacíos explicativos y
argumentos parciales generando confusos entramados, aparentemente de corta trascendencia.
Este problema nos induce a redefinir el foco de atención.
Sobre lo dicho, resulta interesante seguir observando lo que ocurría en los espacios
fronterizos al acentuarse los movimientos revolucionarios. La transición política dará cuenta de
una mutación cultural a largo plazo (Guerra 2005) pero en el interior de las fronteras no sometidas
los cambios adoptan otro ritmo. ¿Cómo incidió en el interior de las fronteras la coyuntura de
cambio a partir de 1808? y ¿cuáles fueron las reacciones frente al avance de los revolucionarios?
Además, ¿cómo canalizaron las diversas sociedades indígenas su adhesión o rechazo al proceso
abierto hacia la formación del estados nacional?.
Luego de 1810, la macrofrontera siguió siendo un espacio en donde los precarios
estados santiaguino y porteño no ejercían control efectivo ni había estructurado ningún
orden institucional ni social, lo cual le imprime rasgos peculiares frente al avance
revolucionario. Las nuevas circunstancias fueron generando un abanico de relaciones
inusuales entre indígenas, españoles, mestizos y criollos movilizados en el ámbito
fronterizo. Una cadena de alianzas y contra-alianzas promovieron constantes
movilizaciones a un lado y otro de la cordillera, más allá de las fronteras políticas internas o
externas y de las cuestiones formales planteadas en los centros de poder.
El momento crucial fue el inicio de la Guerra a Muerte luego de la derrota realista
en Maipú en 1818. Entonces el ejército del rey se trasladó a la Araucanía respaldado en las
alianzas borbónicas antiguamente efectuadas con tribus mapuche y pehuenche pudiendo
del olvido” que son inherentes al relato. Según afirma el autor “dicho olvido es consustancial a la operación
de elaborar una trama: para contar algo, hay que omitir numerosos acontecimientos, peripecias y episodios
considerados no significativos o no importantes desde el punto de vista de la trama privilegiada” (Ricour
1981: 59).
10 La elaboración de la “historia patria” resulta en sí misma una elaboración selectiva de los nuevos valores y
de un nuevo imaginario que en su carácter, “también serviría para consolidar el poder de quienes se habían
preocupado por definir cuáles debían ser sus parámetros” (Harwich Valenilla 1994: 437)
Sitio web: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/
San Carlos de Bariloche, 23 al 27 de Octubre de 2012 - ISSN 1853-2543
10
Description:vez, observamos a este espacio, no como una simple periferia de los centros de .. “los indios ahora vienen liderados por los temibles Pincheira.14.