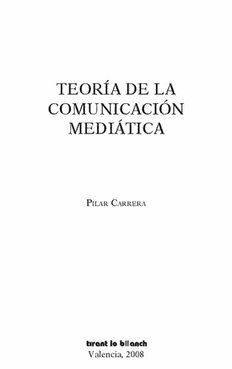Table Of ContentTEORÍA DE LA
COMUNICACIÓN
MEDIÁTICA
P C
ILAR ARRERA
Valencia, 2008
Copyright ® 2008
Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro
puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico
o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier
almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso
escrito de la autora y del editor.
En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch
publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com
(http://www.tirant.com).
Director de la colección:
MANUEL ASENSI PÉREZ
© PILAR CARRERA
© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELFS.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email:[email protected]
http://www.tirant.com
Librería virtual: http://www.tirant.es
DEPOSITO LEGAL: V -
I.S.B.N.: 978 - 84 - 9876 - @@@- @
IMPRIME: GUADA IMPRESORES, S.L. - PMc Media, S.L.
ÍNDICE
I. PRÓLOGO: “TEORÍA” EN SINGULAR .................................... 9
II. LA COMUNICACIÓN COMO CIENCIA Y COMO OBJETO DE
ESTUDIO ................................................................................... 23
III. “COMUNICACIÓN” E “INFORMACIÓN” ................................ 75
IV. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CULTURA DE MASAS ..... 113
V. INTRODUCCIÓN A LAS TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN
MEDIÁTICA: DE LOS ORÍGENES ESPECULATIVOS A LA
LEGITIMACIÓN “ADMINISTRATIVA” ................................... 137
VI. LA TEORÍA HIPODÉRMICA (THAT NEVER WAS?) .............. 153
VII. LOS CAMINOS DE LA PERSUASIÓN ..................................... 159
VIII. LAZARSFELD & CO: LA NATURALEZA DE LA INFLUENCIA 173
IX. FUNCIONES, DISFUNCIONES, USOS Y GRATIFICACIO-
NES ............................................................................................ 189
X. ESTRUCTURALISMO, SEMIÓTICA Y COMUNICACIÓN DE
MASAS ....................................................................................... 199
XI. LA INDUSTRIA CULTURAL ..................................................... 211
XII. LAS TRES EMES DE LA COMUNICACIÓN MEDIÁTICA ..... 221
XIII. DE LA TEORÍA DE LOS CULTURAL STUDIES A LOS CUL-
TURAL STUDIES COMO METATEORÍA ................................. 239
XIV. LOS “EFECTOS A LARGO PLAZO”: CONSTRUCCIÓN Y (DE-
CONSTRUCCIÓN) SOCIAL DE LA REALIDAD ...................... 247
XV. REVISIONISMO REVISITED ................................................... 265
XVI. DISCURSOS ACERCA DE LA “SOCIEDAD DE LA INFORMA-
CIÓN” Y LOS (YA) VIEJOS NUEVOS MEDIOS ..................... 269
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................... 291
I. PRÓLOGO
“TEORÍA” EN SINGULAR
En el título “Teoría de la comunicación mediática”, el con-
cepto de “teoría” aparece declinado en singular, lo cual nos
obliga a distinguir entre este concepto genérico de “teoría” y
las múltiples “teorías” a las que este volumen alude. Es decir,
esa primera teoría no sería tan solo la suma de las teorías que
comprende o engloba. El hecho de que el término se presente
en singular alude a un nivel de evaluación del concepto de “teo-
ría” susceptible de unificar la multiplicidad de teorías acerca
de la comunicación mediática, es decir, se presume que existe
una “Teoría de la comunicación” por encima de los particula-
rismos que inevitablemente son el signo de las diversidad de
teorías mediáticas, con su consiguiente diversidad de modelos
e hipótesis comunicacionales, y sus consiguientes presupuestos
disciplinares, políticos y sociales.
¿Qué nos permite hablar de teoría en singular en el caso de
la comunicación mediática? ¿Tan solo un objeto común —la
“comunicación mediática”— y el hecho de compartir los ele-
mentos constitutivos de toda teoría (hipótesis, axiomas, mode-
los...), coherencia, objetividad y proceder metódico? No parece
suficiente, ni siquiera viable habida cuenta de la disparidad de
significado entre conceptos nominalmente idénticos y la varie-
dad metodológica según la disciplina en que sean abordados.
La unidad o acuerdo conceptuales que Peirce consideraba la
base de toda teoría —“en lo tocante al ideal a que debe tenderse
es conveniente, en primer lugar, que cada rama de la ciencia
llegue a tener un vocabulario que provea una familia de pala-
bras afines para cada concepción científica y que cada palabra
tenga un único significado exacto, a menos que sus diferentes
significados se apliquen a objetos pertenecientes a diferentes
10 Teoría de la Comunicación Mediática
categorías que nunca puedan ser confundidos entre sí”1— es
evidente que no se da desde las distintas disciplinas que abordan
el objeto “comunicación (mediática)”. En este sentido la teoría
de la comunicación se perpetua (posiblemente esté en su natu-
raleza) en un estadio multidisciplinar. La interdisciplinariedad
es escasa en lo que respecta al asentamiento de unas bases con-
ceptuales y metodológicas o procedimentales comunes, todavía
un horizonte lejano en cuestiones de comunicación. El recurso
a un lenguaje formalizado uniforme, como factor de unificación
teórica, resulta por ahora impracticable, precisamente al depen-
der la formalización de las distintas disciplinas que se ocupan
de la comunicación y al no existir una formalización interdis-
ciplinaria y común, y exclusivamente comunicativa, lo cual es
difícilmente alcanzable incluso en el ámbito interdisciplinar y
realmente solo podría ocurrir si existiese una ciencia autónoma
ocupándose del objeto (una suerte de “comunicología”).
Este hecho característico de la teoría de la comunicación
mediática —su naturaleza multidisciplinar— hace muy difícil
establecer comparaciones entre las distintas teorías, y prácti-
camente imposible plantear la sucesión de teorías en términos
de superación o de “progreso”, por lo que toda perspectiva dia-
crónica aplicada a las teorías de la comunicación, perspectiva
que en parte adoptamos, ha de contar con esta especificidad. Se
requiere una adecuación del significado del discurso histórico
aplicado a las teorías de la comunicación, cuestión sobre la que
más tarde volveremos. Pero este “hecho característico”, que para
algunos autores pone en cuestión el estatuto mismo de la comu-
nicación como ciencia, más allá de la suma de descubrimientos
sectoriales y tangenciales al “núcleo duro” de cada una de las
disciplinas que la abordan, puede ser considerado al mismo
tiempo fuente de gran riqueza teórica si se consigue justificar el
estatuto teórico de la comunicación como ciencia, asumiendo
al mismo tiempo su naturaleza multidisciplinar y la más que
1 Ch. S. Peirce, La ciencia de la semiótica, Buenos Aires, Nueva
Visión, 1974, pág. 16.
Pilar Carrera 11
probable imposibilidad para alcanzar el estadio de “concilia-
ción” o síntesis que la interdisciplinariedad presupone.
Si hubiese que buscar un rango diferenciador que unificase
la pluralidad de enfoques, sociológicos, psicológicos, politoló-
gicos, lingüísticos, económicos... sobre lo mediático, a partir de
los que se elaboran teorías que inevitablemente llevan la marca
de la disciplina matriz, y puesto que no existe una ciencia que se
denomine “comunicología”, de la misma manera que existen la
“sociología” o la “economía” o la “psicología”, se podría considerar
que ese rasgo deriva de que el concepto de teoría, en singular,
tendría como virtud situar el objeto —la comunicación mediá-
tica— a salvo de reclamaciones exclusivistas por parte de una
disciplina sectorial, sea la sociología, la psicología, la economía
o cualquier otra. El concepto en singular apunta en este caso no
a un exclusivismo sino precisamente a una instancia renuente a
la homeostasis, es el singular el que promueve y protege la nece-
saria pluralidad de enfoques.
“Teoría” es el lugar agónico que define al propio objeto de
estudio como algo que no se deja abordar por una disciplina
sectorializada, sino que es atravesado por diversas disciplinas,
y no podría ser de otra manera a riesgo de desaparecer como
objeto. “Teoría” alude a una característica específica del estudio
de la comunicación mediática: su naturaleza multidisciplinar.
“Teoría” indica pues que la multidisciplinariedad se constituye
en naturaleza primera para el objeto “comunicación mediática”.
La función de preservación de esa multidisciplinariedad, que
implica la transmisión de dicha naturaleza multidisciplinar
y la negativa a reconocer derechos de legitimidad sectoriales
sobre la materia, corresponde, en el mundo académico, a las
Facultades de Periodismo y de Comunicación en general, las
únicas capaces de erigirse en instancia “neutra”, en un sentido
barthesiano2, y de garantizar la supervivencia de esta materia
2 “Doy una definición estructural de lo Neutro. Con esto quiero
decir que, para mí, lo Neutro no remite a “impresiones” de gri-
salla, de “neutralidad”, de indiferencia. Lo Neutro —mi Neu-
12 Teoría de la Comunicación Mediática
como cruce de aportaciones procedentes de distintas discipli-
nas, impidiendo su disolución y subsunción en el marco de una
ciencia particular.
A. Moles que defendía la existencia de una “ciencia de las
comunicaciones” —“la comunicación constituye ya una cien-
cia autónoma con sus reglas propias” (Moles-Zeltmann, 1971:
118)— especificaba: “la teoría de la comunicación ... se presenta
como una gran teoría (en el sentido epistemológico) de la forma
de las relaciones del hombre con el mundo que le rodea. Se sitúa,
pues, al nivel de esas pocas teorías unitarias, cuyo papel con-
siste en integrar las doctrinas parciales que propone la ciencia
cotidiana.” (Moles-Zeltmann, 1971: 150).
Tomemos ahora el segundo concepto comprendido en la
denominación de la asignatura, el de “comunicación”. Tradicio-
nalmente se ha establecido una relación paradigmática fuerte
entre los conceptos de “comunicación” e “información”, con la
consiguiente carga expresa de intencionalidad en la elección
de un término o del otro, convirtiéndolos en un verdadero ma-
nifiesto, en toda una declaración de principios tanto a la hora
de adjetivar la teoría como de nombrar asignaturas o bautizar
Facultades. La información acostumbra a asociarse a lo cuan-
titativo, a la máquina, al “hombre sin atributos” en términos de
Musil, a lo unidireccional, al monólogo, a la manipulación, etc.
etc., mientras que se han reservado para el concepto de “comu-
nicación”, arropado por la arcadia del “directo”, del “cara a cara”
—aún refiriéndose a formas de comunicación mediáticas—,
lugares más amables: la interacción, el sentido, lo cualitativo,
el humanismo, el diálogo, la equipolencia... Cuando es obvio
que, en primer lugar, la comunicación “cara a cara” no está libre
de las relaciones de poder —es más, se podría sostener que es
la instancia operativa por excelencia de dichas relaciones—, y
tro— puede remitir a estados intensos, fuertes, inauditos. “Des-
baratar el paradigma” es una actividad apasionada, ardiente.”
R. Barthes, Le Neutre. Cours au Collège de France (1977-1978),
París, Seuil, 2002.
Pilar Carrera 13
que la posibilidad de retroalimentación no convierte en inma-
culado al acto comunicativo. Por lo tanto vamos a prescindir
de perfumar de humanismo el concepto comunicación frente
al de información, porque nos parece que supone entrar inne-
cesariamente en un terreno resbaladizo.
La comunicación implica una fuerte carga procesual, la inser-
ción de pleno derecho del “informado” en el proceso infinito de
reproducción del acto comunicativo No hay necesidad de entrar
en consideraciones acerca de la bondad o perversidad de tal
acto, del potencial de realización subjetiva que presuntamente
conlleve o de su humanidad o inhumanidad. Por otra parte, la
información es mucho más que un momento o movimiento de
la totalidad del acto comunicativo, acto que tiende a ser con-
siderado con un grado de universalidad y atemporalidad poco
propicios para el rigor teórico.
La comunicación es, hoy más que nunca, un concepto
que posee una gran fuerza legitimante, hasta el punto de
quedar desproblematizado y sustraído a toda crítica (¿quién
se atrevería a criticar las bondades de la comunicación). Co-
mo punto de partida habría que deseufemizar el concepto y
devolverle la tensión que todo objeto teórico requiere para
existir. Obligarlo a descender del cielo del mito al purgatorio
de la teoría. El concepto de comunicación, pese a ser igual de
“moderno” que el de información ha representado desde el
principio el papel del clásico, puenteando la gran urbe capita-
lista y mediática con la polis griega, si se quiere expresar así.
Es por ello un concepto mucho más esquivo que el de infor-
mación, connotado éste, en su versión más popularizada, de
objetivismo tecnológico y la crítica correspondiente a dicho
objetivismo. Así como el concepto de información se asocia
rápidamente a la presencia de los medios de comunicación
masivos en la sociedad, la comunicación aparece como un
islote mediático, en el que la omnipotencia de la mediación
se rinde a lo inmediato, a la verdadera relación comunicativa,
de manera que aquellos medios que mejor remeden ese ideal
de comunicación cara a cara, cuyo indicador básico es el po-
14 Teoría de la Comunicación Mediática
tencial de retroalimentación o interacción, serán exonerados
de culpa (caso de Internet). Sin embargo la comunicación
tal como aquí se concibe es un concepto tan mediático como
puede serlo el de información, y tiene tan poco que ver como
ella con las formas prístinas de la experiencia no vicaria.
Por eso es necesario centrar dicho concepto, historizarlo al
máximo, y esa es la función del atributo “mediática”, que
busca tanto incidir en el fenómeno de la mediación, que de-
be constituirse en objeto teórico de pleno derecho al lado de
otras instancias canónicas —como la receptora implícita en
la clásica acuñación “comunicación de masas” o la emisora,
o la perspectiva contenutista o esencialista que aísla el men-
saje del medio—, al mismo tiempo que permite delimitar el
objeto, si no excesivamente genérico, de “comunicación”. Se
trata de anclar históricamente el concepto de comunicación
para evitar la pérdida de vigor teórico del mismo por exceso
de generalidad.
Por su parte, el resto de las formas comunicativas clásicas, la
interpersonal, intrapersonal o la organizacional habrán de ser
consideradas en su interacción con la comunicación mediática.
No se pueden tipificar aisladamente en las sociedades actuales,
donde el elemento mediático es pervasivo.
Ocurre con la comunicación mediática lo que ocurre con
la comunicación en general como objeto de estudio, es un
objeto lábil y escurridizo, que por lo tanto hay que abordar
sin despreciar ninguna estrategia tangencial. En este caso el
extrañamiento requerido, derivado de la reconstrucción del
objeto experiencial, intuitivo y cotidiano o vinculado con la
práctica profesional, y de su conversión en objeto teórico, en
un primer movimiento, debe permitir enfrentarnos de nuevo,
finalmente, a la cotidianeidad, a la realidad cotidiana de los
medios, que es atributo básico y diferencial de la comunica-
ción mediática como objeto de estudio científico. Esa es la
única justificación de ese extrañamiento inicial, que de no
consumarse este segundo movimiento de conceptualización
empírica, no tendría ningún sentido. Un discurso sobre los
Pilar Carrera 15
medios debiera encontrar su integración en la praxis, sus con-
ceptos debieran poder encontrarse a gusto entre los conceptos
empíricos, y no generar —lo que normalmente ocurre— un
discurso paralelo con el que ocultar o mitificar una praxis —que
obviamente incluye también sus discursos— que es asumida
por el público-encuestado como reprochable en el marco de un
discurso social contenutista crítico instituido. La teoría debe
entrar de lleno en la praxis —entendiendo que toda praxis es
“mediata” y se legitima desde un universo conceptual dado—
saber contaminarse de los hechos y los discursos inherentes
a esta última.
En el caso de los medios de comunicación toda teoría es,
de alguna manera, espuria. Su papel no es ofrecer un deside-
ratum sublimado acerca del uso benéfico —y beatífico— de
los medios, ni tampoco limitarse a constatar estados de hecho
y sus regularidades, sino labrarse su propio camino entre las
practicas tal y como tienen lugar, permaneciendo tangencial
tanto a la facticidad abrumadora como al discurso utópico.
Lo “simbólico”, el “imaginario”, o la “cultura popular” son
conceptos que en su aplicación mediática se han hecho virar
innombrables veces hacia lo épico, hacia la gran teoría, hacia
el gran relato que, como el ave fénix, se consume en su propio
fuego para volver incesantemente a renacer. La relación del
espectador o del consumidor —de todo consumidor y no solo
del intelectual— con los medios, es una relación problemática.
Objetivo de este libro es plantear esta perspectiva o discurso, y
no el del “zombi social” —discurso este, por otra parte, que es
el que el público —ha naturalizado, y en cierta forma espera
y agradece.
No tiene sentido negar a los medios, como Judas. Tampoco
tiene sentido declararlos evidentes. No lo son. En ese terreno
entre la negación y la evidencia habría de encontrarse una filo-
sofía de la comunicación mediática, que evite caer en el “des-
precio hipócrita hacia las cosas que los hombres se toman de
hecho como las más importantes, todas las cosas que les son