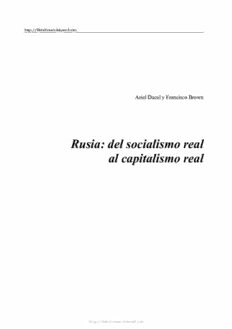Table Of Contenthttp://Rebeliones.4shared.com
Ariel Dacal y Francisco Brown
Rusia: del socialismo real
al capitalismo real
http://Rebeliones.4shared.com
2
Introducción
Capítulo I: El fracaso del socialismo soviético
1.1 La usurpación del poder
1.2 Los espacios políticos
1.3 El debate revolucionario fue cercenado
1.4 Apuntes sobre la economía soviética
1.5 Entre cierres y aperturas
1.6 La última reforma
1.7 Crónica de un suicidio político
1.8 Aniquilar el brazo armado
1.9 La “desunión” de la Unión
1.10 La política exterior soviética
1.11 La semilla bajo las ruinas
1.12 El marxismo no es culpable
Capítulo II: La transición al Capitalismo
2. 1 Las estructuras políticas
2.2 El nuevo diseño federal
2.2.1 Chechenia: un desafío estratégico
2.3 Los grupos de poder
2.4 El multipartidismo ruso
2.5 Las elecciones parlamentarias de 1993 y 1995
2.4.1 Las elecciones presidenciales de 1996
2.4.2 El legislativo ruso de 1999
2.5 Propiedad privada y economía de mercado
2.5.1 Entre retórica y realidad
2.5.2 El costo social de la transición
2.7 Rusia y la dominación cultural global
http://Rebeliones.4shared.com
3
2.7.1 Reto ineludible
Capítulo III: Rusia desde el ascenso al poder de Vladimir Putin
3.1 El nuevo Presidente ruso
3.1.1 ¿Cómo pensaba Putin a su llegada al poder?
3.2 ¿Quién sostiene al Presidente en Rusia?
3.3 El entorno de partida
3.3.1 El ajuste institucional
3.3.2 Putin frente al legado de Yeltsin
3.3.3 La “familia”
3.3.4 Los Oligarcas
3.3.5 Gobernadores regionales
3.3.6 Nuevos y viejos actores
3.3.4 ¿Ruptura o continuidad?
Capítulo IV: El deteriorado Ejército ruso
4.1 El Ejército de la Rusia postsoviética
4.2 Nueva etapa de reformas
4.3 El complejo militar industrial
4.4 La exportación de armamentos
4.5 El Sistema de Defensa Antimisil
4.6 El componente humano de la reforma militar
Capítulo V: La política exterior de Rusia
5.1 Primera etapa. Romance o “luna de miel” con Occidente.
5.2 Segunda etapa: hacia un mundo multipolar o el “modelo Primakov”
5.3 Tercera etapa: desde el bombardeo a Yugoslavia hasta la renuncia de Boris Yeltsin
5.4 Cuarta Etapa: desde el ascenso de Putin hasta el 11 de septiembre del 2001.
5.5 Quinta etapa: posterior a los acontecimientos del 11 de septiembre
5.6 La crisis de Irak ¿una nueva relación estratégica?
http://Rebeliones.4shared.com
4
5.7 Moscú: la “limitación de daños” en las relaciones con Washington tras la agresión
a Irak.
5.8 Rusia y la Unión Europea: ¿hacia una colaboración estratégica?
5.9 La ampliación hacia el Este de la OTAN y de la UE y Política Exterior y de
Seguridad Común (PESC)
5.10 La proyección del diferendo de las islas Kuriles en el diálogo ruso-nipón
5.11 Motivos para el acercamiento
5.12 De la URSS a la CEI: ¿fracaso de un proyecto integracionista?
5.13 El “Gran Juego” en Asia central y el mar Caspio. Riesgos y oportunidades para
Rusia
5.14 La política de Rusia hacia el “extranjero cercano”: factor de conflicto con los
EEUU
Capítulo VI: Balance de la transición al capitalismo
6.1 Dentro del capitalismo
6.2 El capitalismo desde dentro
6.3 ¿Alternativa al sistema?
6.4 La deuda histórica
http://Rebeliones.4shared.com
5
Introducción
La desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), unido al
colapso del socialismo en los países del Este europeo, constituye el contenido fundamental de
lo que se ha dado en llamar el fracaso de la experiencia socialista europea.
Tal fracaso ha tenido y continuará teniendo una trascendencia de primer orden tanto en el
sentido histórico-universal como político e ideológico, en la medida que constituyó en el
pasado siglo “...el acontecimiento internacional de mayor importancia histórica y de más
profunda significación para todo el movimiento revolucionario mundial”.1
El presente análisis pone a consideración del lector una valoración sistemática de lo que los
autores consideran como los aspectos fundamentales a tener en cuenta en el análisis de los
factores históricos, socio-económicos, políticos e ideológicos que determinaron la
desintegración de la URSS.
Junto a esta finalidad básica, se aspira igualmente a realizar una modesta contribución a la
necesaria comprensión de que el denominador común presente en esta diversidad de causas es
el de las debilidades o fallas objetivas del modelo soviético, -que tuvo sus raíces mas
profundas en lo que diversos especialistas han denominado la etapa del estalinismo-
conjugadas con la actividad subjetiva de diferentes fuerzas políticas y personalidades, las
cuales en su interrelación dialéctica hicieron fracasar el proyecto social iniciado por V. I.
Lenin en octubre de 1917.
En este ultimo aspecto, cabe señalar que en la desintegración de la URSS y su desaparición
como sujeto de las relaciones internacionales, incluyendo las particularidades del inicio de
este proceso y la forma abrupta en que se produjo, resultan incomprensibles sin el necesario
análisis del lamentable papel desempeñado por la ultima dirección soviética encabezada por
Mijail S. Gorbachov.
Este trabajo aspira, asimismo, a aportar elementos que contribuyan a enfrentar
exitosamente, como también se afirma en la mencionada Resolución, a la "lectura de derecha"
que de tales acontecimientos realiza el imperialismo y la reacción internacional, por una parte,
y por otra asumir las necesarias enseñanzas que se derivan -para las fuerzas revolucionarias y
progresistas de todo el mundo- del análisis y la valoración que, desde las posiciones del
marxismo-leninismo, deben realizarse acerca del conjunto de causas que determinaron el
colapso del socialismo soviético.
1 Resolución sobre Política Exterior aprobada en el IV Congreso del PCC. Véase: IV Congreso del PCC. Discursos y
Documentos, La Habana, 1992, Editora Política, pág. 360.
http://Rebeliones.4shared.com
6
La obra ha sido dividida en seis capítulos. El primero, titulado justamente “El fracaso del
socialismo soviético”, explica las diversas causas –y la interrelación existente entre las
mismas- que condujeron al fracaso del modelo soviético; el segundo, “La transición al
capitalismo”, centra el análisis en la valoración de los procesos de conformación de un nuevo
sistema político en la Rusia postsoviética, la privatización de la economía nacional y sus
consecuencias sociales; el tercero, “Rusia desde el ascenso al poder de Vladimir Putin”,
analiza los procesos de ajustes institucionales realizados por éste en tanto sucesor designado y
heredero de Boris Yeltsin, así como los factores de ruptura y continuidad existentes en el
ejercicio del poder de ambas controvertidas figuras, incluyendo una evaluación del papel de
los diferentes actores en el escenario político ruso.
El capitulo cuarto se concentra en el importante tema del proceso de formación de las
fuerzas armadas rusas, y dentro de ello una valoración de la contradictoria y tortuosa
elaboración de una nueva doctrina militar para el país. El capitulo quinto, “La política exterior
postsoviética”, presenta una evaluación de los principales derroteros que tras la emergencia de
la Federación Rusa ha seguido su política exterior, incluyendo una periodización de la misma
y de las condicionantes históricas de su evolución y desarrollo.
El capitulo sexto y final, “Balance de la transición al capitalismo en Rusia”, expone
algunas consideraciones acerca de lo que los autores consideran como las principales
consecuencias de la transición al capitalismo en Rusia y, con ello, la enorme deuda social
contraída por la sociedad rusa tras algo más de una década de evolución postsoviética.
Al presentar a los lectores este trabajo, sus autores están conscientes de que las valoraciones
que contiene no constituyen formulaciones acabadas y definitivas sobre un proceso
sumamente complejo y contradictorio, inédito además en el sentido histórico. Ello supone que
las tesis principales aquí enunciadas deben asumirse como preliminares, y por consiguiente
sujetas a reconsideraciones y precisiones ulteriores.
Ciudad de La Habana, 5 de noviembre del 2003
http://Rebeliones.4shared.com
7
Capítulo I: El fracaso del socialismo soviético
Al hablarse el socialismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS se hace
referencia a un intento de hacer reales los más añejos sueños de la humanidad, constantemente
necesitada de sociedades más justas donde los hombres convivan con sus virtudes, disfrutando
de acceso equitativo a las riquezas que es capaz de producir; pero que ha sido incapaz de
distribuir durante centurias. Ese genuino proyecto no floreció en la dimensión que se
esperaba, o que se necesitaba, siendo un ejemplo más de como los seres humanos
desperdician las oportunidades que la historia da para construir mejores sociedades donde
puedan surgir hombres y mujeres superiores.
La humanidad observó atónita (apologéticos y detractores) como se desmoronó lo que fue
promulgado como el peldaño más alto alcanzado por el hombre en sus constantes sueños de
justicia, que ascendió a su grado más elevado con el surgimiento del marxismo como arma de
lucha contra el hegemonismo del capital. La desintegración de la URSS dejó tras de si una
enorme estela de preguntas, reflexiones, análisis, reconceptualización, etc.; que aun preocupa
a personas interesadas en crear alternativas viables para un mundo mejor para todos.
Aun cuando se vuelva la cabeza atrás para ver como no se deben hacer las cosas en materia
de guiar a la especie humana desde perspectivas revolucionarias, el lugar de la URSS en la
historia es un hito y como tal imborrable. Se desdeñó una preciosa oportunidad para plantar
las verdaderas bases del fin del dominio burgués.
Las pasiones alrededor de dicho fenómeno son de las más variada connotaciones y niveles,
la propia producción intelectual sobre el particular así lo atestigua. El colapso soviético es aun
reciente (históricamente hablando) y los vínculos emotivos de quienes lo abordan no es
despreciable. Esa razón nos conduce a considerar este trabajo un acercamiento más en el
camino de despejar las variables esenciales que contribuyan a alcanzar un consenso respecto a
los aspectos que lo permitan, hasta lograr el acercamiento más científico a la verdad de esa
historia que copó tres cuartas partes de uno de los siglos más importantes por los que ha
transitado la especie humana, de ese siglo XX del cual es imposible hablar sensatamente si no
se menciona a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Por tal razón, no es objetivo de este capítulo hacer un minucioso análisis del período
soviético. Tampoco enrolarnos en los disímiles debates que el tema sugiere, ni mucho menos
dar respuesta a todos los cuestionamientos que se derivan. Intentaremos recurrir, allí donde
http://Rebeliones.4shared.com
8
sea necesario, a las etapas o momentos definitorios para comprender los orígenes del fracaso
del modelo socialista que se implantó en la URSS. Centraremos nuestra atención en los
procesos económicos, en la estructuración del régimen político y en destacar algunas de las
principales causas del derrumbe del modelo soviético, así como el proceso de desarticulación
de las estructuras políticas a fines de los ochenta. Quizá dejemos más interrogantes que
respuestas, y eso solo será una prueba de cuánto queda por hurgar, estudiar, comprender y
asumir de tan importante proceso histórico.
1. La usurpación del poder
Para iniciar el análisis que nos proponemos, y por su peso esencial para entender la historia
de la URSS y comprender el conjunto de aspectos y tendencias que se generaron dentro y
fuera de sus fronteras, es necesario dar respuesta, o al menos intentarlo, a la pregunta de
¿quiénes detentaron el poder en la Unión Soviética? No son pocos los trabajos, estudios,
investigaciones, análisis y debates que han surgido alrededor de este particular en los cuales
se abordan diversas aristas de tan complejo tema. No pretendemos dar un punto de vista
acabado sobre el mismo; pero si presentarlo como el elemento básico, o punto de partida, para
la caracterización de la época soviética.
Stalin fue el rostro visible y figura representante de la nueva capa dirigente que fue
gradualmente rompiendo vínculos con la dirección genuinamente revolucionaria (con mayor
énfasis después de la muerte de Lenin) y se fueron deshaciendo de los endebles mecanismos
de control de las masas.
A los principales cargos administrativos fueron ascendiendo figuras de relieve secundario
dentro de la revolución debido, entre otros factores, a que muchos viejos combatientes
perecieron durante la contienda civil, o se iban separando de las masas con promociones a
cargos de menor relevancia o porque algunos se acomodaban a las nuevas condiciones de
poder, o porque sencillamente el cansancio de los duros años de combate y las hostiles
circunstancias en que se vivía hacía mella en la resistencia de algunos hombres. Esta fue una
de las fuentes de donde se nutrió la casta en gestación.
Por otro lado, el poder soviético estuvo forzado a utilizar individuos del anterior aparato
gubernamental, incorporando al personal técnico y especializado que, posterior y
progresivamente, seria un ingrediente esencial de la burocracia. Esto sedimentó el rol pequeño
burgués de la nueva casta que se haría del poder, expandiéndose y creciendo durante el
periodo soviético, con disímiles manifestaciones y características, dormitando durante
http://Rebeliones.4shared.com
9
décadas los sentimientos, aspiraciones e intereses pequeño burgués en las capas dirigentes
soviéticas, sin que fuera reconocida su existencia, y por tanto sin contar con medios y modos
posibles para luchar por el poder, hasta que pudieron manifestarse abiertamente a fines de los
80.
Para Robert Weil, la burocracia fue una mezcla de pequeño burgués con semiproletario que
desclasó al partido de Lenin, cuyo requisito de ingreso de nuevos militantes debía ser el
resultado de un largo y riguroso proceso de comprobación, excepto para los trabajadores que
hubieran laborado en la industria por más de diez años2.
La burocracia soviética se conformó a partir de un proceso complejo, fuera de los modos
históricamente conocidos, para luego coronarse en el poder y con él dominar el conocimiento
y su divulgación, controlando los medios de producción de ideas, lo que les garantizó por
décadas su reproducción. El proceso de burocratización tuvo sus orígenes desde el inicio
mismo de la Revolución, frente a lo cual Lenin y otros destacados revolucionarios hicieron
reiteradas (y en ocasiones agónicas) llamadas de alerta.
Sobre esta nueva capa dirigente, que progresivamente sustituyó a las fuerzas de izquierda,
tenía sus propias ideas, sus sentimientos y sus intereses, Trotski destacó que “estos hombres
no hubieran sido capaces de hacer la revolución, pero han sido los mejores adaptados para
explotarla”3.
Por mucho poder que adquiriera, necesitaban ciertas fuerzas sociales que le sirvieran de
base para su posesión del control político, dando el viso de consenso y legitimidad a su
dominación. Esa base social estuvo en la carencia material de artículos de consumo y la lucha
de todos contra todos que eso generó. Por otra parte, el carácter igualitario que en sus inicios
tuvo el régimen soviético, se basaba en la escasez. La capa burocrática se encargó de
distribuir lo poco que se producía, permitiéndose privilegios importantes.
Como materia prima para la actividad “ideológica” de quienes detentaron el poder en la
URSS estaba las grandes masas de analfabetos que fueron ciertamente sacados de la
oscuridad, y del mismo modo fácilmente manejados en nombre de algo que para ellos era en
verdad mejor, sumiéndose en la ignorancia secundaria de que era ese precisamente el fin
último a alcanzar como sociedad. Salvo en los sectores más avanzados políticamente, dicho
2 Robert Weil. “Burocratization: The problem with out the class name. En este artículo, el autor hace un pormenorizado análisis
de este grupo social, de sus orígenes, de sus características y del modo en que se imbrica con el poder, lo cual sería un útil
complemento a quines se interesen por esta problemática tan esencial para entender el proceso soviético. En: Revista
Socialism and Democracy. Spring/Sommer, 1988.
3 León Trotski. ¿Qué es y a dónde se dirige al Unión Soviéticas? La revolución traicionada. Pathfinder. Nueva York. 1992
http://Rebeliones.4shared.com
10
sea de paso la minoría, las ideas del socialismo no habían calado en la población que habría de
ser educada y preparada en el debate revolucionario. Pero la historia la reservaba otro destino.
Este sector de la sociedad soviética se elevó por encima de una clase que apenas salía de la
miseria y de las tinieblas y que no tenía tradiciones de mando y de dominio. Con una
burguesía débil, esta asimiló sus costumbres, siendo la única capa social privilegiada y
dominante. En este sentido, algunos autores la denominan “burguesía roja”, que expropió
políticamente al proletariado para defender con sus propios métodos las conquistas sociales de
este. En su decursar, hasta los minutos finales del socialismo europeo, ocultó su prevalencia y
fingió su existencia como grupo.
La burocracia se privilegió del poder estatal, como estaba fuera del control de las masas, y
era en teoría la representante de sus intereses, administrando la propiedad pública, y
beneficiándose de ella. Es cierto que sus miembros no poseían capital privado (de manera
pública a fines de los 80); pero eran los que, sin ningún control por el resto de los sectores
sociales, dirigían la economía, extendía o restringía tal o cual rama de la producción, fijaba los
precios, articulaba el reparto, utilizando los recursos en su auto reproducción.
Esto determinó que se rompiera uno de los principios básicos del programa bolchevique por
el cual los sueldos de los más altos funcionarios no debían sobrepasar la media del salario
obrero. A la altura de 1940, cuando un obrero ganaba 250 rublos mensuales, un diputado
recibía 1000 rublos, un presidente de república 12.500 rublos y el presidente de la Unión
25.000 rublos en igual período4. Esta fue una constante durante los años de poder soviético, y
para los años de la Perestroika existía el conocido “abastecimiento especial” lo que elevaba el
nivel adquisitivo de los miembros de la nomenclatura muy por encima de lo que percibía un
obrero o un ingeniero.
En fecha tan temprana como 1936, Trotski destacó un ejemplo ilustrativo que, más allá de
los formalismos que el discurso oficial soviético pretendía como ciertos, devela el verdadero
carácter de la propiedad. El mariscal, el director de una empresa, el hijo de un ministro,
disfrutan del apartamento, de villas de descanso, de automóviles, escuelas para sus hijos,
clínicas reservadas y otras muchas prebendas, a las que no tenían acceso la criada del primero,
el peón del segundo y el vagabundo. Para el primer grupo esa diferencia no era un problema.
Para el segundo era lo más importante.
Con el transcurso de los años, sobre todo a fines de los setenta, se acuñó en el campo
socialista el término “ellos y nosotros” manera de concientizar esas diferencias que se fueron
4 Suzzane Labin. Stalin el Terrible. Ob. Ct., p-136
http://Rebeliones.4shared.com