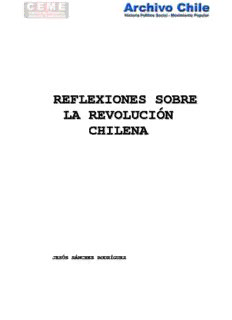Table Of ContentRREEFFLLEEXXIIOONNEESS SSOOBBRREE
LLAA RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN
CCHHIILLEENNAA
JJEESSÚÚSS SSÁÁNNCCHHEEZZ RROODDRRÍÍGGUUEEZZ
Reflexiones sobre la revolución chilena
1
Reflexiones sobre la revolución chilena
IINNDDIICCEE
Introducción 4
Los principales actores políticos de la revolución chilena 6
El Partido Comunista de Chile 6
El Partido Socialista 18
El MAPU 30
El Movimiento de Izquierda Revolucionaria 34
La situación de partida en Chile 40
La situación económica 40
La estructura social 45
El sistema político 48
Condiciones que hicieron posible la victoria electoral de Allende 55
El proceso de construcción de la Unidad Popular 55
El Programa de la Unidad Popular 60
Situación previa a la victoria 64
Entre la victoria electoral y la proclamación como Presidente de Allende 68
La vía chilena al socialismo 73
Enfrentamiento entre revolución y contrarrevolución 84
Propuestas de periodización sobre el gobierno de la Unidad Popular 84
Las transformaciones económicas del gobierno de la Unidad Popular 88
Las variables del entorno exterior 98
La política de la oposición 109
Análisis interno de la Unidad Popular 121
Tres temas importantes en la experiencia de la Unidad Popular 141
El problema de la alianza con la clase media 141
El poder popular 149
La política militar 169
Las vías enfrentadas en la UP y el fracaso de la experiencia chilena 190
Comparación con el eurocomunismo y la revolución bolivariana 217
La vía chilena al socialismo y el eurocomunismo 219
La vía chilena al socialismo y la revolución bolivariana 228
Abreviaturas empleadas 249
Bibliografía 251
2
Reflexiones sobre la revolución chilena
3
Reflexiones sobre la revolución chilena
IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN
“un proceso como el que viviéramos no puede dejarse simplemente de lado con el paso de
los años, o recluirlo a un papel secundario de referencia apologética en la oratoria de cualquier
demagogo. En nuestra responsabilidad extraer de él todas sus enseñanzas, juzgarlo con la más
descarnada actitud crítica y autocrítica y avanzar así en el salto teórico que necesitamos para
emprender las nuevas fases de lucha”1
No es nada fácil justificar por qué más de 30 años después del trágico final de
la experiencia del gobierno de la Unidad Popular se debe hacer otro análisis de ella,
sobretodo cuando abundan los realizados sobre este tema por actores directos del
mismo o por estudiosos impulsados de distintas motivaciones. Quizás una
justificación sean las palabras de Pedro Vuskovic con las que se abre esta
introducción, no dejarlo en el olvido volviendo a reflexionar, por enésima vez, sobre
el tema; quizás también sirva de justificante reflexionar en comparación con otras
experiencias que se han planteado la problemática de la vía pacífica o democrática o
político-institucional, ya que muchas veces se actúa como si nos enfrentásemos a
problemas inéditos, como si la historia de muchas experiencias no existiese para
arrojar luz a multitud de preguntas que no son nuevas.
La experiencia chilena tiene un interés en sí misma, no necesitando que otros
acontecimientos reclamen su atención, pero no cabe duda que el actual ciclo por el
que atraviesa América Latina ayuda a resaltar su interés. Vuelven a aparecer en
escena procesos que mezclan las luchas populares y los accesos al poder por vía
electoral de fuerzas que más o menos fielmente representan a los protagonistas de
esas luchas. En el último capítulo utilizaremos uno de esos procesos, el venezolano,
para intentar una comparación a pesar de las diferencias.
Si estas experiencias actuales se inclinasen definitivamente por orientarse al
socialismo persistiendo en la vía institucional, entonces las reflexiones sobre la
revolución chilena cobrarían mayor interés y actualidad, aún teniendo en cuenta las
enormes diferencias que las separan en muchos aspectos, que hacen aparecer estos
pocos más de treinta años como una enorme brecha temporal.
Entiendo que en el análisis se deben establecer dos objetos diferentes de
estudio, aunque evidentemente estén totalmente engarzados. El primero sería las
condiciones concretas que posibilitaron que una coalición de izquierdas, con un
programa claramente orientado a la transformación socialista pudiese alcanzar el
gobierno para iniciar los cambios. La importancia de un estudio de este proceso
viene dada por lo infrecuente de esta situación, ya que si bien se puede hablar de
otras alianzas electorales en otros momentos y lugares (los frentes populares, la
unión de izquierda, etc.), ninguna inauguró un proceso de transformaciones
estructurales orientadas al socialismo utilizando la vía político-institucional, que es lo
definitorio del caso chileno. El segundo, es el estudio del proceso en sí mismo, su
desarrollo, la posición de las distintas fuerzas y actores, la composición social y el
entramado político en el que se desenvuelve, las estrategias utilizadas en cada caso y
por cada protagonista, las realizaciones, las limitaciones y los obstáculos que
tuvieron lugar.
1 Pedro Vuskovic, Una sola lucha, IEPALA; Madrid, 1978, pág. 98
4
Reflexiones sobre la revolución chilena
A tanta distancia temporal y geográfica de la experiencia chilena es evidente
que el estudio solo puede hacerse a través de fuentes secundarias. Efectivamente, la
mayoría de los documentos utilizados han sido escritos por protagonistas directos de
los acontecimientos, algunos de ellos hechos a partir de un análisis sofisticado, otros
más rudimentarios, pero no por ello menos importantes. También se han consultado
estudios de interesados en el tema que no tuvieron protagonismo directo en el drama.
Nada nuevo en el método empleado para estudiar fenómenos sociales o políticos con
una cierta perspectiva de tiempo. El estudio no tiene por objeto, pues, descubrir algo
totalmente novedoso de aquella experiencia, su objetivo es más modesto, utilizar las
distintas reflexiones existentes y contrastarlas, utilizando más que un orden
cronológico, uno temático, con el pretendido objetivo de iluminar más intensamente
algunas de los temas y problemas más importantes como fueron, por ejemplo, el
problema militar, el poder popular, o, las vías enfrentadas en el seno de la izquierda.
Si acaso alguna parte pueda ser novedosa, es la contenida en el último capítulo,
dónde se ensaya un intento comparativo con otras dos experiencias, una coetánea, el
eurocomunismo, y, otra más actual, la revolución bolivariana que vive actualmente
Venezuela.
Solo añadir algo que sí es relativamente nuevo en relación con el acceso a las
fuentes, las posibilidades inmensas que abre para este tipo de investigaciones
Internet, pues, como podrá comprobarse, se utilizan generosamente estas fuentes que
son, en el caso chileno, bastante abundantes. Finalmente es necesario aclarar en el
tema de las fuentes, que las utilizadas se ubican de forma abrumadoramente
mayoritaria en el campo de la izquierda.
En cierto modo el método utilizado se puede considerar comparativo, no tanto
porque lo sea entre diversos casos similares, a lo que se dedicará el último capítulo,
sino porque lo hace entre distintas interpretaciones del mismo caso. Pero no es la
intención hacer una simple recopilación de citas, sino utilizarlas, en un argumento
que tiene su propia visión, para contrastar opiniones y análisis con objeto de realizar
un acercamiento más complejo.
Porque la cuestión es que no hay una interpretación única de lo acontecido y,
precisamente, este será uno de los hilos claves que servirá de guía al relato, la
contraposición en un caso histórico concreto de las dos maneras fundamentales, más
allá de muchos matices, con las que la izquierda ha pretendido históricamente
resolver la cuestión de la transición al socialismo, para decirlo con el lenguaje más
empleado por los actores chileno, la vía gradualista o la vía rupturista.
5
Reflexiones sobre la revolución chilena
LLOOSS PPRRIINNCCIIPPAALLEESS AACCTTOORREESS PPOOLLÍÍTTIICCOOSS DDEE LLAA
RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN CCHHIILLEENNAA
En el período de gobierno de la UP hubo una constelación de fuerzas políticas
y sociales que actuaron en diferentes direcciones y con distinto peso. Entre las
sociales podemos identificar a la CUT, los pobladores, las distintas organizaciones
patronales, etc.; y, entre las políticas podemos distinguir a la izquierda que formaba
parte de la UP, a la izquierda fuera de la UP, y a las fuerzas de derecha que se
opusieron al proyecto del gobierno popular y que van desde posiciones moderadas
iniciales como la DC a la extrema derecha violenta como Patria y Libertad.
Sin embargo, dado el objeto de este estudio, nuestra atención se va a centrar
en cuatro actores políticos principales de la izquierda, tres formando parte de la UP y
otro exterior a la coalición, por ser los que sustentan los principales proyectos
transformadores durante la revolución chilena y los que, con su actuación, modelan
la dinámica del proceso, bien a través de la acción gubernamental, o a través de otros
actores sociales como sindicatos, pobladores o Cordones Industriales.
EELL PPAARRTTIIDDOO CCOOMMUUNNIISSTTAA DDEE CCHHIILLEE
El primer actor colectivo que vamos a estudiar es el Partido Comunista de
Chile. Podemos adelantar algunas de las características que distinguen a este Partido
en relación con otros Partidos Comunistas del mundo. En primer lugar su forma de
nacimiento, pues al contrario que la generalidad, su origen no se encuentra en la
escisión de un PS preexistente, sino que tiene un origen autónomo y anterior a éste.
En segundo lugar es necesario mencionar su larga línea política basada en la
conquista del poder no por medios insurrecciónales, sino a través de las instituciones
democráticas del Estado burgués, línea que se combina perfectamente con su
adhesión inquebrantable a la Unión Soviética de la que no se apartaría en ningún
momento. En tercer lugar, es de destacar su política de alianza con el Partido
Socialista durante un largo trayecto de su existencia, en concreto desde 1958 hasta
mediados de los 80, que a pesar de estar salpicada de desencuentros, sin embargo, es
la base del triunfo final presidencial de 1970. Esta política de alianza política tiene
su reflejo en la unidad sindical conseguida con la CUT en 1953.
El antecedente inmediato del PC CH se encuentra en el POS, fundado en
mayo de 1912 por quién es una de las figuras carismáticas del movimiento obrero
chileno, Luis Emilio Recabarren. Se trata de la primera expresión política del
proletariado chileno y adolece de la inmadurez de las primeras experiencias. Será en
1920, en su tercer Congreso, cuando el POS autoriza a su máximo órgano directivo a
iniciar los trámites para su adhesión a la III Internacional y decide pasar a llamarse
Partido Comunista a partir del momento de su aceptación por la Komitern. Pero sería
en su IV Congreso, en 1922, cuando se declaró la fundación del Partido Comunista,
siendo éste su primer Congreso como tal. Fue uno de los primeros creados en
América Latina y uno de los más importantes. El PC nace en Chile, pues, como
estricta continuación del POS y no a partir de la escisión de un PS preexistente, pues
6
Reflexiones sobre la revolución chilena
éste se organizará más tardíamente como expresión política de carácter nacional, y,
como veremos, también con unas características muy peculiares.
Una primera síntesis de las diversas etapas de la evolución del PC de Chile es
la propuesta por Américo Zorrilla, uno de sus dirigentes históricos: La primera etapa
abarcaría desde la fecha de su nacimiento en 1922 y terminaría hacia 1932, pasada ya
la represión de Ibáñez, y vendría marcada por tres hechos que dificultan el
crecimiento del partido:
“El primero fue la existencia de fracciones, grupos con influencia anarquista o, después, con
mucha fuerza, grupos trotskistas. El segundo es la muerte de Recabarren, hecho trágico y
lamentable(...)Finalmente, está la dictadura de Ibáñez, hecho gravísimo, porque se puso a todo el
movimiento popular fuera de la ley”2
Sin embargo, y a pesar de estas dificultades, el autor indica que el partido
avanzó notablemente y adoptó las normas leninistas de organización.
La segunda etapa sería la correspondiente al período de la amenaza del
fascismo en el mundo y, en consecuencia, de la impulsión de los Frentes Populares
por la IC:
“nuestro partido acoge el llamado de la Internacional y empiezan a producirse cambios en
su espíritu: se orienta, en primer término, a sacudirse del sectarismo que en algún grado tenía y se
propone trabajar por la constitución del frente único antifascista, que en Chile se expresa en la
formación del Frente Popular”3
Lo que define a la tercera etapa es la estrategia del PC de Chile por conquistar
un gobierno popular que tiene su punto de arranque con la elección presidencial de
1952 apoyando la candidatura unitaria de Salvador Allende:
“(...)puede definirse como el período en que el Partido se convierte en el creador de una
alianza que poco a poco se va configurando como una fuerza capaz de ganar el Gobierno(...)primero
se forma el Frente del Pueblo, después el Frente de Acción Popular, FRAP, para culminar con la
Unidad Popular”4
La cuarta etapa cae ya fuera del objeto de este estudio y comienza “con el
golpe fascista de Pinochet”.
Desde un punto de vista diferente Nicolás Miranda5 va dividir la historia del
PC de Chile en cinco grandes períodos:
“1) el período de la gestación y fundación; 2) el período de la llamada bolchevización; 3) el
período centrista; 4) el período de la estrategia de conciliación de clases puesta en acción; 5) el
período de la estrategia de la conciliación de clases ante la prueba decisiva de la revolución.”.
Para este autor lo más significativo de la fundación del PC de Chile es que
con ella el nuevo partido se adhería a la “estrategia de los revolucionarios en la época
imperialista: la lucha por la dictadura del proletariado.”6
Sin embargo, en su nacimiento el PC de Chile adolecía de algunas
importantes debilidades7:
2 Equipo periodístico de la revista Araucaria, “Sesenta años del Partido Comunista de Chile. Mesa redonda con su Comisión
Política”, Araucaria, Primer trimestre 1982, Nº 17, pág. 28
3 Ibíd., pág. 29
4 Ibíd., pág 29
5 Miranda, Nicolás. “Historia Marxista del Partido comunista de Chile (1922-1973),” Presentación,
http://www.clasecontraclase.cl/libro_PC.php (15 Octubre 2005)
6 Ibíd., Primera Parte
7
Reflexiones sobre la revolución chilena
“1) La falta de una estructura organizativa de tipo leninista 2) La falta de una teoría
marxista elaborada y asimilada sólidamente 3) Las difusas fronteras entre el partido y los sindicatos
4) Una orientación política general de carácter sectario por aplicación de las tesis de la IC de Frente
Único Proletario hasta 1933.”
Para Miranda8 todo ello hace llevar al PC de Chile una línea incoherente:
informado por una estrategia revolucionaria, la de la dictadura del proletariado, sin
embargo, sus tácticas y políticas son reformistas, de colaboración con sectores de la
burguesía que considera progresistas frente a los sectores reaccionarios.
Entre 1924 y 1927 se produce la bolchevización definitiva del PC de Chile
que se plasma en los nuevos Estatutos aprobados en su V Congreso de 1927 por los
que se adopta la forma de organización y trabajo que la IC impulsa en todas sus
secciones adheridas.
En marzo de 1927 el partido pasa a la clandestinidad, poco antes de iniciarse
la dictadura de Ibáñez que pone al PC de Chile al borde de su desaparición, que
durará hasta 1931 en que es derrocado Ibáñez. En el período que va de la caída de
Ibáñez a la formación del Frente Popular en 1938, el partido oscila entre las actitudes
ultraizquierdistas y la política de colaboración de clases y pasa por una grave crisis
interna con la escisión de un sector afín a las tesis del trotskismo en 1933.
En julio de 1933 el PC de Chile da un giro a su estrategia en una Conferencia
Nacional pasando de la estrategia de la revolución socialista, con la instauración de
una dictadura del proletariado basada en los soviets, a una estrategia de la revolución
democrática burguesa basada en alianzas de clase que permitan construir frentes
amplios:
“Esta tesis planteaba que la revolución chilena en lo inmediato no era socialista sino que
democrático burguesa, agraria y anti-imperialista. Por lo tanto las tareas más importantes eran las
de terminar las modernizaciones capitalistas -a través de la industrialización- y realizar alianzas con
todos los sectores dispuestas a cumplir con esta labor (fundamentalmente obreros y campesinos).”9
Para Miranda:
“El significado de esta caracterización y de esta nueva definición estratégica, es de
fundamental importancia: la burguesía nacional se convirtió en el principal aliado del proletariado,
ya que su tarea no es la lucha por la revolución socialista y la dictadura del proletariado basada en
soviets sino el desarrollo del capitalismo, y luchar juntos, la burguesía nacional y el proletariado
para enfrentar y derrotar a los tres principales enemigos de Chile y su pueblo: el imperialismo
estadounidense, el latifundio y la oligarquía nacional”10.
Con ello se dio por superada la fase ultrizquierdista y sectaria del partido y se
adoptaba otra línea de carácter moderado que duraría sin solución de continuidad
hasta los 80 - cuando el PC adopte, en plena dictadura, la política de rebelión
popular, que contemplaba la utilización de todas las formas de lucha, incluida la
violencia aguda - y que buscaba, además, convertir al PC en un partido de masas.
La política del Frente Popular es adoptada por el VII Congreso de la IC en
1935 para hacer frente al ascenso fascista en Europa y sus tres grandes realizaciones
van a tener lugar en Francia, España y Chile. El PC de Chile va a seguir la
orientación de la IC, una vez que el terreno había sido preparado por la Conferencia
7 Ibíd., Primera Parte
8 Ibíd., Primera Parte
9 Álvarez Vallejos, Rolando. Desde las sombras. una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980), pág 49, Tesis para optar
al grado de Magister Artium, mención Historia. http://jjcc.cl/biblioteca/libros/UNIVERSIDAD DE SANTIGO DE CHILE.zip (20
Septiembre 2004)
10 Miranda, Nicolás. op. cit.., Tercera Parte
8
Reflexiones sobre la revolución chilena
de 1933, y se lanza a una ofensiva política para levantar el Frente Popular
apoyándose en cuatro ideas centrales:
“1) impedir el desarrollo del fascismo; 2) parar a la derecha; 3) unir a la clase obrera con
las clases medias; 4) impulsar la liberación nacional, lo que significaba el desarrollo de la
industrialización y modernización del país”.11
Las medidas que componen el programa del Frente Popular son propuestas
de carácter progresista que no se plantean de ninguna manera alcanzar el socialismo,
incluso la reforma agraria, contenida en un principio, es abandonada para evitar la
ruptura de los terratenientes radicales. La fuerza principal del gobierno del Frente
Popular es el Partido Radical, acompañado de socialistas y democráticos, pero sin
participación comunista que quieren evitar dar la impresión de un gobierno
comunista a la primera vez que la izquierda accede en Chile a la Presidencia.
Sobre la duración de este período de Frente Popular Luis Vitale estima que
comprende desde el gobierno de Aguirre Cerda entre 1938 y 1941 hasta el primer
año de gobierno de González Videla (1945) “aunque desde la presidencia de Juan
Antonio Ríos, la combinación no se llamó Frente Popular sino Alianza Democrática,
y no siempre el PS apoyó a los presidentes radicales”12
Sobre su significado dirá uno de los principales dirigentes del PS que con su
victoria
“culmina el proceso de ascensión de la clase media al poder, iniciado en 1920. Ahora logra
esta clase su misión merced al concurso que le prestan los nuevos y pujantes partidos obreros de
filiación marxista”13
El pacto nazi-soviético puede resultar contradictorio al PC de Chile pero no
modificará su inquebrantable adhesión a la URSS, que durará hasta su disolución.
Como en otros PPCC del mundo la invasión alemana de la Unión Soviética, si bien
plantea un peligro para la existencia de la patria del socialismo, también sirve para
devolver a los comunistas a su trayectoria anterior, y el PC de Chile propone,
siguiendo la misma línea de otros partidos hermanos, el establecimiento de una
alianza más amplia que la del Frente Popular con su extensión por la derecha, es la
política de Unión Nacional.
Esta línea política frentepopulista seguida por el PC de Chile le va a resultar
rentable en lo inmediato. Efectivamente, en 1945 se ha convertido en un gran
partido, y tras el apoyo a González Videla ese año y la obtención de un 17% de votos
en las elecciones parlamentarias de 1947, consigue tener tres ministros en el
gobierno. Pero su propia potencia y el comienzo de la guerra fría, que impone un
claro realineamiento de las alianzas ahora contra los comunistas, hacen que el PC de
Chile sea primero expulsado del gobierno, tras cinco meses de presencia, y luego
declarado ilegal con la Ley de Defensa Permanente de la Democracia en septiembre
de 1948, iniciando la segunda etapa de clandestinidad de su existencia, situación que
se prolongará hasta 1958 cuando es derogada la ley bajo la presidencia de Ibáñez. La
conclusión de Alonso Daire T. es la de que “el Frente Popular había fracasado”14,
11 Ibíd., pág. Cuarta Parte
12 Vitale, Luis. Interpretación marxista de la historia de Chile", t.6, pág. 178,
http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/filosofia_y_humanidades/vitale/obras/sys/bchi/a/t6.pdf, (30 Septiembre 2003)
13 Almeyda, Clodomiro. Obras escogidas 1947-1992. Compilador Guarani Pereda. I, pág 9, http://www.salvador-
allende.cl/Biblioteca/Cam1.pdf, (14 Agosto 2004)
14 Alonso Daire T., “La política del Partido Comunista desde la post-guerra a la Unidad Popular”, en El Partido Comunista en Chile.
Estudio multidisciplinario, Augusto Varas (comp.), pág. 145 Sántiago: CESOC, 1988,,
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/documento_detalle.asp?id=MC0016913, (31 Marzo 2005)
9
Description:“un proceso como el que viviéramos no puede dejarse simplemente de lado con el paso de los años, o recluirlo a un papel secundario de referencia apologética en la oratoria de cualquier demagogo. En nuestra responsabilidad extraer de él todas sus enseñanzas, juzgarlo con la más descarnada