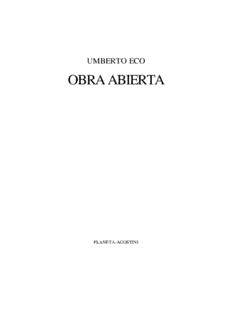Table Of ContentUMBERTO ECO
OBRA ABIERTA
PLANETA-AGOSTINI
Título original: Opera aperta (1962)
Traducción: Roser Berdagué Traducción cedida por Editorial Ariel, S.A.
Directores de la colección:
Dr. Antonio Alegre (Profesor de Hª Filosofía, U.B. Decano de la Facultad de Filosofía)
Dr. José Manuel Bermudo (Profesor de Filosofía Política, U.B.)
Dirección editorial: Virgilio Ortega
Diseño de la colección: Hans Romberg
Cobertura gráfica: Carlos Slovinsky
Realización editorial: Proyectos Editoriales y Audiovisuales CBS, S.A.
© Editorial Ariel, S.A. (1979) (1984)
© Casa Editrice Valentino Bompiani & C.S.p.A. (1962) y (1967)
© Por la traducción Editorial Ariel, S.A. (1979) (1984)
© Por la presente edición:
© Editorial Planeta-De Agostini, S.A. (1992)
Aribau, 185,1º - 08021 Barcelona
© Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V. (1992)
Av. Insurgentes Sur # 1162. México D.F.
© Editorial Planeta Argentina, S.A.I.C. (1992)
Independencia 1668 - Buenos Aires
Depósito Legal: B-39.388/92
ISBN: 84-399-2174-X
ISBN Obra completa: 84-395-2168-5 Printed in Spain - Impreso en España
Imprime: Cayfosa, Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona)
OBRA ABIERTA:
EL TIEMPO, LA SOCIEDAD
DE PARTE DEL AUTOR
"Entre 1958 y 1959, yo trabajaba en la RAI de Milán. Dos pisos más arriba de mi despacho
estaba el estudio de fonología musical, dirigido entonces por Luciano Berio. Pasaban por él
Maderna, Boulez, Pousseur, Stockhausen; era todo un silbar de frecuencias, un ruido hecho de
ondas cuadradas y sonidos blancos. En aquellos tiempos, yo estaba trabajando en Joyce y
pasábamos las veladas en casa de Berio, comíamos la cocina armenia de Cathy Berberian y
leíamos a Joyce. De allí nació un experimento sonoro cuyo título original fue Homenaje a
Joyce, una especie de transmisión radiofónica de cuarenta minutos que se iniciaba con la lectura
del capítulo II del Ulises (el llamado 'de las Sirenas', orgía de onomatopeyas y aliteraciones) en
tres idiomas: en inglés, en la versión francesa y en la italiana. Sin embargo, después, dado que el
propio Joyce había dicho que la estructura del capítulo era de fuga per canonem, Berio
comenzaba a superponer los textos a manera de fuga, primero inglés sobre inglés, luego inglés
sobre francés y así sucesivamente, en una especie de polilingüe y rabelaisiano fra Martino
Campanaro, con grandes efectos orquestales (aunque siempre con la voz humana única y
exclusivamente), y finalmente trabajaba Berio solamente con el texto inglés (lo leía Cathy
Berberian) filtrando ciertos fonemas, hasta que de todo ello resultó una auténtica composición
musical, que es la que circula en forma de disco con el mismo título de Omaggio a Joyce, el
cual nada tiene ya que ver con la transmisión, que era, en cambio, crítico-didáctica y comentaba
las operaciones paso a paso. Pues bien, yo me daba cuenta en aquel ambiente de que las
experiencias de los músicos electrónicos y de la Neue Musik en general representaban el
modelo más acabado de una tendencia común a las varias artes... y descubría afinidades con
procedimientos de las ciencias contemporáneas... Resumiendo: cuando, en 1959, Berio me pidió
un artículo para su revista Incontri musicali (sólo cuatro números en total, pero todos
históricos), volví a ocuparme de una comunicación que había presentado, en 1958, al Congreso
Internacional de Filosofía y comencé a escribir el primer ensayo de Obra abierta, y después el
segundo, más una serie de sonadas polémicas (hubo una, violenta y apasionante, con Fedele
D'Amico...). Con todo, yo todavía no pensaba en el libro. Quien pensó en él fue Ítalo Calvino,
que leyó el ensayo de Incontri musicali y me preguntó si quería hacer de él algo para que lo
publicase Einaudi. Yo le dije que sí, que lo pensaría, y a partir de aquel momento comencé a
planificar un libro muy complejo, una especie de summa sistemática sobre el concepto de
apertura, mientras iba publicando otros ensayos sobre Verri, sobre la Rivista di Estetica,
etcétera. Comencé en 1959 y en 1962 todavía me encontraba en alta mar. Aquel año, Valentino
Bompiani, con quien estaba trabajando, me dijo que con mucho gusto publicaría algunos de
estos ensayos, que él había leído, y yo pensé que, mientras esperaba el 'verdadero' libro, podía ir
elaborando uno que tendría carácter de exploración. Quería ponerle por título 'Forma e inde-
terminación en las poéticas contemporáneas', pero Bompiani, que siempre ha tenido olfato para
los títulos, abriendo una página como por casualidad, dijo que debía llamarse Obra abierta. Yo
le dije que no, que en todo caso debía ser La obra abierta y que reservaba el título para un libro
más completo. Pero él dijo que, cuando hiciera un libro más completo, encontraría otro título,
pero que de momento el título apropiado era Obra abierta, sin artículo. Entonces me dispuse a
terminar el ensayo sobre Joyce, que después ocuparía la mitad del libro, a unificar los escritos
anteriores, a elaborar el prefacio... En resumen, salió el libro y me di cuenta de que nunca
escribiría el otro, dado que el tema no permitía un tratado, sino precisamente un libro de ensayos
de propuesta. El título se convirtió en slogan. Y en los cajones me han quedado centenares de
fichas para el libro que no he llegado nunca a escribir.
"También porque, cuando salió Obra abierta, me encontraba comprometido en una labor de
ataque y defensa que se prolongó durante unos cuantos años. Por un lado, estaban los amigos de
Verri, núcleo del futuro 'Gruppo 63', que se reconoció en muchas de mis posiciones teóricas;
por el otro, estaban los demás. En mi vida había visto a tanta gente ofendida. Parecía que había
insultado a sus madres. Decían que aquélla no era la manera de hablar de arte. Me cubrieron de
injurias. Fueron unos años muy divertidos.
"Sin embargo, esta edición italiana no incluye toda la segunda mitad de la Obra abierta
original, es decir, el largo ensayo acerca de Joyce que posteriormente constituiría un volumen
de por sí. Incluye como compensación el largo ensayo 'De la manera de formar como
compromiso con la realidad', que había aparecido a finales de 1962 en el número 5 de Menabò
Este ensayo tiene una historia larga y accidentada. Vittorini había dedicado el número 4 de
Menabò a 'industria y literatura', pero en el sentido en que unos narradores no experimentales
contaban unas historias acerca de la vida industrial. Después Vittorini decidió afrontar el
problema desde otro lado: de qué manera influía la situación industrial en las formas mismas de
la escritura o, si se quiere, el problema del experimentalismo o bien el de literatura y alineación,
o incluso de qué manera reacciona el lenguaje frente a la realidad capitalista. En resumen, un
bello conjunto de problemas enfocados precisamente desde el ángulo que no era del gusto de la
izquierda 'oficial', todavía con resabios neorrealistas y a lo Croce. (Como anotación marginal,
casi cada tarde me encontraba con Vittorini en la librería Aldrovandi y él llevaba bajo el brazo
la fonología de Trubetcoij: flotaban en el aire vagos perfumes estructuralistas...) Así que, por un
lado, estaba poniendo en contacto a Vittorini con algunos de los colaboradores del futuro
número de Menabò (Sanguineti, Filippini, Colombo, para cuyos textos había escrito también
unas breves introducciones) y, por el otro, preparaba mi intervención, pasablemente monstre.
No resultó una operación fácil, no ya para mí, sino para Vittorini, pero supuso un acto de valor
de su parte, en tanto todos los viejos amigos lo acusaban de traición; es más, tuvo que escribir
algunas páginas de introducción al número en el que metía las manos (no recuerdo si él o
Calvino hablaron después, riendo, de 'cordón sanitario' indispensable). También aquí surgió una
tremenda polémica, aparte de que en Roma había debates donde los amigos 'experimentales',
escritores y pintores, intervenían decididos a moverse, pero no como en los tiempos de los
futuristas, sino para defenderse, porque se nos veía con muy malos ojos. Me acuerdo de que
Vittorio Saltini, al hacer en el Espresso una recensión sobre mi intervención en el Menabò (el
Espresso era por aquel entonces el bastión del antiexperimentalismo), me cazó con motivo de
una frase mía en la que yo estimaba un verso de Cendrars donde se parangonaban las mujeres
amadas a los semáforos bajo la lluvia, lo cual le llevó a observar aproximadamente que yo era
un tipo para tener reacciones eróticas únicamente con semáforos, hecho que hizo que en el
debate yo le respondiese que, ante una crítica de este tipo, lo único que podía hacerse era
invitarlo a que me enviase a su hermana. Esto lo digo para describir el clima de aquella ocasión.
"Entretanto, desde 1960, André Boucourechliev había traducido para la Nouvelle Revue
Française los ensayos de Incontri musicali. Los leyeron los de Tel Quel (que estaba naciendo
aquellos años), los cuales observaban con gran interés la vanguardia italiana, y fue así como
tuvimos los primeros informes. En 1962, Tel Quel me publicaba en dos entregas un resumen de
lo que posteriormente sería el ensayo sobre Joyce en Obra abierta. Además, de los artículos en
la Nouvelle Revue Française nació el interés de François Wahl, de las Éditions du Seuil, quien
me pidió la traducción del libro antes incluso de que hubiera aparecido en Italia. Así pues, la
traducción se inició en seguida, si bien duró tres años y se rehizo tres veces, puesto que Wahl la
seguía línea por línea; es más, cada línea era ocasión para que me enviase una carta de tres
páginas, plagada de preguntas, o me obligase a ir a París para tratar de la cuestión, cosa que se
prolongó en estas condiciones hasta 1965. Resultó una experiencia preciosa en varios aspectos.
"Recuerdo que Wahl me decía que era curioso que los problemas que yo desarrollaba, partiendo
de la teoría de la información y de la semántica americana (Morris, Richards), fuesen los
mismos que interesaban a los lingüistas franceses y los estructuralistas, y que me preguntó si yo
conocía a Lévi-Strauss. No había leído nunca nada de él, y el mismo Saussure lo había leído un
poco por encima por curiosidad (en cualquier caso, interesaba más a Berio, para sus problemas
de fonología musical, y me parece incluso que el ejemplar del Cours que conservo todavía en
mi librería debe ser el que nunca le llegué a devolver). Pues bien, espoleado por Wahl, me puse
a estudiar a estos 'estructura-listas' (por supuesto, ya conocía a Barthes como amigo y como
autor, pero al Barthes semiólogo y estructuralista lo descubrí definitivamente en 1964, en el
número 4 de Communications) y tuve tres impresiones, todas ellas, poco más o menos,
alrededor de 1963: la Pensée sauvage de Lévi-Strauss, los ensayos de Jakobson publicados por
Minuit y los formalistas rusos (todavía no existía la traducción de Todorov y se tenía solamente
el clásico libro de Erlich, que yo estaba haciendo traducir para Bompiani). Así pues, la edición
francesa de 1965 (que es, además, la presente edición italiana) incorporaba en las notas varias
referencias a los problemas lingüísticos estructurales. Con todo, Obra abierta, y esto se ve
también en si en la revisión he escrito alguna vez 'significante y significado', nacía en un ámbito
diferente. La considero un trabajo presemiótico y, en realidad, se ocupa de problemas a los que
sólo ahora me estoy acercando lentamente, después de haber efectuado el baño teórico
completo en la semiótica general. Y, aun cuando estoy reconocido al Barthes de Éléments de
sémiologie, no me entusiasmo por el Barthes de Plaisir du texte, porque (naturalmente, con un
estilo magistral), cuando cree superar la temática semiótica, lo que hace es llevarla al punto del
cual yo había partido (y en el cual también se movía él por aquel entonces): bonito esfuerzo el
de afirmar que un texto es una máquina de goce (que, al fin y al cabo, equivale a decir que es
una experiencia abierta), cuando el problema estriba en desmontar el aparato. Yo, en Obra
abierta, no lo hacía suficientemente. Lo único que decía era que existía.
"Naturalmente, ahora habría quien podría preguntarme si estoy ya en condiciones de
escribir de nuevo Obra abierta a la luz de mis experiencias en el campo de la semiología y de
demostrar finalmente cómo funciona el aparato. Sobre este punto, voy a ser muy impudente y
resuelto. Lo he hecho ya. Se trata del ensayo 'Generación de mensajes estéticos en una lengua
edénica', que aparece en mi libro Las formas del contenido, 1971. No son más que dieciséis
páginas, pero considero que no hay más qué decir."
DE PARTE DE LA CRÍTICA
Obra abierta se publicó en junio de 1962. Al hojear los recortes de prensa se observa que,
descartando las noticias de los libros en prensa y las reproducciones de los comunicados
editoriales, las primeras recensiones jugosas aparecieron todas entre julio y agosto: Eugenio
Montale, Eugenio Battisti, Angelo Guglielmi, Elio Pagliarani. Con la reapertura otoñal les
siguen Emilio Garroni, Renato Barilli, Gianfranco Corsini, Lamberto Pignotti, Paolo Milano,
Bruno Zevi, etcétera. Considerando que a comienzos de los años sesenta los periódicos no
dedicaban aún a los libros la atención que hoy les dedican (el único suplemento semanal era el
de Paese Sera), estimando que entonces la notoriedad del autor se limitaba al círculo de lectores
de una serie de revistas especializadas, esta rapidez de intervención de la crítica demuestra que
el libro tocaba algún punto neurálgico. Si subdividimos las primeras intervenciones de la crítica
en tres categorías (los reconocimientos positivos, las repulsas violentas y las discusiones
inspiradas en una dialéctica inquieta), hemos de reconocer que, en los tres casos, 0. A. se
impuso como el comienzo de un debate que, a lo que parece, penetró en la sociedad cultural
italiana de los años sesenta y que encontraría sus momentos culminantes con la aparición del
Menabò 5 y las primeras salidas del "Gruppo 63". En las breves notas que se exponen a conti-
nuación no va a ser posible dar cuenta de todas las intervenciones y discusiones en torno a O.
A., que forman un expediente por lo menos, de un centenar de artículos: voy a limitarme, pues,
a elegir algunas posturas ejemplares.
Los consensos. La marca de la oportunidad corresponde a Eugenio Battisti, quien, con "Pittura e
informazione" (Il Mondo, 17.7.1962), anuncia "uno de los libros de planteamiento más excitante
de los últimos años". Advierte que, en la vida cultural, en virtud de una especie de
compensación interna, "los problemas que no se tratan suficientemente en un lugar (en este
caso, las instituciones de historia del arte) suscitan su discusión en otro". Aquí es la estética la
que arroja nueva luz sobre los fenómenos del arte contemporáneo. Battisti integra con algunas
agudas observaciones los conceptos de Eco, y una característica de las primeras intervenciones
de consenso es ésta precisamente: se parte del libro como estímulo para ampliar la
argumentación. En este sentido, es típico el largo artículo de Angelo Guglielmi ("L'arte d'oggi
come opera aperta", Tempo presente, julio 1962), que se inicia de esta manera: "Si hubiésemos
tenido la suerte de haber escrito nosotros este libro, como seria nuestro deseo, es decir, si
nosotros hubiésemos podido afrontar con la misma competencia y riqueza de información las
cuestiones que se tratan en el libro, hubiéramos advertido que 'son objeto de estos ensayos...
aquellos fenómenos... en que se transparenta más claramente, a través de las estructuras de la
obra, la sugerencia de la improbabilidad de una estructura del mundo' ". Guglielmi interpolaba
la palabra en cursiva en el texto de Eco y el artículo proseguía para hacer resaltar que la postura
de O. A. seguía siendo racionalista y clasicista, y seguía tratando de recuperar, a través de las
obras de arte de vanguardia, una "visión" del universo donde la característica de la cultura
contemporánea, como se expresa a través del arte de vanguardia, es la ausencia de toda "visión"
estructurada, el no-modo de ser, la negativa frente a cualquier código o regla. No se trata ahora
de abordar todas las argumentaciones a las que recurre Guglielmi, pero valdrá la pena observar
que su lectura de O. A. se sitúa en el polo extremo de otras que ven en el libro la adopción de
una postura antirracionalista, la renuncia a todo juicio y a todo orden, la radical oposición
entre arte de vanguardia (bueno) y arte tradicional (cerrado y malo). En contra de estas airadas
simplificaciones, Guglielmi —aunque sea en sentido negativo— capta el nexo de continuidad
que el libro trataba electivamente de situar entre los diferentes modos de entender la obra de
arte, elaborados en el transcurso de los siglos, como mensaje abierto a diferentes
interpretaciones, pero regido siempre por leyes estructurales que de algún modo imponían
vínculos y directrices a la lectura. Filio Pagliarani capta también el problema ("Davanti all'O.
A., il lettore diventa coautore", Il Giorno, 1.8.1962) y observa inmediatamente que "dar una
forma al desorden, es decir, 'uniformar' el caos, ha sido desde siempre la máxima función del
intelecto", aun cuando "la obra ordenadora que de ello resulta es obviamente un producto
histórico". Éste es el tema de un libro que puede ser discutible, pero que lo es de una manera
"programática, provocadora". Que el libro provocará discusiones, es cosa que advierten en se-
guida Filiberto Menna (Film Selezione, septiembre 1962), Giorgio De Maria (Il Caffé, octubre
1962: "Antes de que Bompiani publicase la O. A. de Umberto Eco, los razonamientos en torno
al arte de vanguardia seguían siendo nebulosos en parte... Pero ahora que existe la O. A.... va a
ser difícil para el artista de vanguardia encerrarse en su individualidad y exclamar: 'Esto no me
concierne' "), Emilio Servadio (Annali di Neuropsichiatria e Psicoanalisi I, 1963), Walter
Mauro (Momento Sera, agosto 1962: "es un libro que, por algunos de sus aspectos, está
destinado a marcar época y a revolucionar una buena parte de las poéticas contemporáneas"),
Giuseppe Tarozzi (Cinema Domani, noviembre 1962: "y si los solones de nuestra filosofía
tuercen el gesto ante ciertos enfoques, ante ciertas profanaciones, ante ciertos mélanges (como,
para poner un ejemplo, el de la matemática quántica y el de la estética), mejor para ellos"),
Bruno Zevi (L'Architettura, octubre 1962), etcétera.
Finalmente, hay un grupo de estudiosos que identifican el punto clave, es decir, la novedad
del planteamiento metodológico. Emilio Garroni (Paese Sera - Libri, 16.10.1962) observa que
el libro habla de estética en términos desacostumbrados, abriendo las consideraciones acerca del
arte a las de otras varias disciplinas y aplicando un método "lingüístico-comunicativo". En
cambio, Garroni polemiza con la utilización de ciertos aspectos de la teoría de la información,
tema que volverá a recoger de una manera más razonada, en 1964, en La crisi semantica delle
arti, induciendo a Eco a incorporar en las ediciones siguientes de O. A. una apostilla que tiene
en cuenta estas críticas. A la intervención de Garroni responde G. B. Zorzoli, también en Paese
Sera - Libri (6.11.1964), cuando, desde el punto de vista del científico, defiende la legitimidad
del uso de los conceptos informacionales en el campo de la estética. Durante el mismo período,
en Fiera Letteraria (16.9.1962), Glauco Cambon, recogiendo la amplia recensión que Gaetano
Sal-ved dedica a O. A. en el mismo periódico (29.7.1962), remacha que el núcleo
metodológico de O. A. debe identificarse dentro de la dialéctica de forma y apertura, orden y
aventura, forma clásica y forma ambigua, vistas no como sucesivas históricamente, sino como
dialécticamente opuestas en el interior de toda obra contemporánea: "La tensión de la exigencia
arquitectónica o 'clásica' y de la disgregadora o 'informal' figura precisamente en el núcleo de la
obra de Joyce, y, al reconocer en ella un paradigma ejemplar de la situación en que se encuentra
el arte contemporáneo desde unos decenios a esta parte, Umberto Eco se ha limitado
simplemente a señalar una verdad meridiana".
Para cerrar esta primera fase de la discusión en torno a O. A., Renato Barilli intervenía con
un ensayo sobre Verri (4, 1962) en el cual observaba que Eco "entronca con un planteamiento
de método que ya perteneció a la mejor cultura europea del medio siglo apenas transcurrido y
que, en cambio, la cultura italiana de la posguerra ha ignorado injustamente. Es el planteamiento
que centra todo su interés en las formas, en la manera de organizar una materia, de estructurarla,
de darle un orden". Todo lo contrario de la atención a la forma aportada por el idealismo,
absorto en el problema de lo individual, lo irrepetible, el unicum con el cual no es posible hacer
historia. Mientras que en la nueva perspectiva "se entiende por forma una actitud general, in-
tersubjetiva... una especie de institución común a un tiempo, a un ambiente del que se puede —
es más, se debe-hacer la historia... Eco pretende plantear, como advierte él mismo, una 'historia
de los modelos culturales' ".
En resumen, la crítica de Barilli iluminaba algunos aspectos de método que posteriormente
volverán a encontrarse en la obra posterior de Eco: atención a los fenómenos de institución
socializada, utilización de instrumentos de la cultura europea no idealista, temática de la
estructura, interés por el arte no como milagro creador, sino como organización de la materia.
Considerándolo bien, probablemente fueron estos aspectos los que desencadenaron reacciones
viscerales de repulsa desde otros ángulos. O. A. se oponía a la tradición de Croce, que seguía
alimentando la actitud crítica y filosófica del idealista italiano que se ignora.
Las repulsas. La crónica de la repulsa provocada por 0. A. tiene momentos sabrosos. Para
encontrar otro libro que acumulara en aquellos años tantas ásperas censuras, hay que pensar en
Capriccio italiano de Sanguineti. En Paese Sera, Aldo Rossi observaba: "Me viene a las
mientes lo que afirmaba al respecto un autorizado poeta: Decid a aquel joven ensayista que abre
y cierra las obras (ni más ni menos que si fueran puertas, barajas de naipes o gobiernos de iz-
quierdas), que acabará en la cátedra y que sus alumnos, al aprender a mantenerse informados
sobre una decena de revistas, en poco tiempo serán tan buenos como para querer ocupar su
puesto" (29.3.1963). En Il Punto de 23.6.1962 (pocas semanas después de la aparición del
libro), un anónimo cursivo hablaba de un "Enzo Paci dei piccoli" y añadía que "la elección del
título Obra abierta ha sido una iniciativa propiciatoria, un intento por parte del autor de tender
la mano. Quizás le barruntaba la sospecha (que ojalá desmientan los hechos) de que serían
pocos los que abrirían el libro, un tanto abstruso en verdad". También en Il Punto (15.12.1962)
Giovanni Urbani reanudaba la polémica y, en su artículo "La causa della causa", observaba que
actualmente se sustituye la "presencia" de la obra de arte por el intento de convertirla en
ciencia, explicando que la obra siempre quiere decir algo más, hasta el punto de que parece
"que la posibilidad de un juicio unánime equivalga... a la prueba irrefutable de la negación de
arte en la obra sometida a consideración". Preocupado por esta posibilidad, Urbani admitía
sarcásticamente que tenía sus ventajas, siendo primera entre todas la de hacer inútil la crítica,
puesto que todo el mundo estaba autorizado a decir una cosa diferente de la dicha por los
demás: "De momento hay una sola desventaja, pero es de muy escasa consideración. Se trata de
un libro... que ha galvanizado las inteligencias más entumecidas de la crítica italiana, a las que
consuela con la tesis de que, si todos los juicios acerca de una obra de arte están equivocados,
hay que atribuir la causa a la obra de arte en sí y no a un defecto de funcionamiento de las
cabezas incapaces de razonar. En resumen, puesto que la obra en sí es la causa (de las
estupideces que se dicen sobre ella), es inútil andar buscándole otra razón de ser".
En una entrevista sobre la situación de la poesía, Velso Mucci (Unitá, 17.10.1962)
afirmaba que la poesía se encuentra en un período de transición entre una poesía cerrada y una
poesía "abierta", aunque "no en el sentido decadente que Eco da del término". En el Osservatore
Romano del 13.6.1962, Fortunato Pasqualino (bajo el título "Letteratura e scientismo")
escribía que, "al abandonar su relación apropiada con la realidad, los escritores se refugian en la
maleza de la cultura científica y filosófica y se entregan a dilemas absurdos y a labores
extraestéticas. Su razón no es ya la de la obra poética o artísticamente conseguida, sino la de la
obra que satisfaga las exigencias del 'mundo moderno', de la ciencia, de la técnica; o bien la de
la obra abierta". Interpretando el libro como texto en el cual se condenasen como "cerradas" las
obras de Rafael ("remitiéndonos a lo menos al juicio expresado por el conocido crítico de arte
Argan en ocasión de una presentación del libro de Eco"), el recensor admitía, sin embargo, que
Eco había tratado de teorizar "una obra de arte que posea la misma apertura perenne de la
realidad", si bien advertía que se había tomado esta intuición "del criterio gnoseológico de la
adecuación de la inteligencia a las cosas desde otras fuentes tomísticas, de donde (nuestro
ensayista) recoge bajo mano lo mejor de su pensamiento, aunque sea repudiando un significado
teológico y metafísica que condividía en otro tiempo".
Pertenecía al mismo Pasqualino una recensión más larga, aparecida en Leggere (agosto-
septiembre 1962), donde, no obstante, no se hace remontar a santo Tomás la raíz de la
argumentación sobre las relaciones entre obra abierta y realidad, sino que el concepto "se lleva
al concepto marxista del arte como reflejo". Efectivamente, en este texto se imputa toda la
interpretación del arte medieval, que figura en el primer ensayo de O. A., a "viejos esquemas
historiográficos marxistas" (Eco "llega a sostener una apertura como pedagogía revolucionaria,
cosas que se comprenderían mejor en el contexto de una argumentación y una sociedad
marxistas"). Sin embargo, se niega a O. A. una ortodoxia marxista, por presentar la noción de
"ambigüedad", y prosigue el ensayo contestando al libro una serie continua de contradicciones,
lamentando que se empleen los mismos conceptos tanto para explicar la pintura informal como
la Divina Comedia. Después de la acusación de criptotomismo y de criptomarxismo, sigue la de
problematicismo a lo Ugo Spirito. Finalmente, Pasqualino acusa al autor de "obstinado
antimetafísico", observando que en la parte dedicada a Joyce "no es difícil rastrear una
autobiografía espiritual del autor de 0. A.". Y concluye el ensayo diciendo que "probablemente
estriba en este aspecto autobiográfico la parte más significativa y convincente de la obra de Eco:
en esta búsqueda de sí mismo en Joyce y, buscándose a sí mismo, en la búsqueda de los demás y
del sentido de las cosas".
La sospecha (por lo demás, fundada) de una autobiografía espiritual realizada a través de
Joyce, es decir, de una clónica mediata de una apostasía, es lo que más ha impresionado a los
recensores del bando católico, puesto que aparece una nota análoga en el artículo de Virgilio
Fagone publicado en La civiltà cattolica (1, 1963); no obstante, hay que clasificar mejor este
artículo entre las contribuciones inspiradas en una profunda y respetuosa confrontación
polémica que se agrupan en el párrafo siguiente.
La requisitoria más furibunda contra el libro se debe a un tal Elio Mercuri y se publicó en la
revista Filmcritica (marzo 1963), de la cual era entonces influyente colaborador Armando
Plebe. Mercuri, en su artículo "Opera aperta come opera assurda", comenzaba citando algunos
versos de Holderlin sobre el deseo de retornar al Informe y los dedicaba "al cansado 'Eco' de
voluptuosidades metafísicas y no menos locos extravíos en el mundo que nos llega a través de
Obra abierta" A esta "bella alma del neocapitalismo milanés", dedicaba igualmente las palabras
de Goethe: "Loco aquel que entorna los ojos para mirar a lo lejos, imaginando hallar por encima
de las nubes algo que lo iguale", y observaba que "estas simples verdades, que constituyen sin
embargo la fuerza del hombre, no estuvieron nunca tan arraigadas como lo están hoy".
Buscando citas en que apoyarse en Malcolm Lowry, Kafka, Pascal y Kierkegaard, Mercuri
acusaba al libro de proponer una aceptación pasiva del Caos, del Desorden: "la prosa banal de
Eco... nos aconseja que la única moralidad, del hombre, único, consiste en aceptar esta
situación, esta irracionalidad fundamental".
El ensayo sobre el Zen, pese a terminar señalando la diferencia entre la actitud racionalista
occidental y la actitud orientalizante, se entiende como una apelación a la nueva doctrina; las
utilizaciones de Husserl o de las teorías científicas se definen como'"insensatas"; en el concepto
de apertura se identifica "la pesada herencia del misticismo estético"; se acusa a Eco de querer
dar "valor de ley estética objetiva a algunas poéticas romántico-decadentes que, como poéticas,
no tienen más valor que en cuanto quien las formuló, en feliz contradicción consigo mismo,
consiguió traducirlas en poesía". Por otra parte, "convencidos como estamos de que Finnegans
Wake es un fracaso artístico, bastará que digamos que las ideas que Joyce expresa en él ya no
nos pertenecen". Finalmente, cuando a 0. A. siguió el ensayo de Menabò 5 (ofrecido en esta
edición), el. síndrome de repulsa cobró todavía mayor intensidad. En el Espresso de 11.11.1962,
Vittorio Saltini (Vice), refiriéndose a las estéticas "motorizadas" de la vanguardia, cita a Ma-
chado para afirmar que "hasta las mayores perversiones del gusto contarán siempre con sutiles
abogados que defiendan sus peores extravagancias". Haciendo referencia a "una progresividad
de teddy boys", Saltini dice que, "en O. A., Eco defiende los últimos hallazgos de la vanguardia
sin otra argumentación verdadera que la justificación formalista de todo". Para Eco, "el arte no
es una forma de conocimiento, es un 'complemento del mundo', una 'forma autónoma', es decir,
una evasión. Eco, además, comentando los versos de Cendrars, Toutes les femmes que j'ai
rencontrées se dressent aux horizons / avec les gestes piteux et les regards tristes des sémaphores sous
la pluie, observa que 'el uso poético del semáforo' es tan legítimo como 'el uso poético del escudo
de Aquiles', del que Homero describió incluso el proceso de producción. Y Eco se confiesa
incapaz de amar sin pensar en los semáforos. No sé..." El colmo de la repulsa se encuentra
representado, ya para terminar, en el panfleto publicado por Cario Levi, en Rinascita
(23.2.1963), con el título "San Babila, Babilonia", donde se identifica el espíritu de la O. A. con
el del neocapitalismo milanés: "Cómo te amo, joven milanés (¡cómo os amo!, ¡sois tantos!,
iguales). Cómo os amo, tiernamente, cuando salís de casa temprano por las mañanas, con la
niebla que sale (por detrás de los tejados) de la nariz, el humo que sale por la boca, la niebla
envolvente... Cómo te amo, Eco, mi eco milanés, con tus problemas, tú que quieres ser como
todos los demás, mediocre, soberbio de lo mediocre, cuán hermoso es ser B, ser menos que A,
porque los C y los D, las zonas subdesarrolladas, pero Rocco no marcha, demasiado
melodrama... El motor zumba, la oficina está cerca; ¿qué dice Eco? Instalados en un lenguaje
que ya ha hablado tanto... (instalados, cerrados en el establo, en el estiércol demasiado alegre y
regocijante y consolador de la palabra y de los nombres), nos encontramos alienados a la
situación... Pero el eco quiere demasiado, quiere que el espejo (el espejo retrovisor, el espejo
para las alondras), colocado ante la situación disociada y desorgánica, sin nexos, nos dé una
imagen 'orgánica', con todas sus 'conexiones estructurales'. Para dar este salto (que dieron todos
siempre antes del espejo), para dar este salto con el espejo Y más allá del espejo es necesaria la
Gracia, ¡la Gracia de Dios!... Cómo te amo, joven milanés, tu niebla, tu rascacielos, tu compro-
miso con el horario, tus problemas, tu alienación, tus espejos, tus ecos, tus laberintos. Has
taladrado la tarjeta a esta hora, mientras yo me estoy calentito en la cama... Y también llamas a
la puerta, viejo joven milanés, con tu folleto, y me despiertas para decirme que corazón∗ no rima
con amor ni dolor, sino con horror, profesor, hinchazón, desmayo, furor, inventor, conductor,
traductor, inductor, terror, malhechor, conservador, cultivador, entrenador, alienador, esporas,
horas, horas, horas. Y, finalmente, también con confesor. Que es la rima que buscas".
Las inquietudes. En las revisiones oficiales del PCI, el libro es objeto de franco interés y da
lugar a una serie de intervenciones. Han pasado va los años del frente "realista", pero aun así
la sospecha de formalismo y la desconfianza natural frente a las experiencias de la vanguardia o
ante las nuevas metodologías no historicistas siguen siendo muy acusadas. Cuando Luigi
Pestalozza escribe, en Rinascita (22.9.1962) una larga intervención que arranca de O. A. para
afrontar la praxis y la teoría de la música contemporánea (con motivados realces críticos en
relación con Eco), la redacción titula el trabajo "L'opera apena musicale e i sofismi di Umberto
Eco". El 6. 10.1962, Giansiro Ferrata vuelve sobre el tema ("Romanzi, non romanzi e ancora
l'Opera aperta"), refiriéndose esta vez a la literatura y más particularmente a los
experimentalismos de Max Saporta, que había compuesto una obra de hojas móviles; tras un
pasaje con algunas consideraciones en torno al más valioso —Claude Simon—, Ferrata,
fluctuando entre el interés y la desconfianza, discute el concepto de obra abierta, lamentando
∗ En italiano, todas estas palabras riman: cuore, amore, dolore. orrore, professore, gonfiore, malore, furore,
inventore, conduttore, tra-duttore, induttore, terrore, malfattore, conservatore, coltivatore, allena-tore, alienatore,
spore, ore, confessore. (N. de T.)
que el libro de Eco no verifique sus argumentaciones contrastándolas con la literatura realista.
Las consideraciones se harán más candentes después de la aparición de Menabò 5 (donde
Vittorini parece querer introducir en la ciudadela de la crítica marxista los fermentos de la
vanguardia y de las nuevas metodologías críticas). Michele Rago (Unitá, 1.8.1962, con el título
"La frenesía del neologismo") pone en entredicho la mayor parte de las pruebas literarias
presentadas por Menabó (crepuscularismo, nivel anecdótico, prosa de arte) y observa que
(refiriéndose a las intervenciones teóricas de Calvino, Fortini y Forti), "en el sentido de las
vanguardias geométricas o viscerales, se sitúan otras posiciones como las de Eco y de Leonetti,
las cuales, pese a arrancar de exigencias de 'libertad', desembocan en 'proyectación', en formas
'abiertas' unilateralmente, en aquello que nosotros llamamos la ingeniería literaria".
Paese Sera Libri (7.8.1962), en un articulo de fondo anónimo, condena en bloque la
operación (textos pobres, desconfianza frente a la temática del "lenguaje", analogía peligrosa
entre las operaciones de la música y de las artes figurativas y las de la literatura). En Avanti! de
10.8.1962, Walter Pedullá, con su artículo "Avanguardia ad ogni costo", afirma que Eco
"favorece a unos pocos jóvenes inexpertos y a modestos narradores de vanguardia"
(Sanguineti, Filippini, Colombo, Di Marco), imponiendo al escritor que no afronte temas
políticos ni sociales, que fije reglas normativas, que sustituya el materialismo histórico por la
fenomenología de Husserl, que avance a velas desplegadas en pos del formalismo,
concluyendo de esta manera: "¿Hemos de considerar el progresismo de un escritor no por su
actitud ideológica, sino por su técnica expresiva?"
Alberto Asor Rosa (Mondo nuovo, 11.11.1962) echa en cara a Eco una metafísica de la
alienación permanente y la confusión de la alienación específica del obrero con las muchas
posibles, y se pregunta si a la operación artística que evidencia la alienación no debe preceder
una toma de conciencia de la sociedad.
A finales de 1963 vuelve a enconarse la polémica, con ocasión de que Eco había publicado
en Rinascita dos largos artículos ("Per una indagine sulla situazione culturale" y "Modelli
descrittivi e interpretazione storica", Rinascita, 5 y 12 octubre 1963) en los cuales, basándose
precisamente en la discusión en torno a O. A. y a Menabò, imputará a la cultura izquierdista el
hecho de haberse anclado en instrumentos de investigación a lo Croce y romperá una lanza en
favor de las nuevas metodologías estructurales, de una consideración más atenta de las ciencias
humanas, de una atención científica a los problemas de una sociedad de comunicaciones de
masas. A los artículos seguirán una serie de intervenciones polémicas (Rossanda, Gruppi,
Scabia, Pini, Vené, De María y otros), entre las que destacará un ensayo en dos entregas de un
joven marxista francés, poco conocido, que sin pelos en la lengua afirmará que pretender reunir
estructuralismo y marxismo es labor reaccionaria y trampa neocapitalista. El nombre de este
intelectual era Louis Althusser. Con todo, la polémica (y el relieve que se da a la misma) es ya
un indicio de una apertura diferente del PCI enfrentado con estos problemas. Refiriéndose a
aquellos años, en su reciente "La cultura" (t. II del vol. IV de la Storia d'Italia de Einaudi,
1975, p. 1636), Alberto Asor Rosa observa que "el sentido de este cambio de horizontes, que
plantea nuevos problemas al movimiento obrero, especialmente en el sentido de tener que
regentar una realidad cultural más compleja, pero también más rica, puede entenderse a través
de una amplia intervención de Umberto Eco, uno de los jóvenes protagonistas de esta
transformación (Opera aperta, 1962; Apocalittici e integrati, 1964), aparecida en Rinascita en
1963, donde se trata de demostrar la legitimidad en el uso de nuevas técnicas. Con todo, esto
implica la superación de ciertas convicciones inveteradas —cierto racionalismo eurocéntrico, el
historicismo aristocrático, el vicio humanístico—, así como la voluntad de mantener la
investigación, cuando menos inicialmente, a un nivel rigurosamente estimativo".
Junto a estas inquietudes de tono político más abierto, hay otras intervenciones que plantean
diversas cuestiones a O. A. Citaremos la recensión del Gilberto Finzi en // Ponte (VI, 1963, la
intervención en Nuove dimensioni de Spartaco Gamberini (9.10.1962), las meditadas
observaciones de parte católica de Stefano Trovati en Letture (diciembre-1962). Entre los
ejemplos de lectura inquieta, merece un lugar especia) el artículo escrito por Eugenio Montale
en el Corriere delta Sera (29.7.1962), "Opere aperte", donde el poeta oscila entre el interés por
los nuevos fenómenos comunicativos y la desconfianza frente a un mundo que nota globalmente