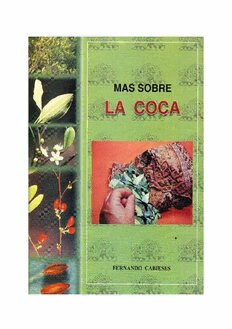Table Of Content1
Copyright. Enero 2.001 INMETRA –PERÚ
Autor: Dr. Fernando Cabieses
Editada por el
Instituto Nacional de Medicina Tradicional
Av. Salaverry Cdra. 8 s/n Ministerio de Salud 2do. piso. Of. 210 Jesús María
Teléfonos: 423-4544 /423-4402 / 332-1776 - Lima - Perú
Local Anexo: Jr. Francisco de Zela NR 871 Teléfono: 433-0366
Email:[email protected] · http:www.minsa.gob.pe./inmetra
Impreso en los Talleres Gráficos
HComercial S.A.C.
Telf.: 351-7355
© Derechos Reservados
Prohibida su reproducción total o parcial de este producto, sin autorización de1 autor
lima - Perú
2
3
4
MAS SOBRE
LA COCA
FERNANDO CABIESES
5
PROLOGO
La coca, planta sagrada de los Incas, y su hija la cocaína, engendro del demonio,
han jugado monstruosos y dispares papeles en momentos estelares de la historia andina.
Las estimulantes hojas del arbolillo amazónico irrumpieron en la historia durante
la guerra santa de los Andes, en plena destrucción de idolatrías y durante la cruel
imposición de los dioses que vinieron del mar.
Y el consumo abusivo del maldito polvo blanco, inventado por la cultura
occidental, apoyó la entronización del placer como motivación de la alta sociedad del
siglo xx.
Un moderno estudio de los mecanismos humorales neuroquímicos de la fatiga y
del placer nos permite entrever el modo de acción del principio activo de aquella planta
que reina en el Ande desde hace cuarenta siglos.
Fernando Cabieses
Enero 2001
6
7
"La coca es, entre nuestros sabios, lo que la manzana de la discordia fue entre los
dioses", escribía en 1794 Hipólito Unanue, el padre de la Medicina Peruana Moderna.
En ese escrito, publicado en "El Mercurio Peruano", una revista de la alta cultura
anclada en Lima, el connotado intelectual resumió los dimes y diretes, los ceremoniosos
pronunciamientos y las airadas discusiones que esta planta sagrada había ocasionado.
No vamos ahora a usar mucho papel para describir la cultura europea del
Renacimiento, ni a recordar que lo que llegó al Perú en el momento de la conquista,
todavía no era propiamente renacentista pues el componente humano de las huestes de
Pizarro venía todavía cargado con el pesado lastre de la cosmovisión de la Edad Media
europea. Eran los hijos, aún semi-despiertos, de una sociedad violenta, soberbia y
dogmática. Llevaban en sus venas la sangre y la herencia subconsciente de los cruzados
que habían luchado pocas generaciones antes por imponer la Cruz y el Nuevo
Testamento en el muy lejano Cercano Oriente. La batalla de Lepanto, que consolidó el
triunfo de los reyes cristianos sobre el imperio Otomano, tuvo lugar en 1571, cuarenta
años después de la llegada de Pizarro al Perú. Eran estos españoles, además, gente que
acababa de expulsar de su territorio a los descendientes directos de Moisés y de
Mahoma.
1492 no fue solamente el año en el que Colón descubrió el Nuevo Mundo.
Fue también el año en que se perpetró la expulsión de los judíos y se consolidó la
liberación de los territorios españoles asegurando así el triunfo definitivo sobre los
árabes. Esto costó, diríamos ahora, sangre, sudor y lágrimas. Y las huestes de Pizarro,
inflamadas con un celo místico imparable, inspiradas en Santiago Matamoros y
respaldadas por el acero, la pólvora y el caballo, no solamente llegaron al Perú a una
conquista militar. Llegaron en una misión religiosa que no tuvo disfraz alguno aunque
su imagen pueda estar oscurecida por intereses paralelos. Vinieron a cristianizar. A
imponer lo que interpretaban en ese momento como las enseñanzas de Cristo y la
voluntad del Rey y del Papa. Y llegaron con la violencia y el fuego en el puño y en el
pecho. Con la mira en la destrucción de idolatrías y de desviaciones demoníacas. No los
culpemos mirando simplemente la estela de destrucción y de muerte que dejaron a su
paso. Esta no fue una simple conquista militar. Fue una terrible e injusta guerra santa
donde, si miramos bien ahora, hubo héroes y herejes en ambos lados. Hubo santos y
criminales en los dos bandos. Porque aquí los barbudos visitantes no encontraron lo que
algunos historiadores se empeñan en resaltar. No encontraron una dulce y pacífica
comunidad agraria, expresión paradisíaca de un socialismo utópico. Antes de la llegada
de Pizarro, también hubo en el Perú terrible destrucción y muerte. Caos doloroso,
persecución política y violencia indescriptible en la lucha por la hegemonía de diversos
sectores incaicos. El Perú mostró ante los recién llegado un imperio desgarrado y
sangrante que llevaba en las venas el veneno de la disensión interna que facilitó su total
sometimiento ante la fuerza del invasor.
Eso fue lo militar que, sin mirar las raíces del colapso, interpretan los historiadores
europeizantes como un maravilloso triunfo de las armas españolas y que, en ese tiempo,
iluminó el ánimo de los conquistadores. Para ellos fue su valor personal, su sabia
estrategia, su capacidad guerrera y, un poco, un favor directo del Creador para quienes
tenían la santa misión de hacer respetar sus Enseñanzas Divinas. ¡Cien aguerrido s
castellanos conquistaron un imperio de quince millones de súbditos!. Pero no fue así.
Largas páginas quedan escritas sobre las bases políticas y sociológicas de lo que fue la
Conquista del Perú. Todo aquello se gestó en los enrevesados vericueto s de la política
incaica y en las distorsionadas acciones de un iluso militarismo. Esas, y no otras, fueron
la causa de una derrota tan catastrófica del Imperio más extenso del planeta. Lo demás
es puro cuento. Detrás de los errores y del comportamiento inhumano y cruel de los
actores en escena, estaba la respectiva cosmovisión y los conceptos y tradiciones
religiosas de los recién venidos y de los recién vencidos. Aquello sobrevivió a la
pólvora y al acero para trenzarse pronto en un enconado y prolongado conflicto que
hasta hoy continúa como un rescoldo penoso e irreductible.
8
Consolidado el dominio militar español, se produjo un caos económico y político.
La victoria militar dejaba un enorme vacío en la base espiritual del pueblo sometido.
Los sentimientos religiosos de esta extensa población conquistada no pudieron ser
fácilmente erradicados del corazón del habitante andino. La religión autóctona se
refugió en los villorrios, en las cabañas dispersas en punas y quebradas, en emociones
enraizadas en mil adoratorios y en las tumbas de los antepasados, en los idolillos
hogareños y en los ritos salutarios.
9
Porque el alma indígena recibió con profunda desconfianza y hasta con abierto
rechazo a aquellos nuevos dioses que vinieron del mar. Y los dioses que vinieron del
mar, escudados tras un numeroso ejército de dogmáticos religiosos, mantuvieron viva
esta guerra santa en lo que todos conocemos como la "destrucción de idolatrías".
El conflicto entre las dos religiones ha recibido poca atención de nuestros
educadores. No aparece mucho de ello en los libros de historia y mucho menos aún en
los libros de texto. Pero quien ha sabido leer en las crónicas de los siglos XVI y XVII
así como en la correspondencia oficial y en las ordenanzas y en los informes de los
misioneros cristianizantes de ese tiempo; y el que ha penetrado en los sabios
comentarios de Duviols, Ansión, Ossio, Millones, Silva Santistevan, Juan José Vega,
Polia y de tantos de nuestros serios antropólogos e historiadores, podrán convertirse en
testigos a la distancia de la cruel persecución. Torturas, azotes, muertes e indignidades
cometidas contra los líderes del misticismo indígena llamados por los castellanos "falsos
sacerdotes", hechiceros, brujos y demás. Los que aquello lean, podrán asombrarse
asqueados de la destrucción sistemática de los miles de adoratorios indígenas y
monumentos religiosos y de la cruel profanación de cementerios, camposantos y lugares
sagrados, abriendo tumbas para quemar toda memoria del pasado místico pre-hispánico,
haciendo monumentales hogueras donde, al lado de las momias arrebatadas a los
yacimientos funerarios, se quemaban idolillos, reliquias, imágenes sagradas, recuerdos
dolorosos de una religión pisoteada, incinerada bajo los cascos de los caballos
conquistadores al ritmo disonante de músicas crípticas en una mezcla confusa de
latinajos y blasfemias. Guerra Santa que continuaba, Guerra Santa que continuó, Guerra
Santa que continúa...
La guerra que libraron Manco Inca y Vilaoma contra las huestes de los Pizarro se
transformó en la batalla de las idolatrías y aún quedan muchos carbones encendidos en
un penoso conflicto sociológico, mal disfrazado de sincretismo y de paz religiosa. Un
rescoldo que el lector puede visitar leyendo las fructíferas investigaciones de Valdizán,
Ossio, Seguín, Millones, Fuenzalida, Vega, Polia y muchos otros escritores
contemporáneos que estamos escudriñando nuestra realidad sociológica.
En el seno de esa hoguera inextinguible ha estado y continúa estando la hoja de
coca. Cuando Pizarro llegó al Imperio Incaico, el prestigio religioso de la coca se
encontraba en su mayor apogeo. Constituía parte inseparable de todas las actividades
religiosas, mágicas, civiles y funerarias. Su efecto neutralizador de la fatiga, del hambre
y de la sed, y su acción energizante en general, eran reverentemente interpretados como
un regalo del Creador a sus sufridas criaturas. Durante el Incario, buscaban la coca los
magos, adivinos y curanderos para usarla en sus ceremonias, sortilegios y actos
mágicos. Buscaban la coca los viajeros en la abigarrada geografía del extenso territorio
andino. La buscaban los trabajadores del campo, de la construcción. Buscaban la coca
los intelectuales de los altares, de la política, de la poesía, de la música...Pero su
consumo, un privilegio divino, fruto de la benevolencia de los dioses, estaba reservado
al Inca y a los nobles y religiosos que 10 rodeaban o a los ciudadanos comunes que se
hacían merecedores de ella.
10