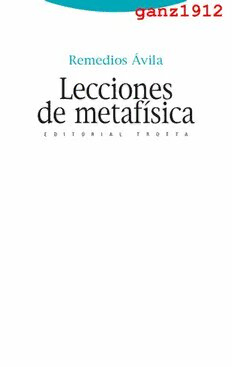Table Of ContentRemedios Ávila
Lecciones
de metafísica
E D I T O R I A L T R O T T A
Lecciones de metafísica
Remedios Ávila
E D I T O R I A L T R O T T A
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOS
Serie Filosofía
© Editorial Trotta, S.A., 2011, 2012
Ferraz, 55. 28008 Madrid
Teléfono: 91 543 03 61
Fax: 91 543 14 88
E-mail: [email protected]
http://www.trotta.es
© Remedios Ávila Crespo, 2011
ISBN: 978-84-9879-229-4
ISBN (edición digital pdf): 978-84-9879-282-9
Para mi hermano
«La primera pregunta que tenemos derecho a formular
serápor qué hay algo más bien que nada.»
G. W. Leibniz, Principios de la naturaleza
y de la gracia fundados en razón, § 7
«La honra del pensamiento se halla en la defensa de lo
llamado insultantemente nihilismo.»
Th. W. Adorno, Dialéctica negativa, 380
CONTENIDO
Introducción......................................................................................... 11
I
LA PREGUNTA POR EL SER
(«¿POR QUÉ ES EL ENTE...
1. El problema de los presupuestos y el ámbito de lo trascendental..... 21
2. Aristóteles: «la ciencia que se busca»............................................... 46
3. Descartes: la búsqueda de la fundamentación y los umbrales de una
argumentación trascendental en el problema de la circulatio............. 80
4. Kant: metafísica, ontología y trascendentalidad.............................. 112
II
EL PROBLEMADELANADA
... Y NO MÁS BIENLANADA?»)
5. Nihilismo y nada. Algunas reflexiones preliminares......................... 139
6. Schopenhauer: las raíces de la nada................................................ 157
7. Nietzsche: la ambivalente experiencia de la nada............................ 181
8. Heidegger: nada y ser..................................................................... 202
Índice general....................................................................................... 227
9
INTRODUCCIÓN
De modo parecido a como ocurre con las personas, también la presen-
tación de un libro debería hacerse cargo de tres aspectos: de dónde
procede, a dónde se dirige y de qué (o de quién se) trata. Y algo así es lo
que pretende esta introducción: referirse a su génesis, a su finalidad, y
describir también, lo más resumidamente posible, su contenido.
Por lo que se refiere al contenido, aunque más adelante se hará re-
ferencia detallada al mismo, este trabajo pretende ser lo más fiel posible
a lo apuntado en su título, pero también tiene conciencia de los límites
de esa pretensión. Se trata de un intento de acercarse a los problemas de
la metafísica y de manera especial a los del ser y la nada; es un ensayo,
una preparación o un plan de trabajo que se propone abrir un campo de
reflexión y que no excluye reparaciones y reformas futuras. Pero, antes
de avanzar más sobre esto último, conviene señalar algunas cosas sobre
su génesis.
Las páginas que siguen recogen buena parte de una experiencia do-
cente: la mía, como profesora de Metafísica en los últimos años. Es ahí
donde tienen su origen y, por eso, constituyen algo parecido a una «me-
moria», un recuento de problemas y de caminos para abordarlos. Son
caminos que no han estado (ni están todavía) libres de tensiones, tal vez
porque, a lo largo de mi carrera docente, he debido hacerme cargo de
materias que, de alguna manera, estaban en las antípodas: por un lado,
el pensamiento filosófico del siglo XIX y, de manera especial, el pensa-
miento de Nietzsche; por otro, una disciplina como la metafísica, que
estaba en el punto de mira de la crítica nietzscheana.
No puedo ocultar que me he visto afectada por esa tensión, pero
también he procurado vivir dentro de ella. Y así, tanto en mi actividad
investigadora como en la docente, mis intereses se han visto condiciona-
dos por la atención prestada a Nietzsche y por la necesidad de situarme
11
LECCIONES DE METAF˝SICA
respecto de él. De hecho, y con respecto a este último, siempre me ha
llamado la atención la dificultad de compaginar una actitud expresa-
mente antimetafísica con la afirmación casi metafísica de que «todo es
voluntad de poder». En realidad, ambos problemas podrían resumirse
en uno solo: se trataría de aplicar a Nietzsche el mismo método que él
propugna —la genealogía—, de situarlo respecto de sus raíces y de sus
adversarios, y de responder a cuestiones como desde dónde y contra
quién habla Nietzsche. De ese modo la crítica de Nietzsche a la metafísi-
ca y su reflexión sobre el nihilismo han sido para mí un preámbulo para
internarme en el terreno que estaba en el punto de mira de sus ataques
y para adoptar y matizar mi propia posición.
El interés por esa temática —la metafísica— me ha llevado a explo-
rar problemas relacionados con la posibilidad de una fundamentación
última y, en especial, con los rasgos básicos de una argumentación tras-
cendental. En este punto las referencias han sido Platón y Aristóteles, en
el ámbito griego; Descartes y Kant, en el ámbito moderno, y Heidegger,
Gadamer y Apel, en el mundo actual. Este ensayo solo se refiere a algu-
nos de ellos, pero los problemas fundamentales de los que se hace cargo
tienen que ver con el ámbito de la filosofía conocido bajo el nombre de
«metafísica». Deseo insistir en que se trata de esto: de un intento de abrir
un ámbito de reflexión en el que priman los problemas y las preguntas,
mucho más que las respuestas y soluciones. Y ello es así por el carácter
peculiar de la materia misma, pues en el terreno de la metafísica se tiene
la impresión de internarse en un mundo fascinante e inabarcable, y uno
se encuentra forzado a empezar una y otra vez, como si el avance en esta
disciplina fuese irremediablemente lento y, además, circular. De modo
que la expresión aristotélica «la ciencia que se busca», a propósito de
esta disciplina, es mucho más que una manera de hablar.
Si se me permite una nueva alusión a mi experiencia personal, debo
confesar que he desistido de la búsqueda de soluciones definitivas y de
respuestas últimas que yo intentaba en los años lejanos en que inicié
mis estudios en esta especialidad. Entonces topé con el concepto de lo
trágico, y creo que él me ha dado la medida de lo que puedo y no puedo
esperar de la filosofía. Por lo demás, en ese terreno las preguntas han
aumentado mucho más que las respuestas, y el terreno ignoto y por
conquistar se extiende infinitamente más que el conocido y conquista-
do.Precisamente por eso este estudio propone una invitación a la meta-
física, y, a pesar de su carácter general, no es tanto una introducción a la
disciplina, como una sugerencia y una propuesta de acceso a su ámbito.
Pero si su gestación remite a los años de docencia para estudiantes de
cuarto curso de filosofía, también es a ellos a quienes se dirige especial-
12
INTRODUCCI(cid:211)N
mente esta invitación. Quiero advertir, pues, que se trata sobre todo
de un material, de un instrumento que pretende ser de utilidad para
alumnos de filosofía. Y así, junto al carácter de «memoria» y recuento
al que antes se aludía, debo reconocer que las páginas que siguen tienen
también un carácter de «proyecto» y propuesta pedagógica. Esto últi-
mo justifica también las inevitables repeticiones que se encuentran en
ellas, por las que ya desde ahora pido excusas.
En fin, y con respecto a las líneas que inspiran este ensayo, hay que
señalar que, más que un programa sistemático de contenidos ante los
que estoy definitivamente situada, se trata de un plan para abordar y
formular problemas. En ese sentido asumo sin reservas el carácter de
esbozo y de proyecto que tienen estas páginas. Se trata de una propuesta
para reflexionar sobre temas que han sido desde siempre propios del
pensar filosófico y de esa parte de la filosofía que una vez fue su tronco
fundamental: la metafísica.
Entre otras cosas, la metafísica se ha ocupado muy señaladamente
del problema de la posibilidad y los límites de la racionalidad, de la
necesidad de establecer una frontera entre la vigilia y el sueño y, en
última instancia, entre la razón y la locura. El empeño aristotélico de
refutar a los que niegan el principio de no contradicción y el esfuerzo
cartesiano de conjurar el peligro del «genio maligno» forman parte de
una misma voluntad de custodiar el ámbito de la racionalidad e incluso
de distinguir lo más precisamente posible la enfermedad de la salud. En
este sentido puede decirse que a Descartes no le fue ajena la convicción
shakespeareana de que «estamos hechos de la misma materia que los
sueños» y, cuando se determinó a radicalizar su duda, antes de conver-
tirla simplemente en una duda metódica, reconoció que la vigilia podría
ser solo «una parte del sueño», que uno podría ser solo el sueño de otro,
y la vida, la propia vida, un episodio del sueño eterno de alguien cuya
identidad nos es desconocida. En ese caso, y en las inmediaciones de la
reflexión de Schopenhauer, ¿no sería la razón una especie de relámpago
fugaz en una larga noche de absurdo y sinsentido?
No es fácil distinguir, pero es necesario. La confusión de todo con
todo no es, como decía Platón, propia del filósofo ni de la filosofía, sino
más bien de ese simulacro del pensador y del pensar que es el sofista.
En lo que sigue se ha tratado de dibujar una línea entre los ámbitos
referidos, pero acaso conviene hacer una defensa del sofista, no por lo
que en sí mismo es o representa, sino por los peligros que obliga a sor-
tear: el sofista se burla de las divisiones y obliga a su adversario a pensar
a fondo sus fundamentos, a definir su lógica, a afinar sus principios,
aunque tal vez esos pares de contrarios —razón/locura; vigilia/sueño;
13
LECCIONES DE METAF˝SICA
salud/enfermedad, etc.— no se encuentren netos y distintos en ámbitos
delimitados y precisos. Quizás se encuentren mucho más cerca de lo que
se podría sospechar. Quizás, aunque sea preciso distinguirlos, se encuen-
tren en ocasiones mezclados y confundidos, e incluso formando parte
unos de otros.
En todo caso, y por lo que respecta al problema sobre el que reflexio-
na este trabajo, el problema de la metafísica y los problemas del ser y de
la nada, también estos últimos parecen evocarse mutuamente. Y tal vez
habría que abandonar un planteamiento filosófico que, para abordar
el problema ontológico fundamental, la pregunta por el ser, excluya el
problema de la nada. En ese sentido, metafísica y nihilismo solo pueden
excluirse cuando no han sido suficientemente pensados y experimen-
tados. Es lo que sentencia Adorno en su reflexión sobre el nihilismo y
sobre toda la charlatanería que se ha ido elaborando en torno a él: «lo
que de verdad tendría que responder un pensador a la pregunta de si es
un nihilista es: demasiado poco»1.
Una tesis parecida alienta este trabajo, que intenta un recorrido de-
mostrativo en dos partes. Cada una de ellas examina por separado los
dos problemas aludidos para ir haciendo progresivamente patente, so-
bre todo en la segunda Parte, la vecindad y hasta la mutua implicación
de esa doble temática.
La primera Parte aborda la pregunta por el ser bajo la perspectiva de
la posibilidad y actualidad de una argumentación trascendental. Se han
tomado como referencias (caps. 2, 3 y 4) los planteamientos respecti-
vos de Aristóteles, Descartes y Kant, porque en cada uno de ellos me
parece que se exhiben los elementos básicos de dicha argumentación.
Pero antes (cap. 1) se ha intentado, por un lado, poner de relieve la sin-
gularidad de la noción de trascendentalidad y su relación estrecha con
el ámbito de lo categorial; y, por otro, mostrar lo específico del método
trascendental y de los argumentos trascendentales.
Para decirlo resumidamente: si la metafísica es, más que la res-
puesta a la pregunta por el ser, la reiteración de esa pregunta2, si es
preciso reconocer el carácter recurrente de los problemas metafísicos,
entonces también el camino que ella hace suyo, el método, debe par-
ticipar de esa característica. Como ha señalado Taylor, los argumentos
trascendentales son un tipo de argumentos que podríamos denomi-
narregresivos: son argumentos que establecen, tras algo generalmente
1. Dialéctica negativa, Taurus, Madrid, 1975, p. 379.
2. He desarrollado este aspecto en El desafío del nihilismo. La reflexión metafísica
como piedad del pensar, Trotta, Madrid, 2005, pp. 23 y 29.
14
INTRODUCCI(cid:211)N
aceptado, algo de lo que no se puede dudar, sus condiciones de posi-
bilidad.
De algún modo lo trascendental tiene que ver con algo que sabe-
mos, pero que no sabemos que sabemos. Está relacionado con los implí-
citos con que operamos y conocemos; por eso, he tratado de ponerlo
en conexión con la temática de los presupuestos, prejuicios, intereses
(cap. 1). Es, de alguna manera, una dimensión tácita, para usar la ex-
presión de Polanyi, que la filosofía, en su versión trascendental, trata de
hacer explícita, y tiene que ver con el procedimiento que, a propósito
deSócrates, Platón asimila al de una partera o comadrona. Sobretodo,
tiene que ver también con una concepción de la filosofía que, de acuer-
do con Platón y con lo indicado por él a propósito de la dialéctica, con-
siste sobre todo en «aprender a mirar», en distinguir con precisión. De
ahí que el auténtico magisterio no consista tanto en enseñar a ver cosas
nuevas, como en mirar las mismas de otra manera; y de ahí también que
la labor de análisis y división propia de la filosofía consista en distinguir
neta y precisamente los presupuestos necesarios de las ilusiones inútiles.
Es aquí donde encuentra su lugar el procedimiento trascendental, que
no es un procedimiento deductivo, sino que se acerca más a la argumen-
tación refutativa (Aristóteles) o autorreflexiva (Kant). Para decirlo de un
modo que está presente en las reflexiones actuales sobre las condiciones
de posibilidad del diálogo (Apel y Habermas), podríamos decir que son
trascendentales las condiciones que hacen posible el diálogo, pero que
nunca pueden establecerse mediante él. El diálogo las explicita, las ilu-
mina, pero no las determina, porque él mismo está ya y desde siempre
determinado por ellas.
Esto es también lo que al inicio de Ser y tiempo (§ 1), reconoce
Heidegger, cuando, parafraseando a Kant, advierte que el negocio de
los filósofos ha sido y seguirá siendo siempre arrojar luz sobre los «jui-
cios secretos de la razón común». Heidegger reconoce también allí que
tal es «el tema expreso de la analítica» y aunque es obvio que con el
nombre de «analítica» se está refiriendo a su propio análisis del Dasein,
uno no puede dejar de evocar allí la misma intención kantiana, el mis-
mo espíritu «revolucionario»: «el arrogante nombre de una Ontología
[...] tiene que dejar su sitio al más modesto de una mera analítica del
entendimiento puro».
Pero en cualquier caso, una y otra «analíticas» operan sobre la base
de la disolución del sujeto sustancial. Esta disolución, a la que parece
conducir la reflexión kantiana, abre una brecha en el pensamiento y
deja libre un camino que, aunque ya se había insinuado en varias oca-
siones a lo largo de la historia y a pesar de la expresa prohibición de
15