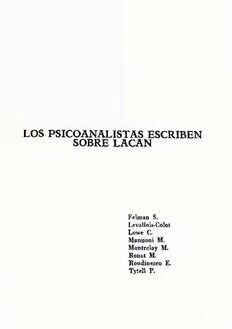Table Of ContentLOS PSICOANALISTAS ESCRIBEN
SOBRE LACAN
Felraan S.
Levallois-Colot
Lowe C.
Mannoni M.
Montrelay M.
Konat M.
Roudinesco E.
Tytell P.
EL ERROR Y SU POSIBILIDAD
SHOSHANA FELMAN
EL SENTIDO DEL SABER
“La verdad que persigue la ciencia—escribe Georges Bataille—
sólo es verdadera cuando está desprovista de sentido, y nada
tiene sentido, salvo cuando es ficción” (1). Esta proposición podiía
definir a la vez la enseñanza y la dificultad del psicoanálisis co
mo práctica y ciencia de la ficción del sujeto. "¿Qué es una ver
dad si no una queja?”, dice Lacan, Pero, "no nos interesa el sen
tido de la queja sino lo que podría encontrarse más allá como defi
nible de lo real”. Lo "real”, en este caso, es sólo lo que no depen
de de la idea que el sujeto se ha hecho de él: "lo que yo pienso
de eso no importa” (2). Y Lacan afirma: "No hay más verdad
que la matematizada, es decir, escrita; la verdad sólo depende,
como verdad, de axiomas: só]o liay verdad de lo que no tiene
ningún sentido” (3).
¿El psicoanálisis aspira entonces a la verdad, o al sentido?
¿Cuál es el sentido del psicoanálisis? Esta pregunta es una contra
dicción en los términos, ya que el "sentido” es siempre una fic
ción y precisamente nos lo ha enseñado el psicoanálisis. Pero
como se sabe, la contradicción es, por excelencia, el modo de
funcionamiento del inconscicente y, por lo tanto, también de la
lógica del psicoanálisis. Contar con el psicoanálisis es contar con
la contradicción, con su desequilibrio, sin reducirlo a la ilusión es
pecular de una simetría —o de una síntesis dialéctica. Por eso, si
la ilusión especular "lo imaginario”, para emplear el término laca-
niano, es él mismo un principio constitutivo del sentido, 'Mo ima
ginario es una dicha-mensión (dit-mensión) tan importante como
(1) G. BataiUe, “L'apprenti sorder”, en Oeuvres Completes, t. I, Gallimard,
1970, p. 526.
(2) Seminario del 23-4-74 (inédito).
(3) Seminario del ll-<12-73 (inédito).
las demás’’ (4). No hay relación natural: sólo hay relación con el
Otro “mediante lo que hace sentido en la lengua” (5). Por lo tanto,
no hay que resolver la contradicción, sino resolver en ella: articu
lar el problema del sentido del psicoanálisis a partir de su propia
contradicción; considerar esa contradicción no como hecho contin
gente sino incluso como condición de posibilidad del problema
del psicoanálisis: el psicocanálisis como problema. El psicoanálisis
ha sido introducido en el campo teórico nada menos que por la
necesidad de un nuevo tipo de articulación de su propio problema:
su urgencia subversiva, su apuesta cultural, es la búsqueda, irre
versible en lo sucesivo, de un nuevo estatuto del discurso.
Si el psicoanálisis, por lo que tiene de radical, subvierte el es
tatuto mismo del sentido condenándose al mismo tiempo a volver
a cuestionarse a sí mismo y a subvertir su propio sentido, ello
se debe a que. como dice Lacan, “el sentido se sabe": el sen
tido es por excelencia, lo presente en sí (6), es pues la forma
del saber —saber de sí— de la conciencia. Ahora bien, si el
descubrimiento freudiano del inconsciente “tiene sentido” (se ve
en esto todavía el problema del sentido, que el lenguaje no puede
eliminar, problema de aprehensión por la conciencia det incons
ciente que se escabulle), ese “eso” que habla entrega un lenguaje
que sabe, pero sin que nadie pueda asumir ese saber, o pueda
saber qué sabe. No se trata de ningún modo, precisa Lacan, del
mito del “no saber” en el cital la vanguardia superficial ha creído
encontrar lo suyo, pues no basta solamente no saber, sino que
no nos es dado no saber. Se trata de un saber que es todo lo con
trario de indestructible, pero que no soporta que se sepa que se
sabe (7) y, por consiguiente, del sentido —que, se sabe— no se ha
alcanzado. Por lo tanto, el sujeto sólo puede captar ese saber incons
ciente por intermedio del error, por los efectos de sin sentido que
registra su palabra: sueños, lapsus, chistes.
"De pronto se plantea un problema (...): saber íólo
se da en el error del sujeto, ¿quién puede ser el sujeto que lo
sepa antes?” (8). El “sujeto supuesto saber”, mito fundamental de
la cultura occidental, de la Universidad y del discurso filosófico,
sólo puede ser “Dios mismo”: "El Dios de los filósofos, queda
despojado de su latencia en toda teoría. Theoria, ¿sería el lugar en
(4) Seminario del 13-11-73 (inédito).
(5) Seminario (íel 11-6-74 (inédito).
(6) Seminario del 23-4-74 (inédito).
(7) Seminario del 19-2-74 (inédito).
(8) "Lfl méptise du supposé savoir", en Scilicet, N° 1, Senil. 19o-3, p. 38.
el mundo de la teología?" (9). El “sujeto supuesto saber" vive en
el error y en el fantasma. Al subvertir este sujeto, el psicoanálisis
radicaliza una teoría de la no transparencia, una teoría, en suma de
lo que Bauclelaire llamó "el malentendido universal", y Proust
"ese perpetuo error que se llama precisamente la vida". Pero en
esta teoría, la posición del psicoanálisis mismo resulta problemá
tica y pone de manifiesto todavía la contradicción que rige su
discurso: en efecto, ,cómo hacer que la "teoría del error sea esen
cia] para el sujeto de la teoría”? ¿Y cómo, en el error universal,
escapar uno mismo del error? ¿A qué clase de escucha o interpre
tación, puede llamarse teoría del malentendido radical? Lacan es
plenamente consciente de esta posición insostenible en la cual se
mantiene pese a todo y con la intensidad de un esfuerzo y la ten
sión de un deseo sin igual: "Retengan por lo menos lo que dice ese
texto que les he dirigido: mi empresa no excede el acto que la
incluye y, por lo tanto, no tiene otra opción que su error" (10).
En esta posición teórica insostenible reside, al parecer, la impac
tante originalidad del discurso lacaniano. Quisiera pues intentar
una (demasiado) breve meditación sobre el error y su posibilidad.
GRAMATICA Y RETORICA
El error es, desde luego, para Lacan, “el engaño del incons
ciente” que en la lengua, "se denuncia por la sobrecarga retórica
ccm la cual Freud lo muestra argumentar” (11): el sintonía funcio
na como metáfora, el deseo como metonimia, y los mecanismos nar*
cisistas de defensa y de resistencia utilizan toda clase de "tropos’'
y de “figuras de estilo”: perífrasis, elipsis, negaciones, digresio
nes, ironías, litotes, etc. (12). Una teoría del error será pues una
teoría de la retórica del inconsciente. Este proyecto de retórica es
secundado en Lácan por un proyecto de gramática: “Tales son la5
condiciones de estructura que determinan —como gramática— el
orden de las usurpaciones constitutivas del significante" (13). Por
lo tanto el cumplimiento de ese doble provecto debería establecer
una gramática de la retórica.
La coherencia de ese proyecto parece evidenciar una lógica
evidente. Sin embargo, para un lógico como Charles Sanders Peirce.
por ejemplo, esta lógica que asimila retórica y gramática no se
(9) Idem, p. 39.
(10) Id«n p. 41.
(11) Idem, p. 32.
(12) ‘‘Llnstftnce de la lettre dans i'mconscient" en Ecri/s, Senil, I96G, p. 503,
(13) Llnstance..,", Ecrils, p. 502; el subrayado es nuestro.
justifica. En efecto, Peirce distingue "la retórica pura" de lo que
él llama la pura gramática”. La “retórica pura” es el famoso
proceso de engendrar un signo por el otro —proceso de remisión
de signo en signo, en el cual el sentido no sería a su vez más
que otro signo y sólo podría alcanzarse mediante la intervención
de un tercer elemento) entre signo y sentido. En general, pensamos
bi0 la "pura gramática”, según Peirce( postula la posibilidad de
una relación binaria, continua (sin necesidad de la intervención
de un tercer elemento) ntre signo y sentido. En general, pensamos
ei« la gramática como en un sistema lógico por excelencia y, como
tal, idéntico a sí mismo, universal y generativo, es decir, que ins
cribe la posibilidad de infinitas combinaciones y transformaciones
a partir de un modelo único, sin intervención de otro modelo
que subvierta al primero (14). No sucede lo mismo con la retórica,
cuya discontinuidad subvierte o, por lo menos, contradice la conti
nuidad (lógica) del modelo gramatical. La retórica siempre tiene
una dimensión incongruente.
¿Cómo comprender entonces el conjunto del proyecto laca-
niano, de fundar una gramática de la retórica, en esta incongruen
cia entre el modelo gramatical de lo continuo y el modelo retórico
de lo discontinuo? Parecería que el programa científico de Lacan
consistiría en reducir, del inconsciente, las mistificaciones retóri
cas al rigor de la gramática. El inconsciente como práctica y el
psicoanálisis como ciencia se modelarían por lo tanto sobre dos
epistemologías diferentes, y se separarían entre si en la misma for
ma que la gramática se distingue de la retórica. “Si bien el sín
toma es una metáfora, decirlo no es una metáfora”, afirma La
can (15). “Gramaticalizar” la retórica sería pues formalizarla, abs
traer un concepto, enunciar una teoría de la retórica en una lengua
tal que la operación retórica misma sea expulsada o eliminada:
hacer coincidir perfectamente el enunciado y la enunciación ade
cuada, pero también, en oposición a la misma retórica, que es jus
tamente "la ley por la cual la enunciación nunca se reducirá al
enunciado de ningún discurso” (16). Por lo tatito, para Lacan; ha
bría que separarse de los mecanismos del inconsciente para poder
decir al fin el inconsciente mismo.
(14) Estai reflexión, así como la distinción epistemológica entre retórica y gra
mático, la tomamos del notable nrtícu'lo de Paul de Man, ''Semjology and
Ubetoric", publicado en la revista norteamericana Diacritivs, N* 3, Oto
ño 1973.
(15) "L' lnstance.. ." Ecríts, p. 528.
(Ifi) Etriis, p. 8S9.
¿Es posible este proyecto? Lacan es, por supuesto, el primero
en saber y en afirmar que del inconsciente no se "sale”; por consi
guiente, no decirse el inconsciente mismo, es decir, despegarse to
talmente de su modo fundamental de error para enunciar —sin
errar— la ley absoluta del error: "no hay metalenguaje”, dice
Lacan, “más aforísticamente (...) no hay Otro del Otro” (17).
Pero, qué es una gramática (una gramática formalizada) sino, li
teralmente, el metalenguaje por excelencia? La gramática es pues
—y Lacan lo sabe— (todavía) un deseo imposible: deseo de es
tablecer la norma, una regla de corrección; deseo de escapar pues,
precisamente del error de la empresa de no ser engañado por una
vez. Pero, ¿quién puede saber mejor que Lacan que “los no en
gañados se equivocan”? (18). La escritura lacaniana articula así
el tormento de la lógica. Y la posibilidad del discurso lacaniano,
lo que le da si oportunidad y la muestra, es la dhispa que produ
ce en a lengua, ese doble deseo contradictorio: un deseo de gra
mática duplicado con un deseo de retórica. Mediante esta contra
dicción, el discurso lacaniano se une, precisamente a lo real; lo
real, o sea lo imposible.
NADA DE ENTUSIASMO
Dice Lacan; “Lo que nos está permitido de originalidad, se
limita al mendrugo de entusiasmo que hemos adoptado (...) de
lo que Freud ha denominado una vez” (19). La urgencia del en
tusiasmo tiene por función separar la afirmación de la incertidum-
bre, la duda de su propia contradicción, y su propia complicación.
Ella manifiesta pues, en la lógica, la función del deseo, era “fun
ción de la urgencia” (20), indispensable para que pueda produ
cirse una afirmación en una lógica plural. Una vez pasada la ur
gencia, el entusiasmo reconoce inevitablemente la ingenuidad y
la ceguera de su propio vértigo. Lacan hace entonces el balance
—en el interior de su deseo y de sus puntos de vista de gramá
tica— de su propia retórica inconsciente. "Una pizca de entusias
mo es en un escrito la huella más segura qe puede dejarse para
que comience a correr, en el sentido lamentable” (21). Asi intro-
ducce Lacan su célebre Discurso de Roma, Función y campo de
(17) “Subversión du sujet et dialectíque da dési’ Ecrríts, p. 813.
(18.) Titulo del seminario de Lacan en 1Q73-74.
(19) "Intioduetion de Scilicet”, Scilicct N9 1, p. 5-6.
(20) Cf. "'Le Tcmps .logiqne et lassertion de certitude anticipée”, Ecrifa, p9.
197-213.
(2il) “Du sujet entin en question”, Ectits, p. 229.
la palabra y el lenguaje en psicoanálisis. El movimiento del texto
lacaniano obedece si es preciso organizar nuestra decepción me
diante la crítica o la reducción” (22).
"Una pizca de entusiasmo” es entonces la huella más segura
que puede dejarse en un escrito para que él date. Pero, ¿qué es
“datar”? Tratándose de Lacan, "datar” es ante todo hacer época
(faire date), es decir contribuir con una nueva articulación al dis
curso cultural: una ‘'renovación de la alianza con. el descubri
miento de Freud” (23). Pero como esa "renovación de una alian-
,aa con el descubrimiento de Freud” (23). Pero como esa "reno
vación de una alianza” se une precisamente con una estructura
de fuga, ya que esta innovación consiste en la articculación lin
güistica de la estructura misma por la cual la verdad se borra y
se escapa, la modernidad sólo puede instalarse en la dimensión
de la pérdida. La modernidad es lo que se pierde: lo que sólo
puede perderse en y por el movimiento mismo del entusiasmo
de haber descubierto. "Si bien es cierto que el psicoanálisis se
basa en un conflcito fundamental (...), la innovación a la que
aludo (...) no pretende ser una posición exhaustiva con rela
ción al inconsciente, ya que ella misma es intervención en el con
flicto (...)• Ello indica que la causa del inconsciente (...) debe
concebirse como una causa perdida. Y es la única posibilidad de
ganarla” (24).
Esta dimensión radical de la pérdida es pues, también aquí,
la pérdida de la seguridad del metalenugaj'e, la pérdida de una
‘‘posición exhaustiva” que seria la misma de una gramática: es
la dimensión —incontorneable— de la retórica, de su “modo de
tropezar”, mediante el cual el discurso descubre que no puede
sino participar en la retoricidad para decirla, retóricamente
también, que, a falta de una gramática, sólo puede enunciar una
retórica de la retórica: “Choque, desfallecimiento, rajadura. En
una frase pronunciada o escrita, algo tropieza (..-)• Allá, otra
cosa pide realizarse —que aparece como intencional, es cierto,
pero de una extraña temporalidad” (25). Esa “extraña tempora-
lidad”, es la falta de presente, la no presencia en sí del modo del
‘'desfallecimiento" retórico. También en este sentido la retórica
del deseo y del entusiasmo sólo puede datar: no es contemporá-
(22) G. Bache.'ard, La poétique de Tespace, P.U.F., 1958, ps. 197-197.
(£3) he Séminaire, livre XI: Les quatre concepta foridwnentatix de la p&j-
chanalyse (Seuil, 1973), p. 17.
J24) Jbid, ps. 116-117.
(25) La Sémirurire, livre XI, p. 27.
nea de su propio enunciado. “No hay presente, escribe Mallar-
mé, "no un presente no existe (•••)■ Mal informado aquel écrie-
rait (se proclame) su propio contemporáneo" (26).
Decir que el entusiasmo “data", es decir pues que ha traza
do un por-venir (a-venir) que, precisamente, lo sobre-pasa (dé-
passe); que el texto ha recogido más o menos de lo que esperaba;
que la urgencia —emotiva y lógica— ha inscrito en el lenguaje
un punto de fuga, una escritura autotransgresiva; es decir que el
texto ha organizado —como se debe— la decepción, ha defrauda
do su propio entusiasmo, ha subvertido su fantasía, ha recusa
do la autoridad misma de su propia retórica.
EJ entusiasmo es, a uno dudarlo, lo que pasa; no es pues
nada; nada distinto, en todo caso, de lo que nos pasa. Aquí se
inscribe esa Spaltung última por la cual el sujeto se articula con
el Logos, y sobre la cual Freud comenzaba a escribir, nos daba,
en e] extremo final de una obra sobre las dimensiones del ser, la
solución del análisis “infinito”, cuando la muerte puso allí la pa
labra Nada” (27).
“Una pizca de entusiasmo”, en efecto, no tiene otra posibi
lidad que culminar en la nada de entusiasmo. ¿No es acaso eso,
al mismo tiempo, el error —y la posibilidad— esenciales de la
transferencia? “En ese viraje en el cual el sujeto ve zozobrar
la seguridad que tenía de esa fantasía en la que se constituye
para cada cual la ventana sobre lo real, se advierte que la asun
ción del deseo no es nada más que la de un de-ser” (28). En la
“transferencia de intensidad" (29) inherente a la repetición del
deseo, constitutiva de la cura psicoanalítica, pero también de “ese
error que se llama, precisamente, la vida”, lo que busca realizar
se es algo, podría decirse, como una operación metafórica, un
deseo de metáfora. Pero lo que cada vez se consuma es el fraca
so de la metáfora a alcanzar, y a nombrar, su sentido propio.
“Si el psicoanalista no puede responder a la demanda, es sólo
porque responder a ella es forzosamente defraudarla, ya que lo
que se pide es en todo caso Otra-Cosa, que es justamente lo que
(26) Mal! armé, ''L'Action restreinte”, en OEuorfs cnmnírfí.t ÍLa Pléinde 1&45).
p. 372.
(27) ‘ La Direction de ¡a cure”, Ecrits, p. 642.
(23) "Le Pysichanaliste de l'école”, en Scilicet, N9 1, p. 25: el subrayado es
nuestro.
(29) Cf. Freud, L'interprétation des reves {trad. I. Meyerson, P.U.F., 1971,
cap. VII, ps. 478, 4S0.
hay que Uegar a saber” (30). Si en la operación transferencial
el psicoanalista tiene, precisamente, el lugar de la nada de en
tusiasmo, la del “objeto a”, la culminación de la transferencia, la
denominación de la Nada, enseña al sujeto que la metáfora ciega
de su destino carece de sentido propio, ya que ella sólo puede
nombrar tina metonimia (el objeto a). O sea que el psicoanalis
ta, al representar el rol de la no-propio (que el analizante se
equivoca al leer como un nombre propio) ocupa el lugar —radi
calmente distinto— del retórico por excelencia, y que la tarea de
la cura es pues llegar a descontribuir la ilusión gramatical de lo
"propio” para reconciliar al sujeto con su propia retórica.
EL ESTATUTO DE LA ENSEÑANZA:
UNA ETICA DEL INCONSCIENTE
Si la transferencia es "la puesta en acto de la realidad del
inconsciente” (31), es evidente que excede y deshorda los limites
estrictamente profesionales del psicoanálisis, y prácticamente
existe en todo aquello donde se ejercen los efectos del lenguaje,
donde se practican continuamente experiencias de palabra v de
interlocución; en especial, en la enseñanza. La situación trans-
ferencial ejemplar de la enseñanza, es la que evoca El banquete
da Platón: “¿Quién ha dicho mejor que Alcibíades, que las em
boscadas de amor de la transferencia sólo tienen por fin obtener
lo que él piensa que Sócrates es el continente ingrato? Pero,
¿quién sabe mejor que Sócrates que sólo él retiene la significa
ción que engendra para retener esa nada”? (32). El “Mestro”
de la enseñanza —ilusión del sujeto supuesto saber— tiene tam
bién en lo real el lugar tic la nada de entusiasmo. Pero lejos
de recusar esa incidencia transferencial, la enseñanza debería
asumirla: “Se ha reprochado a mi seminario desempeñar, con
relación a mi audiencia, una función considerada (...) peligro
sa, intervenir en la transferencia. Pero lejos de recusarla, esa
incidencia me parece en efecto radical, por ser constituiva de esa
renovación de la alianza con el descubrimiento de Freud’’ (33).
Lacan propone pues aquí el ejemplo de una praxis formativa me
diante la cual trata de se mesurer (?) con esa otra tarea que
Freud consideraba imposible, entre las tres tareas cuya acción
(30) ''La Fsjvhomlysc. Raisan d'un "échec', Scilicc#, No 1, p- 44; el subra
yado es nuestro.
(31) Le Sén lina iré, Livre XI, p. 159.
(32) ”Lc Psyehanalvste de I’ócole". ScHicet, N° 1, p. -2.
(33) Le Séminaire, livre XI, p. 116.