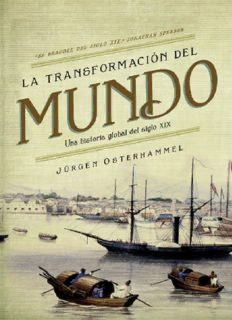Table Of ContentÍndice
Portada
Dedicatoria
Introducción
Aproximaciones
1. Memoria y observación de sí mismo
2. Tiempo
3. Espacio
Panoramas
4. Movilidad y asentamiento
5. Estándares de vida
6. Ciudades
7. Fronteras
8. Imperios y estados nacionales
9. Sistemas de poder, guerras, internacionalismos
10. Revoluciones
11. El Estado
Temas
12. Energía e industria
13. Trabajo
14. Redes
15. Jerarquías
16. Conocimiento
17. «Acción civilizadora» y exclusión
18. Religión
Conclusión: El siglo XIX en la historia
Epílogo
Abreviaturas
Bibliografía citada
Notas
Créditos
Te damos las gracias por adquirir este EBOOK
Visita Planetadelibros.com y descubre una nueva forma de
disfrutar de la lectura
¡Regístrate y accede a contenidos exclusivos!
Próximos lanzamientos
Clubs de lectura con autores Concursos y promociones Áreas temáticas
Presentaciones de libros Noticias destacadas
Comparte tu opinión en la ficha del libro
y en nuestras redes sociales:
Explora Descubre Comparte
Dedicado a mi hijo,
Philipp Dabringhaus
INTRODUCCIÓN
Toda la historia tiende a ser historia universal. Las teorías sociológicas nos
dicen al respecto que el mundo es el «medio de todos los medios», el último
contexto posible de todo el acontecer histórico y su representación. La tendencia
a ir más allá de lo local se incrementa en la longue durée de la evolución
histórica. Una historia universal del Neolítico todavía no podría hablar de
contactos intensivos a larga distancia, mientras que una del siglo XX se encuentra
desde el principio con el hecho básico de una densa red planetaria de
conexiones, una «red humana», según la denominaron John R. y William H.
McNeill, o mejor aún: una diversidad de tales redes.1
La historia universal queda especialmente legitimada para el historiador
cuando logra enlazarla con la conciencia humana del pasado. Incluso hoy, en la
era de la comunicación por satélite y de internet, hay miles de millones de
personas que viven en contextos estrechos y locales de los que no pueden
escapar ni en realidad ni virtualmente. Solo unas minorías privilegiadas piensan
y actúan «globalmente». Pero al buscar las huellas tempranas de la
«globalización», los historiadores actuales no son los primeros en descubrir en el
siglo XIX —que a menudo, y con razón, ha sido definido como el «siglo del
nacionalismo y los estados nacionales»— relaciones transfronterizas:
transnacionales, trascontinentales, transculturales. En efecto, muchos
contemporáneos ya entendieron que el siglo se caracterizaba en especial por la
ampliación de los horizontes de pensamiento y actuación. Entre las capas medias
y bajas de Europa y Asia, muchas personas dirigieron la mirada y la esperanza
hacia países remotos de los que se hablaba bien; muchos millones se atrevieron a
emprender viajes a lo desconocido. Estadistas y militares aprendieron a pensar
en categorías de «política mundial». En ese siglo surgió el British Empire, el
primer imperio verdaderamente mundial de la historia, que ahora incluía también
Australia y Nueva Zelanda. Otros imperios tuvieron la ambición de medirse con
el modelo británico. El comercio y las finanzas se concentraron más que en los
de la Edad Moderna hasta formar un sistema-mundo integrado. Para 1910, los
cambios económicos que se producían en Johannesburgo, Buenos Aires o Tokio
se registraban en el acto en Hamburgo, Londres o Nueva York. Los científicos
reunían datos y objetos en todo el mundo y estudiaban las lenguas, costumbres y
religiones de los pueblos más distantes. Los críticos del orden mundial imperante
empezaron a organizarse también en el plano internacional —a menudo, más allá
de Europa—: obreros, mujeres, pacifistas, antirracistas, anticolonialistas. El siglo
XIX reflejó su propia globalidad emergente.
En lo que respecta a cualquier época precedente —también el siglo XIX—,
cualquier otra historia que no sea universal no pasa de ser un recurso de
urgencia. Ciertamente, si la disciplina histórica ha llegado a ser una ciencia es a
partir de estos recursos de urgencia; llegó a ser una «ciencia» sobre la base de
regir sus procedimientos por una racionalidad comprobable y por medio de un
estudio de las fuentes intensivo y (en la medida de lo posible) exhaustivo. Esto
sucedió en el siglo XIX y por ello no debe extrañarnos que la historia universal
pasara a segundo plano precisamente en esta época. La disciplina parecía
incompatible con la forma en que los nuevos profesionales de la historia se
entendían a sí mismos. Aunque en nuestros días esto ha empezado a cambiar,
ello no significa que todos los historiadores quieran o deban dedicarse al estudio
universal.2 El estudio histórico requiere casos delimitables que puedan someterse
a un estudio intensivo y profundo. El resultado de estos estudios será materia
repetida para síntesis más generales. El marco más habitual de estas síntesis, al
menos para la Edad Moderna y la Contemporánea, ha tendido a ser la historia de
una nación o un estado nacional, a veces de todo un continente, como Europa.
La historia universal sigue representando una perspectiva minoritaria, pero que
ya no se puede descartar sin más como esotérica y carente de seriedad. Las
cuestiones fundamentales, desde luego, son las mismas en todos los planos
lógicos y espaciales: «¿Cómo relaciona el historiador, a la hora de interpretar un
fenómeno histórico concreto, la individualidad ofrecida por las fuentes con el
saber abstracto y general sin el que es imposible interpretar los casos aislados?, y
¿cómo puede el historiador plantear afirmaciones con base empírica sobre los
procesos y las entidades históricos mayores?».3
La profesionalización de la historiografía, que ya es irrevocable, ha
comportado que la «gran historia» (Big History) se dejara a las ciencias sociales.
Las grandes cuestiones del desarrollo histórico se consideraron responsabilidad
de los sociólogos y politólogos que demostraban interés por la profundidad
temporal y la extensión espacial. El historiador ha aprendido el hábito de huir de
las generalizaciones arriesgadas, las fórmulas universales manejables y las
explicaciones monocausales. Influidos por el pensamiento posmoderno, algunos
consideran imposible por principio desarrollar interpretaciones o «narraciones
maestras» de los procesos de larga duración. Pese a todo: escribir historia
universal supone también el intento de arrancar del campo de la historia
especializada, centrada en casos concretos, un poco de competencia
interpretativa pública. La historia universal es una de las posibilidades del
análisis histórico, un registro que debe probarse de vez en cuando. El riesgo
recae sobre el autor, no sobre el público, protegido de la charlatanería y las
suposiciones infundadas por una crítica atenta. Aun así nos preguntamos: ¿por
qué la historia universal de un único autor? ¿Por qué no nos conformamos con
los múltiples volúmenes colectivos que genera la «fábrica académica» (Ernst
Troeltsch)? La respuesta es simple: para hacer justicia a las exigencias
constructivas de la historiografía universal hace falta una organización central de
las preguntas y los puntos de vista, las materias y las interpretaciones.
La cualidad más importante del historiador universal no es la omnisciencia.
Nadie dispone de un conocimiento tan amplio que le permita verificar la
corrección de todos los detalles, hacer justicia por igual a todas las regiones del
mundo y extraer siempre la mejor conclusión general posible a partir de los
incontables estados de la cuestión. Las cualidades principales de un historiador
universal son otras dos. Por un lado, necesita saber captar las proporciones, las
relaciones entre magnitudes, los campos de fuerza y las influencias, y captar
asimismo lo típico y representativo. Por otro lado, debe mantener con humildad
una relación de dependencia con la investigación. El historiador que se sumerge
en el papel del historiador universal durante un tiempo (pues debe seguir siendo
experto en algo específico) no puede sino intentar «dar en el clavo» y resumir en
pocas frases el penoso y laborioso trabajo de investigación de otros, en las
lenguas que pueda manejar. Esta es su auténtica labor y debe conseguirlo
siempre que pueda. Al mismo tiempo, su trabajo carecería de valor si no procura
acercarse lo máximo posible a los mejores estudios, que no necesariamente son
siempre los más recientes. Sería ridícula una historia universal que, con el
ademán de la pontificación pedante, repitiera acríticamente y sin darse cuenta
leyendas rebatidas hace mucho. Como síntesis de síntesis se malinterpretaría a sí
misma; como una «historia del todo» sería aburrida y grosera.4
Este libro es el retrato de una época. Pone en práctica modos de
representación que, en sí, también cabría emplear para otros períodos históricos.
Sin la presuntuosa ambición de analizar un siglo de la historia universal de
forma completa y enciclopédica, sí se plantea como una propuesta interpretativa
cargada de material. Es una actitud compartida con El nacimiento del mundo
moderno, de sir Christopher Bayly (The Birth of the Modern World, aparecido en
inglés en 2004),* un libro ensalzado con razón por ser uno de los pocos ejemplos
válidos de síntesis de la historia universal en el ámbito temporal de la Edad
Contemporánea.5 Mi libro no va contra el de Bayly, sino que es una alternativa
emparentada en su espíritu (igual que puede haber más de una interpretación de,
por ejemplo, el imperio alemán o la República de Weimar). Ambas
representaciones renuncian a la distribución regional en naciones, civilizaciones
o grandes espacios continentales. En las dos se entiende que el colonialismo y el
imperialismo fueron tan importantes que no se los puede confinar a un capítulo
específico, sino que se deben tener siempre presentes. Ninguna establece una
oposición clara entre lo que en el subtítulo de Bayly se denominan «conexiones
y comparaciones globales».6 Las conexiones y las comparaciones se pueden y
deben combinar entre sí, de forma flexible, y no todas las comparaciones
necesitan la plena seguridad de una metodología histórica rigurosa. En ocasiones
—no siempre, desde luego—, el juego moderado con las asociaciones y
analogías es más fructífero que una comparación sobrecargada con pedantería.
En otros aspectos, los dos libros se diferencian. Bayly se formó en el
estudio de la India, yo en el de China; eso se notará. Bayly se interesa en
particular por el nacionalismo, la religión y las «prácticas corporales», que son
quizá los temas de sus mejores secciones. En mi libro se tratan con más amplitud
las migraciones, la economía, el medio ambiente, la política internacional y la
ciencia. Yo quizá tengo una disposición más «eurocéntrica» que Bayly; en
comparación con él, tiendo a pensar que el siglo XIX fue aún más europeo; y pese
a todo, no puedo ocultar una fascinación creciente por la historia de Estados
Unidos. En cuanto al marco teórico, pronto quedará manifiesta mi proximidad a
la sociología histórica.
La diferencia más importante entre Christopher Bayly y yo radica en otros
dos puntos. En primer lugar, el presente libro está aún más abierto, en sus
márgenes cronológicos, que el de Bayly. No es la historia interior y acotada de
una época netamente delimitable entre dos fechas. Por eso no hay indicación de
años en el título, y por eso también se dedica todo un capítulo (el segundo) a las
cuestiones de periodización y estructura temporal. Este libro ancla el siglo XIX
«en la historia» de varias maneras, y se permite deliberadamente, aunque pudiera
parecer anacrónico, retroceder bastante más allá de 1800 o 1780 o adelantar
hasta cerca de nuestros días. De este modo, es como si la importancia del siglo
XIX se pudiera triangular en el largo plazo. A veces dista mucho de nosotros, a
veces es muy próximo; a menudo es la prehistoria del presente, pero en
ocasiones está tan hundido como la Atlántida. Se puede ir determinando caso a
caso. El siglo XIX se concibe menos a partir de unas cesuras temporales netas que
a partir de un centro de gravedad interior que se halla más o menos en las
décadas de 1860 a 1880, cuando se concentran innovaciones de efecto mundial y
parecen converger procesos que transcurrían de forma mutuamente
independiente. Por todo ello, tampoco se considera aquí (como hace Bayly, que
en este caso excepcional se ajusta a la concepción) que el inicio de la primera
guerra mundial fue un descenso súbito e inesperado del telón en la escena
histórica.
En segundo lugar, elijo una estrategia narrativa distinta a la de Christopher
Bayly. Hay un tipo de historiografía que cabría denominar «de convergencia con
énfasis temporal». En esta manera, algunos historiadores de juicio equilibrado,
experiencia inmensa y mucho common sense han logrado presentar con
pinceladas dinámicas épocas completas de la historia universal con sus rasgos
principales y secundarios. La historia mundial del siglo XX de John M. Roberts
es un ejemplo magistral. Roberts entiende que la historia universal es «lo general
que mantiene cohesionado el relato (the story)».7 En consecuencia, busca las
claves y características de la época y las dispone en un flujo narrativo continuo,
sin un esquema preconcebido ni una gran tesis rectora como telón de fondo. Eric
J. Hobsbawm, con su pizca de rigor marxista, que le sirve de brújula, consiguió
algo similar en sus tres volúmenes de historia del siglo XIX.8 Frente a cada
digresión acaba encontrando de nuevo el camino a las grandes tendencias de su
época. Bayly practica una segunda vía, la «de divergencia espacial». Se trata de
un enfoque bastante descentralizador, que a diferencia del anterior no avanza sin
apenas freno a lo largo del flujo temporal. Esta manera historiográfica se mueve
con menos ligereza. Se adentra en la simultaneidad y los cortes transversales,
busca paralelos y analogías, establece comparaciones y procura detectar las
interdependencias ocultas. A cambio, cronológicamente es más bien impreciso,
exteriormente se las arregla con pocas fechas, y preserva la línea narrativa
mediante una división interior (que no se observa con demasiada insistencia) de
la época en fases; en el caso de Bayly, los tres bloques de 1780-1815, 1815-1865
y 1865-1914. Mientras que Roberts piensa dentro de la dialéctica de los procesos
principales y secundarios y se pregunta sin cesar qué hizo avanzar la historia
(para bien o para mal), Bayly se centra en los fenómenos concretos y los ilumina
desde la perspectiva mundial.
El nacionalismo servirá como ejemplo. Se lee repetidamente que se trató de
Description:Retrata la historia global de la época en la que se produjo la transformación del mundo: el siglo xix. Una historia global de la época que vio nacer el mundo en que vivimos: un largo siglo xix que comienza en 1760 y concluye hacia 1920. Todo lo que importa conocer, en una visión que abarca el mu