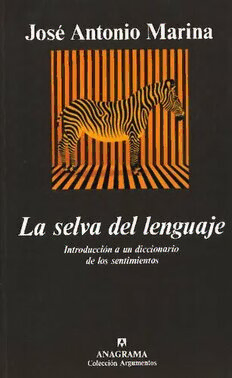Table Of ContentJosé Antonio Marina
La selva del lenguaje
Introducción a un diccionario
de los sentimientos
T*
ANAGRAMA
Colección Argumentos
José Antonio Marina
La selva del lenguaje
Introducción a un diccionario
de los sentimientos
EDITORIAL ANAGRAMA
BARCELONA
Diseño de la colección:
Julio Vivas
Ilustración de Pep Montserrat
Primera edición: diciembre 1998
Segunda edición: diciembre 1998
Tercera edición: enero 1999
Cuarta edición: marzo 1999
Quinta edición: abril 1999
© José Antonio Marina, 1998
© EDITORIAL ANAGRAMA, S.A., 1998
Pedro de la Creu, 58
08034 Barcelona
ISBN: 84-339-0569-4
Depósito Legal: B. 19427-1999
Printed in Spain
Liberduplex, S.L., Constitució, 19, 08014 Barcelona
A Pilar
INTRODUCCIÓN
1
A estas alturas me he convencido de que los libros, al menos
los míos, tienen su propio destino. Lo que iba a ser la introduc
ción a un diccionario se ha convertido en una peculiar intro
ducción a la lingüística. La peculiaridad deriva del tono, del enfo
que y de algo más. El tono va a ser exaltado, porque no puedo
hablar del lenguaje más que con entusiasmo, es decir, poética
mente, albergando la pretensión científica en un espacio de asom
bro, de admiración o de mareo. Me emociona ver que un niño de
doce meses empieza a balbucear y a jugar con las palabras. Me
emociona observar cómo aprende los planos sintácticos y semán
ticos del mundo, y cómo su madre le tranquiliza hablándole,
«como si supiera desde siempre el secreto de todos los ruidos».
Me sorprende que leer «Debajo de la hoja de la verbena / tengo a
mi amante malo / Jesús qué pena», una combinación verbal dis
paratada, me contagie una lejana, inocente y enigmática alegría.
Me admira la noble austeridad verbal de la poesía de Rilke:
El caminante tampoco trae, de la ladera de la sierra
al valle, un puñado de tierra, indecible para todos, sino
una palabra ganada, pura: genciana amarilla
y azul. Quizá estamos aquí para decir: casa,
puente, cisterna, puerta, vaso, árbol frutal, ventana,
a lo sumo: columna, torre.
«Una palabra ganada», qué bella expresión y qué necesaria
cuando todos gastamos y desgastamos tantas. Tal vez mi fasci
nación por el lenguaje no haga más que recoger una tradición
etimológica. La palabra inglesa glamour, que hace años se utili
zaba tópicamente para describir el luminoso atractivo de las
bellezas cinematográficas, significa «encanto o encantamiento
mágico», y deriva del término grammar, gramática. El castella
no dicha también tiene un origen sorprendente. Es una cálida
expresión de la felicidad, a la que el sonido susurrante de la che
hace mas íntima. Pero etimológicamente procede del latín dic
ta, «las cosas dichas», por lo que se relaciona con el lenguaje tal
vez porque esas cosas dichas eran buenos augurios. En fin, que
pretender hacer una teoría del lenguaje con glamour y dichosa
es, al parecer, una redundancia.
Pero no todo es luminoso en el reino de las palabras. Tam
bién tiene sus zonas inquietantes. Los afásicos pierden frag
mentos de su lenguaje. A veces pueden escribir, pero no leer lo
que han escrito. Son capaces de hablar de flores, pero tal vez no
de animales. No encuentran los vocablos o han perdido la sinta
xis o no reconocen lo que oyen. Es como si el mosaico lingüísti
co se hubiera revuelto y no supieran colocar las teselas en su si
tio. El significado se ha perdido y suena sólo una algarabía.
Áspera soledad desmedida e insomne.
¿Dónde están los sentidos que ayer tenían las cosas?
Sólo quedan desordenados nombres ya olvidados.
Incomprensibles pájaros cantan furiosamente.
Los japoneses, que cuentan con un sistema de lectura silábi
co (kana) y uno ideográfico (kanji), poseen dos mecanismos
neuronales para la lectura, de modo que una lesión puede im
pedir que lean de una manera y no de otra.1 Según Tannen,
una parte importante de las desavenencias conyugales proviene
de que el hombre y la mujer hablan y escuchan de manera dis
tinta.2 Naomi Quinn advirtió que las metáforas que se usan
para hablar del amor pueden influir en la tasa de divorcios. No
es inocuo que utilicemos las metáforas lingüísticamente muy
codificadas del amor-locura en vez de las metáforas del amor-
obra de arte.3 Y Edward Bruner ha estudiado la influencia que
tienen las historias que nos contamos para entender nuestro
pasado, nuestro presente y nuestro futuro.4
La selva del lenguaje nos proporciona también anécdotas
pintorescas. Los nativos del desierto de Kalahari, que se limi
tan a recoger alimentos y a cazar, poseen un vocabulario de
aproximadamente ochenta palabras, y su sistema de comunica
ción se apoya tanto en posturas y gesticulaciones, que tienen
dificultad para comunicarse en la oscuridad. Las palabras no
se han independizado del contexto práctico.5
Por su parte, los antropólogos nos han informado del papel
que juegan las palabras en las distintas culturas. Malinowski
creía que la estructura lingüística revelaba la estructura social,
y lo expuso en Meaning in Primitive Languages (1920). Boas,
tras haber estudiado la lengua y escritura de los indios de Amé
rica y de los esquimales, así como su relación con la organi
zación social, afirma que «el estudio puramente lingüístico es
parte de la verdadera investigación de la psicología de los pue
blos del mundo». El uso de circunloquios al hablar, por ejem
plo, es una característica cultural. A muchos occidentales les
parecen síntoma de deshonestidad o de hipocresía, pero para el
japonés es un modo de reducir la aspereza. Decir «no» se consi
dera demasiado tajante, de modo que las respuestas negativas
se expresan en forma gramaticalmente afirmativa: nunca se
dice «no», sino que los oyentes comprenden, por la forma de
decir «sí», si se trata verdaderamente de un «sí» o de un «no»
amable.6
Para muchos pueblos, el nombre es parte de la cosa. «Los
esquimales», escribe Frazer, «obtenían un nuevo nombre cuan
do llegaban a la vejez; los celtas consideran el nombre como
sinónimo del alma y del “aliento”; entre los yuinos de Nueva
Gales del Sur, el padre revelaba su nombre a su hijo en el mo
mento de la iniciación y pocas personas más lo conocían.» En
el Génesis se dice que Adán puso nombre a todas las cosas.
Y en el Apocalipsis, que Dios entregaría a los justos una piedre-
cita blanca con su verdadero nombre. Los dogon, en el colmo
del asombro y de la metáfora, consideran que la palabra es par
te del semen de la divinidad.
Según Stern, un psicólogo que sabía del asunto, el descubri
miento más importante de la vida de un niño es comprobar que
cada cosa tiene un nombre. A mí el pasmo me dura todavía. En
fin, que cada vez que me acerco a la palabra me sobrecoge su
complejidad, su eficacia, su maravillosa lógica, su selvática ri
queza, su espectacular manera de estallar dentro de la cabeza
como un fuego de artificio, los mil y un caminos por los que in
fluye en nuestras vidas, su capacidad para enamorar, divertir,
consolar, y también para aterrorizar, confundir, desesperar. El
habla penetra nuestra existencia entera. Es un acontecimien
to social y es un acontecimiento privado. Se habla en soledad y
en compañía. Realizamos complejísimas labores para hablar
y para entender, actividades abrumadoramente complicadas
pero que ejecutamos con tanta facilidad, que nos cuesta perci
bir la rareza del suceso.
Me gustaría por ello desacostumbrarles de lo cotidiano. Todo
lo que tiene que ver con el lenguaje es desmesurado y misterioso,
es a la vez trascendental y rutinario. A los seis años un niño co
noce unas trece mil palabras. Un adulto educado puede com
prender y usar al menos sesenta mil. La velocidad de nuestra
memoria resulta escandalosa. Reconocemos y encontramos las
palabras que necesitamos con una rapidez inexplicable. Com
prendemos veinte sonidos por segundo, que es más de lo que pue
de analizar nuestro sistema auditivo. ¿Es que adivinamos lo que
oímos? Pues en parte sí. Al hablar tenemos que lograr una coor
dinación motriz con un margen de tolerancia de sólo veinte mili-
segundos (el mismo que necesita un pianista para interpretar el
Concierto de piano n.° 3 de Rajmáninov). Es decir, un fantástico
alarde al alcance de todos los seres humanos, que en esto somos
genios cotidianos. Mientras conversamos, atendemos a lo que
oímos y preparamos a la vez nuestra respuesta. Podemos produ
cir y comprender frases que nunca habíamos escuchado. Y todo
esto el niño lo aprende en situaciones lingüísticas confusas, don
de se habla mal, rápida, entremezclada e imperfectamente.7 Hay
razones para la admiración y el apasionamiento.
Pero también es peculiar el enfoque de esta introducción a la
lingüística. Entrar en el lenguaje desde el léxico de los senti
mientos, que conceptualiza un mundo tan lábil, espejeante, hui
dizo y rico como el afectivo, es ser catapultado al lugar más tu
pido de la selva. A una selva dentro de la selva. Este abrupto in
greso tiene la ventaja de plantear los problemas lingüísticos al
rojo vivo, en una situación que nos afecta profundamente. Así
pues, tanto por mi entusiasmo como por la vía de acceso, vamos
a entrar en una zona caliente de la ciencia.
2
Además del doble apasionamiento del estilo y del léxico,
esta introducción tiene otra peculiaridad más. Pretende ser una
introducción humanista al lenguaje, pretensión aparentemente
superflua puesto que desde siempre la filología ha sido el cen
tro de las humanidades. Pero las apariencias engañan, y en la
actualidad estamos elaborando una lingüística deshumanizada,
porque los especialistas han elegido el mal camino.
Como me gusta trabajar sobre ejemplos, les pondré uno. Si
queremos estudiar la frase «Te prometo que te seré siempre
fiel», nos veremos en una disyuntiva: o consideramos la expre
sión lingüística o consideramos el acto que hace el sujeto ha
blante al decirla. En cuanto oración, es un producto gramatical
que puede ser analizado en abstracto, sin hacer referencia al
sujeto, al destinatario, o a la situación. En cambio, si esa frase
es dicha «realmente» por una persona, no basta con el análisis
lingüístico para comprender el acontecimiento. La estructura
ideal, el lenguaje, se ha incrustado en la vida real, introducien
do cambios y configurando nuestra existencia. Uno de mis
maestros en lingüística, Émile Benveniste, hizo una afirmación
que podría figurar como lema de este libro: «Bien avant de ser
vir á communiquer, le langage sert a vivre.» En efecto, la palabra
sirve, sobre todo, para vivir.
No podemos rechazar ninguno de los cuernos de la disyun
tiva. El lenguaje es una actividad (Leontiev), una facultad
(Chomsky), un módulo operativo (Fodor), un conjunto de actos
de habla (Austin, Searle), pero también es un producto (toda la
gramática tradicional), una estructura que no necesita del suje
to (Lévi-Strauss), un sistema formal (Hjemslev). Hace muchos
años, Humboldt había señalado esta dualidad al distinguir el
lenguaje como enérgeia, como actividad, y el lenguaje como ér-
gon, como obra. Una vía nos lleva hacia el sujeto, la otra hacia
la estructura. Espero que le quede claro al lector la dualidad de
planos. A los filósofos les recordaré la distinción que hizo Hus-
serl entre noesis -una actividad del sujeto- y noema -el conte
nido de esa actividad-. Las noesis son individuales, reales, los
noemas son ideales, irreales. Si el lector y yo pensamos «dos
más dos son cuatro», nuestro acto es personal e intransferible,
pero el contenido es común y comunicable. No podemos trans
mitir actos reales, sino contenidos ideales, que el emisor y el re
ceptor puedan compartir.
Esos contenidos ideales pueden, sin duda, estudiarse en sí
mismos desentendiéndose de todo lo demás. Les pondré otro
ejemplo. Las matemáticas constituyen un deslumbrante reino
autónomo. Puedo estudiar cualquiera de sus ramas -aritméti
ca, topología, cálculo diferencial, matemática borrosa- como
un sistema formal completo, cerrado, autosuficiente. Pero eso
no me da su «significado». ¿Qué hace la inteligencia cuando
hace matemática? ¿Descubre o inventa? ¿Qué tipo de entidad
es la matemática? ¿Cuál es su relación con la realidad? ¿Cuál es
su relación con la experiencia? ¿Por qué la inteligencia humana
siente fascinación por los lenguajes formales?
Foucault ha dicho con razón que el lenguaje ha tenido un
protagonismo invasivo, disperso, omnipresente, en el debate
cultural de este siglo. Su relevancia comenzó con una declara
ción de independencia. Los lingüistas, deslumbrados por el ful
gor de las ciencias formales, quisieron convertirlo en una es
tructura independiente, en un complejísimo código que podía
estudiarse en sí mismo, desgajado del campo de los hombres,
de sus venturas y desventuras, de las complejidades biográfi
cas. En una palabra, el lenguaje fue separado del Mundo de la
vida. Chomsky lo dijo contundentemente en su famosa Syntac-
tic Structures: «La gramática es autónoma e independiente del
significado.» Frase que sería intrascendente si no fuera porque
vivimos inevitablemente en el mundo de los significados. Esa
independencia produjo efectos de enorme envergadura. Oiga
mos a Foucault: