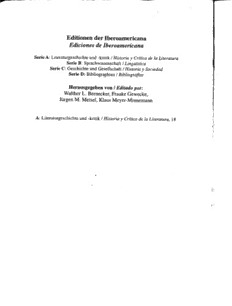Table Of ContentEditionen der Iberoamericana
Ediciones de Iberoamericana
Serie A: Literaturgeschichte und -kritik / Historia y Crítica de la Literatura
Serie B: Sprachwissenschaft / Lingüística
Serie C: Geschichte und Gesellschaft / Historia y Sociedad
Serie D: Bibliographien / Bibliografías
Herausgegeben von / Editado por:
Walther L. Bernecker, Frauke Gewecke,
Jürgen M. Meisel, Klaus Meyer-Minnemann
A: Literaturgeschichte und -kritik / Historia y Crítica de la Literatura, 18
Mery Erdal Jordán
La narrativa fantástica
Evolución del género
y su relación con las
concepciones del lenguaje
Vervuert • Iberoamericana
1998
g€1,
Q?
i
£ <í<£l aJ
O
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
[Iberoamericana / Editionen / A]
Editionen der Iberoamericana = Ediciones de Iberoamericana.
Serie A, Literaturgeschichte und -kritik = Historia y crítica de
la literatura. - Frankfurt am Main : Vervuert
Reihe Editionen, Serie A zu: Iberoamericana
Hervorgegangen aus: Iberoamericana / Editionen / 03
18. Erdal Jordán, Mery: La narrativa fantástica. - 1998
Erdal Jordán, Mery:
La narrativa fantástica : evolución del género y su relación
con las concepciones del lenguaje / Mery Erdal Jordán.
- Frankfurt am Main : Vervuert; Madrid : Iberoamericana, 1998
(Ediciones de Iberoamericana : Ser. A, Historia y crítica de la literatura ;
18)
Zugl.: Jerusalem, Univ., Diss., 1996
ISBN 3-89354-871-8 (Vervuert)
ISBN 84-88906-99-4 (Iberoamericana)
© Vervuert Verlag, Frankfurt am Main 1998
© Iberoamericana, Madrid 1998
Reservados todos los derechos
Diseño de la portada: Michael Ackermann
Ilustración sobrecubierta: Giuseppe Arcimboldo: The Librarían, ca. 1566
Este libro está impreso íntegramente
en papel ecológico blanqueado sin cloro.
Impreso en Alemania
1
Indice 5
INDICE
0. Introducción 7
1. Las concepciones del lenguaje y la narrativa fantástica 9
1.1. Siglo XIX 10
1.1.1. La concepción del lenguaje en el romanticismo 10
1.1.2. El sentimiento siniestro. Bakhtine, Freud y Jung.
Una traducción semiótica 14
1.1.2.1. Bakhtine 14
1.1.2.2. Freud 16
1.1.2.3. Jung 17
1.1.3. La escuela realista y la narrativa fantástica 20
1.2. Siglo XX 28
1.2.1. Modernismo/Postmodernismo 28
2. La ironía y la narrativa fantástica 39
2.1. La ironía artística y lo fantástico romántico 41
2.1.1. La parábasis como delimitadora del ámbito
cotidiano y el artístico 43
2.2. Lo fantástico de vertiente realista: restricción de la
ironía a connotador de ambigüedad 50
2.2.1. La instancia narrativa naturalizadora 51
2.3. Lo fantástico moderno: la ironía absoluta 57
6 Indice
3. La configuración de lo fantástico en el Siglo XIX 75
3.1. Lo fantástico romántico: naturalización de lo sobrenatural 78
3.2. Lo fantástico de vertiente realista: desfamiliarización de lo
sobrenatural 91
4. Lo fantástico como fenómeno del lenguaje:
Una particularidad de la narrativa contemporánea 109
4.1. Lo fantástico configurado por medio de la impertinencia
semántica 112
4.2. Lo fantástico configurado por medio de la
metalepsis 122
4.3. Lo fantástico como producto lingüístico 127
4.4. Nivel de ocurrencia de lo fantástico y grados
de explicitación metaficcional 132
5. Conclusiones 135
6. Referencias bibliográficas 143
7. Indice onomástico 153
Introducción 7
INTRODUCCION
El interés suscitado por el género fantástico en la crítica de la década
del '70, se concentra en el presente fundamentalmente en las obras
contemporáneas del mismo. Una de las manifestaciones de dicho interés
consiste en el cuestionamiento de la misma noción de un género
fantástico contemporáneo, cuestionamiento que es propiciado por diver
sos factores: por una parte, la proximidad que presentan algunas obras
del género respecto del postmodemismo - corriente que en gran medida
minimiza las categorías genéricas en segundo lugar, el cambio radical
que, en relación al siglo XIX, ha tenido lugar en la configuración de lo
fantástico; y, por último, la predisposición de la crítica, principalmente
la anglosajona, a adjudicar el calificativo de fantástico a toda literatura
no mimética.
Esta tendencia de la crítica es uno de los motivos que me han
impulsado a profundizar en el tema, con el objeto de recuperar la
designación de género fantástico para las obras contemporáneas. Otro
motivo ha sido el haber captado que existe una notoria correspondencia
entre la transición de las corrientes literarias y la alternancia de las
concepciones del lenguaje. Al indagar en dicha correspondencia, se hizo
evidente que ella se sustenta en la relación lenguaje/mundo; esto es, en
la capacidad de configurar mundo adjudicada al lenguaje. Esta proble
mática - central en el ámbito conceptual del lenguaje - se proyecta al
ámbito de la literatura, y es posible entender las diferencias que
conforman las diversas corrientes literarias como un derivado de las
concepciones del lenguaje que priman en la época. Ello implica,
esencialmente, trascender la noción tradicional del lenguaje como un
instrumento de la literatura y captar a esta última como un producto
modelizado por la concepción del lenguaje. De ahí, también, que
considere a los procedimientos literarios como elementos al servicio de
una estrategia escritural que realiza o subvierte dicha concepción.
8 Introducción
Por otra parte, dado que la alternancia en el nivel conceptual
dellenguaje es solidaria con las variaciones en el pensamiento filosófico
y científico, la comprensión del cambio en la literatura como una
consecuencia del cambio en la concepción del lenguaje otorga a este
enfoque un alcance mucho más amplio que el que presupone la sola
noción de la automatización. Desde esta perspectiva, la literatura es
considerada como la expresión del espíritu de la época, en el sentido
más abarcador de este concepto.
La aplicación de este enfoque a la narrativa fantástica se fundamenta
en el alto grado de literariedad de la misma: el texto fantástico condensa
en su configuración de mundo la problemática representacional del
lenguaje; le., él ejemplifica con mayor claridad los presupuestos lingü
ísticos que lo sustentan. De este modo, no es casual que el género
fantástico se haya originado en el romanticismo, corriente que, habiendo
elaborado una concepción simbólica del lenguaje artístico, configura a
lo fantástico como una concreción de las características del símbolo, en
un proceso similar al de la literalización de la metáfora. Análogamente,
los rasgos distintivos de determinados textos fantásticos de la literatura
hispanoamericana contemporánea se precisan como una concientización
de las premisas lingüísticas actuales.
En lo que respecta al Corpus seleccionado, mi propósito de realizar
un estudio evolutivo del género me ha instado a no limitarme a las letras
hispanoamericanas, especialmente en lo que concierne a textos del
romanticismo y de la corriente realista. Asimismo, la amplitud de dicho
corpus ha determinado que centre mi análisis en aspectos generales,
como lo son la ironía y la configuración de lo fantástico.
Todos los textos analizados presentan el rasgo que define de modo
más abarcador al género: lo fantástico es configurado en ellos como una
irrupción de lo sobrenatural en el orden natural. La necesidad de
mantener este rasgo básico como criterio de identificación del género en
su totalidad, se vuelve imperativa justamente respecto de la narrativa
fantástica contemporánea, debido a que, como ya he señalado, ciertos
investigadores emplean el término fantástico con una amplitud excesiva.
Amplitud que, por una parte, podría ser una mera consecuencia de la
falta de perspectiva que caracteriza a los estados sincrónicos, pero, por
la otra, podría también ser indicio de cambios radicales que requieren un
nuevo marco genérico.
Las concepciones del lenguaje y la narrativa fantástica 9
CAPITULO 1
LAS CONCEPCIONES DEL LENGUAJE
Y LA NARRATIVA FANTASTICA
La narrativa fantástica se configura genéricamente en el siglo XIX,
en el cual dominan, sucesivamente, el romanticismo y la escuela realista.
Los estudios relativos a las corrientes literarias han hecho hincapié en el
carácter de reacción que distingue a una corriente respecto de la anterior,
reacción originada en un proceso de automatización que crea, tanto en el
lector o público como en el artista, una necesidad de cambio que
desautomatice la percepción de la obra.1
Investigaciones que vinculan al cambio en la literatura con el cambio
en la concepción del lenguaje, son menos difundidas.1 2 Sin embargo, es
ya reconocida la primacía del lenguaje como sistema semiótico
modelizante.
El análisis de la narrativa fantástica que realizo se fundamenta en el
presupuesto de la concepción del lenguaje como elemento modelizador
del producto literario. Es decir, presupongo que la obra literaria está
determinada por la concepción del lenguaje que rige, explícita o
implícitamente, en un período literario. Como ejemplo de una
manifestación explícita es posible señalar al romanticismo y al
postmodemismo, dos movimientos que, como veremos, basan su
expresión en definidas concepciones del lenguaje, ya sea lenguaje
artístico en el romanticismo, o lenguaje en general, como es el caso del
postmodemismo. Aceptando el postulado de que este último constituye
una ruptura respecto del modernismo, advertimos que esta ruptura se da
esencialmente por medio de una explícita antítesis conceptual en lo
1 Ver al respecto Chklovski (1965) y Tynianov (1965).
2 Thiher desarrolla esta perspectiva en relación a la estética postmodernista: "My
central proposition in this part of the study is that the writings of contemporary authors
offer numerous homologies with the tought of theorists about language. An
understanding of these homologies illuminates not only the practice of fiction but also
the uses and limits of theory, for fiction often puts language theory to a kind of
experiential test, the results of which at times threaten as much to destroy our acceptance
of theory as to confirm it" (1984, p. 6).
10 Capítulo 1
que respecta a la relación lenguaje/mundo, antítesis que se manifiesta,
por parte del postmodemismo, en el cuestionamiento de la misma
existencia de una relación entre estos dos términos.
En cuanto a la concepción "implícita", tal es el caso de la serie de
movimientos que siguen al romanticismo: realismo, simbolismo,
surrealismo y prosa modernista. Estos movimientos se caracterizan,
conjuntamente con el romanticismo, por su común confianza mimética,
y mantienen subyacente la concepción básica de la relación lenguaje/
mundo que elaborara el romanticismo. Y quizás, debido a que no se
constituyen en ruptura propiamente - i.e., no subvierten la base
conceptual lingüística que implantara el romanticismo tampoco
elaboran una teoría filosófica respecto a la relación lenguaje/mundo que
fundamente explícita y sistemáticamente dichos cambios, como sucede
en el romanticismo y el postmodemismo.
1.1. Siglo XIX
1.1.1. La concepción del lenguaje en el romanticismo
El movimiento romántico define al lenguaje artístico, en oposición al
lenguaje "utilitario", como un lenguaje simbólico. Entre las numerosas
acepciones que este término adquiere en los distintos teóricos del
movimiento,3 Todorov presenta la definición de símbolo de Humboldt,
como aquella "qui synthétise toutes les catégories qui caractérisent la
doctrine romantique de l'art : le symbole est á la fois production,
intransitivité, motivation, synthétisme et expression de l'indicible"
(1977, p. 253).4
La explicitación de estos conceptos, según fueron definidos por los
románticos, refleja, inevitablemente, la visión orgánica que éstos
sustentaban: un rasgo es consecuencia del anterior y provoca al segundo,
y así sucesivamente, en un todo indisoluble y solidario. Pero, si es
3 Goethe - aunque no identificado con el movimiento, sí visto por éste como una
concreción de sus ideas los hermanos Schlegel, Novalis, Schelling, Humboldt.
4 La enunciación de estos caracteres del símbolo es, en su contexto original, fruto de la
oposición de éste con la alegoría. "Nulle part le sens de "symbole" n'apparait de fafon
aussi claire que dans l'opposition entre symbole et allégorie - opposition inventée par les
romantiques et qui leur permet de s'opposer á tout ce qui n'est pas eux" (Todorov 1977,
p. 235). Es así que la alegoría será, por contraste al símbolo: producto, transitiva,
arbitraria, pura significación y expresión de la razón (ver ibíd., p. 243).
Las concepciones del lenguaje y la narrativa fantástica 11
posible formular una supuesta jerarquía entre estas características, la
primera sería la "intransitividad" del símbolo: "le symbole est la chose
sans l'étre tout en l'étant..." (Todorov 1977, p. 240). "Le symbole ne
signifie qu'indirectement, de maniere secondaire: il est la d'abord pour
lui-méme, et ce n'est que dans un deuxiéme temps qu'on découvre aussi
qu'il signifie" {ibíd., p. 238).
Esta dualidad del símbolo entre ser y significar,5 está fuertemente
ligada a la acepción del símbolo como síntesis o fusión de contrarios:
desde el punto de vista lógico, el símbolo fusiona lo general y lo
particular:
La synthése de ces deux, oú ni le général ne signifie le particulier, ni le
particulier le général, mais oü les deux sont absolutement un, est le
symbolique" (Schelling, cit. por Todorov, 1977, p. 245).
Desde el punto de vista lingüístico, se produce una fusión de las dos
caras del signo, puesto que el significado mismo es el que se vuelve
significante de un segundo significado, el simbólico.6
Surge aquí, aparentemente, una contradicción entre este signo
motivado y el concepto de signo productivo: si la productividad es
entendida como un trabajo de interpretación infinita que concede a la
obra artística su calidad, la imposición del significado sobre el
5 La significación simbólica es una idea o imagen, en oposición a la alegórica, que es
un concepto. "D'abord, l'abstraction n’est pas la méme ici et lá: au concept, appartenant
strictement á la raison, dans l'allégorie, s'oppose l'idée dans le symbole, dont on peut
penser que les résonances kantiennes l'attirent dans le sens d’une apprehénsion globale et
"intuitive”. Cette différence est importante, et nouvelle: pour la premiére fois, Goethe
affirme que le contenu du symbole et de la allégorie n’est pas identique, qu’on ne exprime
pas "la méme chose" á l’aide de l’un et de l’autre” (Todorov 1977, p. 242).
Pero también entre los términos "idea" e "imagen" hay, como señala Todorov (1977),
diferencias: Goethe dirá que "La symbolique transforme le phénomene en idée, l’idée en
image, et de telle sorte que l’idée reste toujours infiniment active et inaccesible dans
l’image et que, méme dite dans toutes les langues, elle reste indicible" (cit. por Todorov,
1977, p. 242). Para Schelling, dado que el símbolo es, al mismo tiempo que significa,
éste difiere de la imagen, la cual puede desvanecerse en su percepción sensible. Respecto
al carácter conceptual de la alegoría, la aceptación es, aparentemente, unánime.
6 Cabe recalcar que esta concepción lingüística es aplicada esencialmente al lenguaje
artístico, el cual se configura en oposición al lenguaje utilitario. Una declaración como la
de Novalis de que ”the essential thing about language, that it is only concemed with
itself’ (cit. por Wheeler 1984, p. 14), no apunta a la concepción contemporánea del
lenguaje como sistema autorreflexivo, sino a la opacidad simbólica que le permite
expresar lo Invisible.