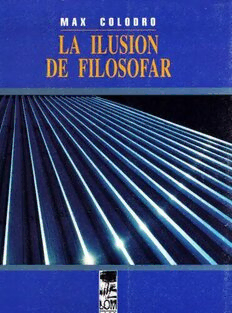Table Of ContentM A X C O L O D R O
LA ILUSION DE
FILOSOFAR
Ia Edición 1996
Editado por LOM Ediciones
© Max Colodro
Registro de Propiedad Intelectual 96.139
I.S.B.N. 956-7369-46-1
Diseño, Composición, Diagramación e Impresión
LOM Ediciones Ltda.
Maturana 9-13, Santiago
Fonos: 672 22 36 - 671 52 1 6 - 672 73 43
Fax: 673 09 15
Impreso en Santiago de Chile
A mis padres, por la esperanza.
Debemos la casi totalidad de nuestros conocimientos a nuestras
violencias, a la exacerbación de nuestro desequilibrio.
E. M. Cioran
INTRODUCCION:
LA ILUSION DE FILOSOFAR
Detrás de la incredulidad del presente se esconde el
escepticismo ante las categorías. Los giros actuales de la filosofía
vienen probablemente a evidenciar la imposibilidad de pensar su
propia certeza, su profunda y epocal falta de fe. En cada uno de sus
últimos pasos la filosofía vuelve una y otra vez sobre sí misma,
incapaz de establecerse y de confiar en su palabra. Asimismo, la
desconstructiva mecánica de los tiempos la amenaza por doquier,
llevándola paradójicamente a aceptar un destino que atenta con
tra su misma especificidad como disciplina. No parece aventurado
a estas alturas pensar que la filosofía pueda, como creía Borges,
constituir únicamente una singular rama de la literatura fantásti
ca.
Pero quizás esta incredulidad que la filosofía manifies
ta hacia su principio de constitución y hacia sus resultados, no sea
más que la incredulidad de los tiempos frente al presente y su
destino. Si la filosofía no puede soñar ya con una aproximación al
mundo fundada en la intención de contribuir a su esclarecimiento,
es muy probable que el propio concepto de este proceso pase por
un momento de decaimiento, perdiendo sentido tanto para la
filosofía, como para el universo sociocultural del cual ella partici
9
pa. El cansancio que el pensar del presente evidencia frente a su
ubicación y responsabilidad ante la totalidad, puede ser analizado
como un síntoma analíticamente significativo del agotamiento de
un estadio histórico y, quizás, de una civilización.
Sin embargo, detrás de esta hipótesis aventurada se oculta
también una premisa que resulta fácilmente cuestionable: la idea de
que la filosofía puede, a través de algún tipo de procedimiento o figura,
dar cuenta del estado de cosas de una época cualquiera que ésta sea.
La pretensión de todo relato de poner en evidencia su referente, es uno
de los fundamentos ideológicos que también ha sido puesto en cuestión
con la histórica llegada del nihilismo; ese destino que nace de las
entrañas del mundo moderno y que, como lo anticipara Nietzsche a
finales del siglo XIX, habla y se expresa a través de mil voces.
De este modo, hemos llegado a empaparnos de una cierta
racionalidad lo suficiente como para descubrir la inutilidad de
reflexionar. Hemos arribado a un estadio de la historia donde la
especificidad del pensamiento se nos presenta como un síntoma de
nuestra inexperiencia para relacionarnos con el mundo; como un factor
de ruido que ha podido finalmente ser superado y anulado por la
operatividad y el engranaje funcional de los sistemas. La pérdida de
tiempo que el pensar reflexivo representó, ha quedado definitivamente
en el pasado; somos ya lo bastante libres y evolucionados como para
ocuparnos sólo de aquello que es útil: la disposición técnica y racional
del orden natural y social.
En este contexto, en el que Derrida nos llama simplemente
a “no hablar”, la filosofía se resiste, no obstante, a dejar su lugar. Se
niega a la retirada, pero no puede con ello dejar de asumir las
consecuencias que el presente pone frente a sus ojos: los resultados de
una época que como ninguna otra, llevan la incerteza y la pérdida de
sentido inscrita en su naturaleza. Así, decide formar parte de la ironía
del presente, abandonarse al vértigo de los abismos en los que sólo
puede conservar su deseo y su voluntad de jugar. La proliferación de
juegos de lenguaje y de sus reglas inconmensurables, es el espacio de
creación donde la filosofía debe dar su batalla; el escenario donde sus
10
reglas y principios de constitución deben empezar a actuar. No
renunciar a la existencia, pero asumir las implicancias que existir aquí
y ahora tienen para sí.
En este intento, la filosofía pone de manifiesto en sus
resultados la naturaleza del tiempo en el que participa. En sus
carencias y posibilidades, en su palabra y en su silencio, se irá
definiendo y articulando el presente; sus enunciados reflejarán
inevitablemente las potencialidades y desafíos de una época. Sin
embargo, ese reflejo ya no será la imagen nítida y transparente que
la filosofía moderna expresó como ideal y como intención, sino más
bien, deberá aceptar que su elaboración es sólo suya, que la
constituye y la define íntimamente, y que por tanto no representa
a nadie ni a nada salvo a sí misma. La filosofía se encontrará ante
el imperativo ineludible de no poder dar cuenta de su referente, de
sus determinaciones y condiciones de posibilidad, si no es
filosóficamente.
Ella surge de este modo como su propio referente;
habla por sí misma y para sí misma, pero lo que dice no es
indiferente. En su intento por descifrar el tiempo la filosofía se
constituye en testigo, en observador activo que crea y recrea,
anuncia y cierra horizontes. La filosofía puede asumir así que no
es más que textualidad, pero sabe también que su texto dice más de
lo que dice; que se ve constituida por un campo de determinaciones
que la trasciende y que, por tanto, algo muy esencial del hombre y
del ser mismo se ve puesto en juego en su palabra. La filosofía
sobrevive a la lógica pura de los procedimientos de lectura porque
sabe, finalmente, que tiene algo que decir.
Los textos que constituyen este pequeño libro guardan
entre sí diferencias temáticas, pero poseen la unidad de una cierta
intencionalidad; el deseo de acceder a pensar el presente, y de
hacerlo desde y para la filosofía. Diversos son los motivos y objetos
que recorren estas páginas: las condiciones de funcionamiento del
materialismo dialéctico, la posible relación entre la categoría
heideggeriana de diferencia y el fin de la modernidad, una divertida y
11
ontológica interpretación de las orgías de Sade, un Marx que retorna a
su origen como paradójico final a su travesía intelectual, etc. El texto
sobre el terror busca, por su parte, indagar en la noción de metafísica
la imposibilidad histórica de negar el “malestar” que define a la
civilización, ilustrando cómo ese malestar se expresa y se reproduce en
la forma del poder y del control social.
La intención última (o primera) de estos escritos ha sido
simplemente la decisión de jugar. El deseo de internarse en la
complejidad de las categorías para buscar en ellas interpretacio
nes posibles, horizontes que se abren en la profundidad del pensa
miento. Nada hay aquí que no pueda ser refutado, pero nada hay
que no busque llamar a la reflexión o al atrevimiento. Si algo de lo
que ha sido dicho es una invitación al pensamiento o preferible
mente al olvido, es cosa de mañana. Por ahora, sólo queda afirmar
la intención que se esconde en el remoto origen de estos textos: la
voluntad de no resistirse, el inevitable deseo de dejarse llevar, una
vez más, por la ilusión de filosofar.
12
P R I M E R A
P A R T E