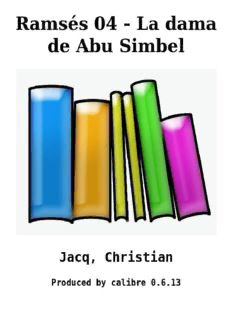Table Of ContentChristian Jaq
La dama de Abu Simbel
1
Matador, el león de Ramsés, lanzó un rugido que dejó petrificados de espanto
tanto a los egipcios como a los rebeldes. La enorme fiera, condecorada por el
faraón con un fino collar de oro por los buenos y leales servicios prestados
durante la batalla de Kadesh contra los hititas[1] , pesaba más de trescientos
kilos. Medía cuatro metros y lucía una melena llameante y espesa al mismo
tiempo, tan lujuriante que le cubría la cabeza, las mejillas, el cuello, parte de los
hombros y del pecho. El pelaje, ralo y corto, era de un tostado claro y luminoso.
La cólera de Matador se percibió a más de veinte kilómetros a la redonda, y
todos comprendieron que era también la de Ramsés que, tras la victoria de
Kadesh, se había convertido en Ramsés el Grande. ¿Pero era real esa grandeza,
cuando el faraón de Egipto no conseguía, pese a su prestigio y su valor, imponer
su ley a los bárbaros de Anatolia?
La actitud del ejército egipcio había sido decepcionante durante el
enfrentamiento. Los generales, cobardes o incompetentes, habían abandonado a
Ramsés, dejándole solo ante millones de adversarios, seguros de su victoria.
Pero el dios Amón, oculto en la luz, había escuchado la plegaria de su hijo y
había dado al brazo del faraón una fuerza sobrenatural.
Tras cinco años de tumultuoso reinado, Ramsés había creído que su victoria en
Kadesh impediría a los hititas levantar la cabeza por mucho tiempo y que el
Próximo Oriente entraría en una era de relativa paz. Pero se había equivocado
gravemente, él, el todopoderoso, el amado de la Regla divina, el protector de
Egipto, el Hijo de la luz. ¿Merecía esos nombres de coronación, frente a la
revuelta que rugía en sus protectorados tradicionales, Canaán y Siria del Sur?
Los hititas no sólo no renunciaban al combate sino que, además, habían lanzado
una gran ofensiva, aliados con los beduinos, desvalijadores y asesinos que
ambicionaban, desde siempre, las ricas tierras del Delta.
El general del ejército de Ra se aproximó al rey.
–Majestad… La situación es más crítica de lo que preveíamos. No es una
rebelión ordinaria. Según nuestros exploradores, todo el país de Canaán se
levanta contra nosotros. Superado este primer obstáculo, habrá un segundo,
luego un tercero, luego…
–¿Y pierdes la esperanza de llegar a buen puerto?
–Nuestras pérdidas pueden ser muy graves, majestad, y a los hombres no les
apetece que los maten por nada.
–¿Es motivo suficiente la supervivencia de Egipto?
–No quería decir que…
–iY, sin embargo, es lo que has pensado, general! La lección de Kadesh fue
inútil. ¿Estaré condenado a verme rodeado de cobardes, que pierden la vida
porque quieren salvarla?
–Mi obediencia y la de los demás generales no tiene fisuras, majestad, sólo
queríamos poneros en guardia.
–¿Nuestro servicio de espionaje ha obtenido alguna información sobre Acha?
–Por desgracia no, majestad.
Acha, amigo de la infancia y ministro de Asuntos Exteriores de Ramsés, había
caído en una celada cuando visitaba al príncipe de Amurru[2] . ¿Había sido
torturado, seguía vivo, consideraban sus captores que el diplomático podía ser
canjeado?
En cuanto supo la noticia, Ramsés había movilizado sus tropas, apenas
recuperadas del enfrentamiento de Kadesh. Para salvar a Acha debía cruzar
regiones que se habían vuelto hostiles. Una vez más, los príncipes locales no
habían respetado su juramento de fidelidad a Egipto y se habían vendido a los
hititas, a cambio de un poco de metal precioso y de falaces promesas. ¿Quién no
soñaba con invadir la tierra de los faraones y gozar de sus riquezas, consideradas
inagotables?
Ramsés el Grande tenía tantas obras que proseguir, el templo de millones de
años en Tebas, el Ramesseum, Karnak, Luxor, Abydos, su morada de eternidad
en el Valle de los Reyes, y Abu Simbel, el sueño de piedra que deseaba ofrecer a
su adorada esposa, Nefertari… Y ahora se encontraba aquí, en el lindero del país
de Canaán, en la cima de una colina, observando una fortaleza enemiga.
–Majestad, si me atreviera…
–¡Sé valeroso, general!
–Vuestra demostración de fuerza fue muy impresionante… Estoy convencido de
que el emperador Muwattali habrá comprendido el mensaje y ordenará que
liberen a Acha.
Muwattali, el emperador hitita, era un hombre cruel y astuto, consciente de que
su tiranía se basaba sólo en la fuerza. A la cabeza de una vasta coalición, había
fracasado en su empresa de conquistar Egipto, pero lanzaba un nuevo asalto, por
medio de beduinos y rebeldes. Sólo la muerte de Muwattali o la de Ramsés
pondría fin a un conflicto cuyo resultado sería decisivo para el porvenir de
numerosos pueblos. Si conseguían vencer a Egipto, el poderío militar hitita
impondría una cruel dictadura que destruiría una civilización milenaria,
elaborada desde el reinado de Menes, el primero de los faraones.
Por un instante, Ramsés pensó en Moisés. ¿Dónde se ocultaba aquel otro amigo
de la infancia, que había huido de Egipto tras haber cometido un asesinato? Su
búsqueda había sido en vano, algunos afirmaban que el hebreo, que con tanta
eficacia había colaborado en la construcción de Pi-Ramsés, la nueva capital
edificada en el Delta, había sido devorado por las arenas del desierto. ¿Se habría
unido Moisés a los rebeldes? No, nunca sería un enemigo.
–Majestad… Majestad, ¿me oís?
Contemplando el rostro miedoso y bien alimentado de aquel oficial que sólo
pensaba en su comodidad, Ramsés vio el del hombre que más detestaba en el
mundo, Chenar, su hermano mayor. El miserable se había aliado con los hititas,
esperando apoderarse del trono de Egipto. Chenar había desaparecido cuando era
trasladado de la gran prisión de Menfis al penal de los oasis, aprovechando una
tempestad de arena. Y Ramsés estaba convencido de que seguía vivo y de que
todavía tenía la firme intención de perjudicarle.
–Prepara las tropas para el combate, general.
El oficial superior dio media vuelta y desapareció muy apenado.
Como le hubiera gustado a Ramsés disfrutar junto a Nefertari, su hijo y su hija,
de la dulzura de un jardín; como habrían saboreado la felicidad de cada día, lejos
del estruendo de las armas. Pero tenía que salvar a su país de la marea de hordas
sanguinarias que no vacilarían en destruir los templos y pisotear las leyes. El
envite le superaba. No tenía derecho a pensar en su propia calma, en su familia;
debía conjurar el mal, aunque fuera a costa de su propia vida.
Ramsés contempló la fortaleza que cerraba el camino para acceder al corazón del
protectorado de Canaán. Los muros de doble pendiente, de seis metros de altura,
albergaban una importante guarnición. En las almenas se divisaba a los arqueros.
Los fosos estaban llenos de cortantes restos de alfarería que herirían los pies de
los infantes encargados de poner las escalas. Un viento marino refrescaba a los
soldados egipcios, reunidos entre dos colinas abrasadas por el sol. Habían
llegado hasta allí a marchas forzadas, gozando sólo de cortos descansos e
improvisados campamentos. Sólo los bien pagados mercenarios se resignaban al
despanzurramiento; los jóvenes reclutas, lamentando ya la idea de abandonar el
país por un tiempo indeterminado, temían perecer en horribles combates. Todos
esperaban que el faraón se limitara a reforzar la frontera nordeste en vez de
lanzarse a una aventura que podía terminar en desastre.
Antaño, el gobernador de Gaza, la capital de Canaán, había ofrecido un
espléndido banquete al estado mayor egipcio, jurando que nunca se aliaría con
los hititas, esos bárbaros de Asia de legendaria crueldad. Su hipocresía,
demasiado evidente, había provocado ya náuseas a Ramsés; hoy, su traición no
sorprendía al joven monarca de veintisiete años que comenzaba a saber penetrar
en el secreto de los seres.
Impaciente, el león rugió de nuevo.
Matador había cambiado mucho desde el día en que Ramsés le había
descubierto, moribundo, en la sabana nubia. El cachorro había sido mordido por
una serpiente y no tenía posibilidad alguna de sobrevivir. Una simpatía profunda
y misteriosa se había establecido, enseguida, entre la fiera y el hombre.
Afortunadamente, Setaú, el curandero, amigo de infancia también y compañero
de universidad de Ramsés, había sabido encontrar los remedios adecuados. La
formidable resistencia de la bestia le había permitido superar la prueba y hacerse
un adulto de terrible poderío. El rey no podía soñar con mejor guarda de corps.
Ramsés pasó la mano por la melena de Matador. La caricia no tranquilizó al
animal.
Vestido con una túnica de piel de antílope, con múltiples bolsillos llenos de
drogas, píldoras y redomas, Setaú trepaba por la ladera de la colina.
Achaparrado, de mediana estatura, con la cabeza cuadrada y el cabello negro,
mal afeitado, sentía verdadera pasión por las serpientes y los escorpiones.
Gracias a sus venenos, preparaba eficaces medicamentos y, en compañía de su
mujer, Loto, una arrebatadora nubia cuya simple visión alegraba a los soldados,
proseguía incansablemente sus investigaciones.
Ramsés había confiado a la pareja la dirección del servicio sanitario del ejército.
Setaú y Loto habían participado en todas las campañas del rey, no por amor a la
guerra sino para capturar nuevos reptiles y cuidar a los heridos. Y Setaú
consideraba que nadie estaba más capacitado que él para ayudar a su amigo
Ramsés, en caso de desgracia.
–La moral de las tropas no es muy buena -advirtió.
–Los generales desean retirarse -reconoció Ramsés.
–¿Qué puedes esperar, dado el comportamiento de tus soldados en Kadesh? No
tienen rival en la huida y la desbandada. Como de costumbre, tomarás la
decisión a solas.
–No, Setaú, a solas no. Con el consejo del sol, de los vientos, del alma de mi
león, del espíritu de esta tierra… Ellos no mienten. Debo captar su mensaje.
–No existe mejor consejo de guerra.
–¿Has hablado con tus serpientes?
–Ellas también son mensajeras de lo invisible. Sí, se lo he preguntado y han
respondido sin vacilar: no retrocedas. ¿Por qué está tan nervioso Matador?
–Por el encinar, a la izquierda de la fortaleza, en el camino que debemos
recorrer.
Setaú miró en aquella dirección mordisqueando un brote de caña.
–No huele bien, tienes razón. ¿Crees que han preparado una encerrona, como en
Kadesh?
–Funcionó tan bien que los estrategas hititas han previsto otra, y esperan que sea
eficaz. Cuando ataquemos, quebrarán nuestro impulso mientras los arqueros de
la plaza fuerte nos diezman a voluntad.
Menna, el escudero de Ramsés, se inclinó ante el rey.
–Vuestro carro está listo, majestad.
El monarca acarició largo rato a sus dos caballos, Victoria en Tebas y La diosa
Mut está satisfecha; habían sido, junto con el león, los únicos que no le
traicionaron en Kadesh, cuando la batalla parecía perdida. Ramsés tomó las
riendas ante la incrédula mirada de su escudero, de los generales y del
regimiento de élite de los carros.
–Majestad -protestó Menna-, no vais a…
–Pasemos ante la fortaleza y lancémonos hacia el encinar -ordenó el rey.
–Majestad… ¡Olvidáis vuestra cota de mallas! ¡Majestad!
Blandiendo un corpiño cubierto de pequeñas placas de metal, el escudero corrió
en vano tras el carro de Ramsés, que se había lanzado, solo, hacia el enemigo.
2
De pie en su carro lanzado a toda velocidad, Ramsés el Grande parecía más un
dios que un hombre. Alto, de frente ancha y despejada, tocado con una corona
azul que se adaptaba a su cráneo, con los arcos superciliares abultados, espesas
cejas, la mirada penetrante como la de un halcón, la nariz larga, delgada y curva,
las orejas redondas y de fino dibujo, potente la mandíbula, carnosos los labios,
era la encarnación de la potencia. Cuando se acercó, los beduinos ocultos en el
encinar salieron de su escondrijo. Unos tendieron sus arcos, los otros blandieron
las jabalinas.
Como en Kadesh, el rey fue más rápido que un fuerte viento, más vivo que un
chacal recorriendo en un instante inmensas extensiones; como un toro de
acerados cuernos que derriba a sus enemigos, aplastó a los primeros agresores
que se pusieron a su alcance y disparó flecha tras flecha, atravesando el pecho de
los rebeldes.
El jefe del comando beduino consiguió evitar la furiosa carga del monarca e,
hincando la rodilla en tierra, se dispuso a lanzar un largo puñal que se clavaría en
su espalda. El salto de Matador dejó petrificados a los sediciosos. Pese a su peso
y su tamaño, el león pareció volar. Mostrando sus garras, cayó sobre el jefe de
los beduinos, le clavó los colmillos en la cabeza y cerró las mandíbulas.
La escena fue tan horrible que numerosos guerreros soltaron las armas y huyeron
para escapar de la fiera, que ya estaba destrozando los cuerpos de otros dos
beduinos, que habían intentado, en vano, ayudar a su jefe. Los carros egipcios,
seguidos por varios centenares de infantes, alcanzaron a Ramsés y terminaron,
sin dificultad alguna, con el último islote de resistencia.
Cuando Matador se calmó, empezó a lamerse las ensangrentadas patas y miró a
su dueño con dulzura. El agradecimiento que descubrió en los ojos de Ramsés
provocó un gruñido de satisfacción. El león se tendió junto a la rueda derecha
del carro, ojo avizor.
–Es una gran victoria, majestad -declaró el general del ejército de Ra.
–Acabamos de evitar un desastre; ¿cómo es posible que ningún explorador haya
sido capaz de descubrir un destacamento enemigo en el encinar?
–No… No le dimos importancia a ese lugar.
–¿Acaso un león debe enseñar a mis generales el oficio de las armas?
–Sin duda, vuestra majestad deseará reunir el consejo de guerra para preparar el
asalto a la fortaleza…
–Ataque inmediato.
Por el tono de voz del faraón, Matador supo que la tregua había terminado.
Ramsés acarició la grupa de sus dos caballos, que se miraron el uno al otro,
como para alentarse.
–Majestad, majestad… ¡Os lo ruego!
Jadeante, el escudero Menna tendió al rey el corpiño cubierto de pequeñas placas
de metal. Ramsés aceptó ponerse la cota de mallas, que no deslucía demasiado
su túnica de lino de anchas mangas. En las muñecas llevaba dos brazaletes de
oro y lapislázuli, cuyo adorno central estaba formado por dos cabezas de patos
silvestres, símbolo de la pareja real semejante a dos aves migratorias que
emprendían el vuelo hacia las misteriosas regiones del cielo. ¿Volvería Ramsés a
ver a Nefertari antes de emprender el gran viaje hacia el otro lado de la vida?
Victoria en Tebas y La diosa Mut está satisfecha piafaban de impaciencia,
ansiosos por lanzarse hacia la fortaleza. En la cabeza llevaban un penacho de
plumas rojas y punta azul, y el lomo lo tenían protegido por una gualdrapa azul y
roja. Del pecho de los infantes brotaba un canto compuesto, instintivamente, tras
la victoria de Kadesh y cuyas palabras tranquilizaban a los cobardes: «El brazo
de Ramsés es poderoso, su corazón valiente, es un arquero sin igual, una muralla