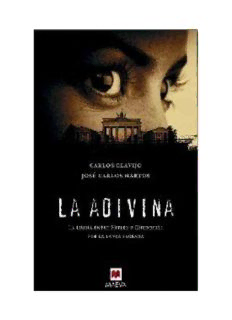Table Of ContentLa adivina
Carlos Clavijo y José Carlos Martos
Título: La adivina
© 2006, Carlos Clavijo y José Carlos Martos
Editorial: Maeva
ISBN: 9788496231962
Reseña:
Tras la muerte de Cristo, empieza a circular un rumor entre
los fieles. La lanza que mató al Profeta en la cruz tendría, al haber
entrado en contacto con la Divinidad, poderes mágicos: quien la
posea tiene asegurada la victoria en la guerra. A lo largo de la
historia, grandes personajes como Carlomagno o Napoleón
intentarán hacerse con la misteriosa lanza durante sus conquistas
militares, pero sin éxito. Incluso en la Viena de 1912, un joven
pintor fracasado llamado Adolf Hitler cae hechizado ante su influjo.
En la misma época, Leni, adivina, se gana la vida trabajando
en cabarets y clubes nocturnos. Cuando Hitler, tras la anexión de
Austria, consigue hacerse con la lanza, parece que nada podrá
detener la conquista del mundo por parte de los nazis. Sin embargo,
en 1941, en plena batalla de Inglaterra, Hitler empieza a sospechar
que la que está en su posesión no es la auténtica lanza sagrada. No
duda en recurrir a la joven Leni y a sus poderes de videncia para
localizar la verdadera lanza que, según unos manuscritos
encontrados por los nazis, se encuentra e una peligrosa zona del
norte de España controlada por el maquis.
Capítulo 1
Año 33 d. C
Poncio Pilatos paseaba inquieto por su palacio. La Pascua judía transcurría
en paz. No, por ahí no había problema. El ejército romano era el mejor del
mundo, y los judíos lo sabían. En cambio, el Galileo, ese alborotador, había
llegado a preocuparle. La plebe era necia y se dejaba arrastrar por el primer
alucinado que le prometía cosas como la justicia y el amor fraternal. Lo de la
justicia lo entendía hasta el más lerdo; justicia era quedarse con lo que tuviera el
otro. Pero el Rabí Iesus no quería decir eso...
Pilatos se puso su capa más gruesa. Se asomó al balcón de palacio. Aquel
atardecer, Jerusalén rezumaba misterio. La silueta de la ciudad se recortaba sobre
el cielo enrojecido. Había una espesa quietud impregnándolo todo, y desde las
casas llegaban los olores de los guisos y las especias. Comenzaban a encenderse
las antorchas y los grupos de mendigos y borrachos se apartaban de las arterias
principales buscando los callejones más oscuros. Los carros crujían sobre las
losas de piedra caliza y algún caballo relinchaba al pasar junto a los vendedores
de fruta que se retrasaban en retirar sus puestos. En las puertas de algunas casas
se agrupaban mujeres para moler grano en un mortero de piedra. Contaban
chismes de alcoba y soltaban risitas nerviosas. Al oír las risas, Pilatos pensó en
sus tropas. Si quería mantener la moral bien alta, quizá había llegado el
momento de premiar a sus legiones con un guiso de jabalí. Aquel destino
resultaba demasiado duro. Los judíos no los aceptaban y las altas temperaturas
hacían que uno respirara tierra.
Tras unos minutos contemplando el paisaje de Jerusalén, el procurador
volvió a sus pensamientos. Los judíos eran un pueblo curioso y corto de miras.
¡Tener un solo Dios! ¡Qué gran absurdo! Roma tenía decenas de ellos. Con un
solo Dios, ¿a quién acudías cuando éste te defraudaba?
Trató de no mirar hacia su derecha, pero una fuerza extraña lo obligó. Sobre
el Gólgota se adivinaban las tres cruces. La del centro era la del rabí que tanto
había perturbado la paz del pueblo. Los informes de sus espías afirmaban que
había intentado organizar una revuelta... Otra más.
Pilatos fue a la mesa repleta de exquisitos manjares y bebidas. Tomó una
copa de alabastro y se escanció una generosa medida de vino tracio, el más
famoso del momento. Mientras lo saboreaba, admiró la perfección de la copa.
Era un regalo de Vitelio, el gobernador de Siria, que premiaba así su diligencia
en ciertos asuntos en los que su bolsa había salido favorecida, mucho más que
Roma. Cuando se asomó por segunda vez al balcón, no pudo más que sonreír.
Era viernes. El pueblo judío preparaba el Sabbath. Al día siguiente, sábado, no
podrían realizar ninguna labor, ni siquiera encender fuego. Pensó que muy
pronto aquellas costumbres arcaicas desaparecerían para siempre. Las leyes
religiosas judías también prohibían las imágenes, y, sin embargo, él, como
procurador de Roma, había ordenado plantar insignias militares con la efigie del
emperador en el Palacio de Herodes y en la Torre Antonia. Había desafiado a los
judíos y no había ocurrido nada. Nada en absoluto... Eliminar el Sabbath sólo
sería cuestión de tiempo.
Volvió a la mesa y se sirvió otra copa. Al instante, se despertaron los
recuerdos de su infancia feliz en Astorga, una hermosa ciudad de Iberia donde su
padre servía al emperador. Tomó un buen trago y se asomó de nuevo al balcón.
De pronto, descubrió que los centinelas hablaban entre ellos. Intrigado por lo que
decían, Pilatos decidió ocultarse entre las sombras para escuchar mejor.
—Creo que la muerte del Galileo ha afectado al procurador —murmuró uno
de sus soldados.
—¿Tú crees? Ese Galileo era sólo un charlatán... —respondió el otro.
—¿Charlatán? No estoy tan seguro...
—Bueno, fuera lo que fuese, el procurador se puso demasiado nervioso
después de conocerlo.
El centinela iba a seguir hablando, pero de pronto sintió que una presencia
le observaba. Miró hacia arriba y enmudeció al ver cómo Pilatos se escondía en
el balcón.
—¿Qué ocurre? —preguntó su compañero.
—Me parece que hay alguien escuchándonos —susurró.
—¿Estás seguro? —inquirió alarmado.
El compañero hizo un gesto con la cabeza, dando a entender que la persona
que les escuchaba era el procurador. Como conocían sus tretas, los centinelas
dejaron de hablar.
Pilatos se adentró en el palacio y se sentó en uno de los sillones traídos de
Egipto.
«Mis soldados me temen. No se fían de mí... —pensó—. Aunque. .., ¿quién
sabe? Quizá sea bueno que me teman... Si los judíos también me tuvieran miedo,
hoy no tendría estos problemas.»Una vez más, volvió a darle vueltas a las
mismas ideas. No entendía cómo los judíos podían ser tan arrogantes. Cómo se
vanagloriaban de tener un único Dios.
«En el fondo, nuestras religiones no son tan diferentes —pensó dolido—.
También ellos utilizan su templo para hacer negocios.»El procurador tomó unas
aceitunas para acompañar el vino y siguió pensando en lo ocurrido durante los
últimos días. Por primera vez en toda su carrera, tenía remordimientos... Hasta
entonces, jamás había sentido eso que algunos llamaban escrúpulos. Durante
años, había aceptado sobornos y cometido crímenes sin sufrir la más mínima
alteración del sueño. Pero ahora era diferente...
Cuando le trajeron a aquel hombre amarrado, su presencia le impresionó.
Tan pronto le vio, supo que el Galileo era un ser extraordinario. Nunca, en su
vida de político y de guerrero, se había encontrado con alguien así.
Sin embargo, el procurador estaba allí para velar por los intereses de
Roma... ¡Roma...! No. No podía permitir que alguien molestara al Sanedrín. Y
mucho menos que fuera por ahí proclamándose el Rey de los Judíos. Había
demasiados intereses en juego.
¿Qué significaba la vida de un hombre a cambio de mantener contenta a la
gente de Caifás?
Cuando el rabí Iesus dijo que la Ley de Moisés estaba petrificada, al
procurador apenas le importó. Tampoco se preocupó cuando aquel loco fue por
ahí proclamándose Hijo de Dios... Pero las cosas cambiaron cuando Caifás, el
sumo sacerdote hebreo, vino a hacerle una visita.
Hacía casi quince años que se había convertido en el más alto cargo
religioso de los judíos. Era el sumo sacerdote hebreo. Desde que el procurador
Valerio Grato le nombró jefe espiritual de su pueblo, Caifás había intentado
complacer a Roma en todo lo posible. Pero el Galileo había ido demasiado lejos.
Había atentado contra sus intereses. Había destruido el mercado que rodeaba el
templo. Iesus, con una cólera extraña en él, había derribado los puestos, ofendido
a sus dueños y dañado sus bolsas. Pilatos sabía que hasta el mismísimo Caifás se
lucraba con la venta de palomas para los sacrificios... Era normal que el sumo
sacerdote estuviera furioso.
El procurador comprendió sus razones para convocar el Sanedrín. Nadie
podía estar por encima de la ley. Nadie, por mucho que dijera ser Hijo de Dios...
Cuando Caifás se marchó, Pilatos se acordó del faraón Akenathon. Había
construido una ciudad, Tell—el—Amarna, y proclamado la existencia de un
único dios, Atón. Pero la casta sacerdotal egipcia, al ver mermados sus poderes,
acabó destruyéndolo a él y a su obra. Este era un caso similar.
Por un segundo, deseó encontrarse en la capital del Imperio. Habría subido
al monte de Júpiter a consultar los libros de la Sibila. Quizá ella le habría
ayudado. En los tres rollos que entregó a Tarquino se encontraban muchas
profecías. Ella había predicho que Roma sería invencible si se trasladaba a la
ciudad a la diosa Cibeles. ¿Podría decir si el rabí Iesus era en realidad el Mesías
que los judíos esperaban?
Un extraño sentimiento de culpa fue creciendo en su interior. Los saduceos
habían acusado a aquel rabí de blasfemia. Pero Pilatos enseguida se dio cuenta
de que la cuestión era otra. Se encontraba ante una disputa política. Los
miembros del Sanedrín veían en Iesus a un posible competidor. Querían
eliminarlo. Después de oír el caso, Pilatos delegó el asunto en Herodes. El rey,
tan astuto como de costumbre, devolvió al rabí a las autoridades romanas. Fue
entonces cuando el procurador entendió que estaba en una posición difícil. Los
judíos le presentaban un regalo envenenado... Esperaban que cometiera algún
error. Cualquier paso en falso podía encender la llama de la revuelta... No, no
iban a salirse con la suya. Así que se presentó ante la multitud y ofreció al
pueblo la oportunidad de elegir.
—¿A quién queréis liberar? —les preguntó.
Podían escoger entre un asesino, Barrabás, o un galileo que se creía Hijo de
Dios. La multitud decidió salvar a Barrabás y condenar al rabí Iesus.
Los soldados flagelaron al Nazareno. Después de aquel escarmiento, Pilatos
anunció que el blasfemo ya había recibido su castigo. Quería que la multitud se
dispersara. Pero los judíos protestaron. No estaban contentos. Querían más
sangre. El procurador entendió que Caifás y su gente buscaban ponerle en
evidencia, demostrar que Roma era débil, que no defendía los intereses de la
religión judía. Intentó convencerlos. Se ha hecho justicia, les dijo. Pero
enseguida entendió que era imposible. No podía oponerse a los deseos del
pueblo. Así que se lavó las manos —un gesto judío—, para que todos
entendieran cómo actuaba Roma. No, no sería Pilatos quien ordenara la muerte
de aquel ser especial. Pero tampoco sería él quien irritase a los miembros del
Sanedrín.
Como si quisiera darse fuerzas, miró de nuevo a las cruces del Gólgota.
Había cierta belleza trágica en aquel atardecer. «¡Ah, rabí, has fracasado! ¡Ahí
estás, clavado en una cruz, entre dos delincuentes! ¿Dónde están ahora aquellos
que te seguían? ¿Se han provocado revueltas? ¿Han asaltado mi palacio en
venganza? No. Fíjate qué calma. Ya te han olvidado, Iesus... La plebe es así. Has
fracasado, rabí, has fracasado. No eres nadie, nadie. Sólo unas mujeres han
tenido la valentía de estar junto a ti. ¡Unas mujeres! Tu madre, sus vecinas y
alguna más.
»¡Ah, rabí, rabí! ¡Juntos podríamos haber hecho grandes cosas...! Si
hubieras acudido al viejo Poncio, él te habría guiado. Con tus juegos malabares,
que tanto han impresionado a estos necios, y mi ejército, habríamos conquistado
nuevos territorios. Te habríamos hecho ciudadano de Roma. Podrías haberte
llevado a tu anciana madre y a tus hermanos a la capital del Imperio. Habrías
vivido como el rey que dices que eres. En cambio, ahora, mírate ahí... colgado en
la cruz como un muñeco ensangrentado.»
Capítulo 2
En el Gólgota, el centurión Cayo Casio Longinos andaba impaciente. El
cielo estaba cubierto de nubes que amenazaban tormenta. Empezaba a hacer frío,
y su figura, menguada y flaca tras las últimas fiebres, ya no aguantaba como
antes los envites del viento.
Longinos aún era joven y, sin embargo, ya había dejado de serle útil al
ejército de Roma. En modo alguno podía aspirar al lote de tierras que se
otorgaba a los veteranos después de las grandes batallas. Tenía problemas en la
vista, y sus compañeros de armas se burlaban de él. Ahora, más que un soldado,
se había convertido en un hombre para todo. De nada servía que su valor militar
le hubiera hecho llegar a centurión. Después de utilizarlo en múltiples batallas,
sus mandos lo habían arrinconado en trabajos de poca índole: revisar la limpieza
de las calles, estar al día de los comentarios que se hacían en los mercados,
crucificar y cerciorarse de la muerte de los reos... Nada que le acercara a la
gloria.
Se encontraba en una situación difícil. Hacía tiempo que Roma, el Imperio,
lo había defraudado. Unos meses trabajando a las órdenes del procurador Pilatos
habían bastado para asquearle. Sabía que odiaba a los judíos. Le había oído decir
que eran una raza despreciable. Sin embargo, en cuanto veía aparecer a Caifás,
acompañado por su cuñado Anas y alguno de los jueces del Sanedrín, Pilatos se
mostraba amable y diligente. Quizá por ello sintió náuseas cuando le vio
lavándose las manos ante aquel reo, dejando que los sacerdotes y los escribas
cometieran otra de sus conocidas injusticias.
A lo lejos, un manto de nubes oscuras cubría el cielo. La tormenta parecía
acercarse. Poco a poco, el aire se iba volviendo frío, casi hostil. Algunos
legionarios intentaban calentarse con una fogata. Otros lo hacían dando
pequeños saltos y moviéndose de un lado a otro mientras tiritaban. Golpeaban el
suelo con los pies para combatir el frío. Los más aguerridos parecían ajenos a
todo, y seguían jugando a los dados y a las tabas. Lequisto, el compañero de
Longinos, se entretenía comiendo tortas de cebada cubiertas de garum, una
maceración en sal de intestinos de atunes y caballas traídos desde las pesquerías
de Gades, en la Vía Hercúlea—Augusta, en el sur de Hispania. Sin embargo, no
todos permanecían indiferentes.
Como antiguo gladiador, al centurión Cayo Casio Longinos le repugnaba
que aquellos hombres que ahora estaban en la cruz no hubieran podido
defenderse. Ignoraba que, de haber podido empuñar una espada, el rabí Iesus no
lo habría hecho.
Antes de ingresar en el ejército, el propio Longinos había sido un esclavo
convertido en liberto gracias a su valor en la arena. En su código de conducta
aún reinaban el honor de las armas y el desprecio de la muerte.
Cuando anochecía, su vista empeoraba. Quizá por eso se acercó casi a
tientas a las mujeres agrupadas al pie de la cruz. La mayor de ellas, de pelo cano
y largo, era la madre del Galileo. Una mujer que, habiendo sido bella en su
juventud, ahora mostraba un rostro envejecido. Todos la llamaban María. A
pesar de su inmenso sufrimiento, desprendía una gran serenidad. Las otras, más
jóvenes, no dejaban de llorar. Pero a Longinos le impresionó la calma de la
madre del rabí Iesus. Cuando ella le miró directamente a los ojos, el centurión
sintió un latigazo frío en la espalda. Él había sido uno de los verdugos de su hijo.
Sin embargo, aquella mujer no le miraba con odio. ¿Por qué? ¿Estaban locos los
seguidores de aquel rabí?
Se abrió paso entre las dolientes y se acercó hasta los tres moribundos.
Agonizaban entre quejidos y lamentos. El rabí aún tuvo fuerzas para decir en
arameo:
—Dios, ¿por qué me has abandonado?
Y al oír esas palabras, Longinos notó que le atravesaban el alma.
El Galileo acababa de pedir ayuda a su Dios.
Esperaba un milagro.
Pero no ocurrió nada...
Longinos volvió a mirar a sus compañeros de armas. Seguían concentrados
en sus juegos. Discutían entre grandes risotadas. Bebían a morro algo de vino. Se
mostraban indiferentes a los gritos y los llantos de los que estaban en la cruz. Por
primera vez en mucho tiempo, la escena le produjo náuseas. «Ya no sirvo para
esto», pensó asqueado.
Minutos más tarde, le pareció advertir que unas figuras se aproximaban a lo
lejos. Como no se fiaba de su vista, preguntó a uno de los centinelas:
—Soldado, ¿se acerca alguien?