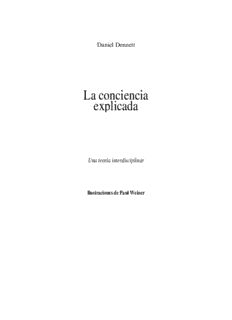Table Of ContentDaniel Dennett
La conciencia
explicada
Una teoría interdisciplinar
Ilustraciones de Paul Weiner
Título original: Consciousness explained
Publicado en inglés por Little, Brown and Company
Traducción de Sergio Balari Ravera
Cubierta de Mario Eskenazi
1." edición, 1995
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del
"Copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial
de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el
tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o
préstamo públicos.
© 1991 by Daniel C. Dennett
© de todas las ediciones en castellano,
Ediciones Paidós Ibérica, S.A.,
Mariano Cubí, 92 - 08021 Barcelona,
y Editorial Paidós, SAICF,
Defensa, 599 - Buenos Aires.
ISBN: 84-493-0170-X Depósito legal:
B-24.469/1995
Impreso en Hurope, S.L. Recaredo, 2 -
08005 Barcelona
Impreso en España - Printed in Spain
Para Nick, Marcel y Ray
SUMARIO
Prefacio
1. Preludio: ¿por qué son posibles las alucinaciones?
1. Un cerebro en un tarro
2. Bromistas en el cerebro
3. Un juego de sociedad llamado psicoanálisis
4. Presentación
Primera parte PROBLEMAS Y
MÉTODOS
2. Explicar la conciencia
1. La caja de Pandora: ¿es necesario desmitificar la conciencia?
2. El misterio de la conciencia
3. Los atractivos de la sustancia mental
4. Por qué el dualismo es un proyecto estéril
5. El reto
3. Una visita al jardín fenomenológico
1. Bienvenidos al fenome
2. Nuestra experiencia del mundo exterior
3. Nuestra experiencia del mundo interior
4. Afecto
4. Un método para la fenomenología
1. La primera persona del plural
2. La perspectiva de la tercera persona
3. El método de la heterofenomenología
4. Mundos ficticios y mundos heterofenomenológicos
5. El discreto encanto de la antropología
6. A la descubierta de lo que uno está diciendo realmente
7. Las imágenes mentales de Shakey
8. La neutralidad de la heterofenomenología
Segunda parte UNA TEORÍA
EMPÍRICA DE LA MENTE
5. Versiones Múltiples frente al Teatro Cartesiano
1. El punto de vista del observador
2. Presentación del modelo de Versiones Múltiples
3. Revisiones orwellianas y estalinianas
4. Retorno al teatro de la conciencia
5. El modelo de Versiones Múltiples en acción
6. Tiempo y experiencia
1. Momentos efímeros y conejos saltarines
2. Cómo representa el tiempo el cerebro
3. Libet y el caso de la «referencia hacia atrás en el tiempo»
4. Las afirmaciones de Libet sobre el retraso subjetivo de la conciencia de las intenciones
5. Un regalo: el carrusel precognitivo de Grey Walter
6. Cabos sueltos
7. La evolución de la conciencia
1. En la caja negra de la conciencia
2. El principio
Escena primera: el nacimiento de los límites y de las razones
Escena segunda: nuevas y mejores maneras de producir
el futuro
3. Evolución en los cerebros y el efecto Baldwin
4. Plasticidad en el cerebro humano: montando el decorado
5. La invención de buenos y malos hábitos de autoestimulación
6. El tercer proceso evolutivo: memas y evolución cultural
7. Los memas de la conciencia: la máquina virtual a instalar
8. Cómo las palabras hacen cosas con nosotros
1. Repaso: ¿e pluribus unum?
2. Burocracia frente a pandemónium
3. Cuando las palabras quieren ser dichas
9. La arquitectura de la mente humana
1. ¿Dónde estamos?
2. Orientándonos con el pequeño esbozo
3. ¿Y ahora qué?
4. Los poderes de la máquina joyceana
5. Pero, ¿es esto una teoría de la conciencia?
Tercera parte LOS PROBLEMAS
FILOSÓFICOS DE LA CONCIENCIA
10. Mostrar y contar
1. Rotando imágenes en el ojo de la mente
2. Palabras, imágenes y pensamientos
3. Referir y expresar
4. Zombíes, zimbos y la ilusión del usuario
5. Problemas con la psicología del sentido común
11. Desmantelando el programa de protección de testigos
1. Resumen
2. Pacientes con visión ciega: ¿zombíes parciales?
3. Esconde el dedal: un ejercicio para despertar la conciencia
4. Visión protésica: ¿qué falta, además de la información?
5. «Repleción» frente a averiguación
6. La negligencia como pérdida patológica del apetito epistémico
7. Presencia virtual
8. Ver es creer: un diálogo con Otto
12. Los qualia descalificados
1. Una nueva cuerda para la cometa
2. ¿Por qué existen los colores?
3. Disfrutando de nuestras experiencias
4. Una fantasía filosófica: qualia invertidos
5. ¿Qualia «epifenoménicos»?
6. De vuelta a mi mecedora
13. La realidad de los yos
1. Cómo tejen los humanos un yo
2. ¿Cuántos yos por cliente?
3. La insoportable levedad del ser
14. La conciencia imaginada
1. Imaginando un robot consciente
2. Lo que se siente al ser un murciélago
3. Preocupación e importancia .
4. La conciencia explicada, ¿o eliminada?
Apéndice A (Para filósofos)
Apéndice B (Para científicos)
Bibliografía
Indice analítico
PREFACIO
Durante mi primer curso de universidad leí las Meditaciones de Descartes y quedé
prendado por el problema de la mente y el cuerpo. Ahí había un misterio. ¿Cómo es
posible que mis pensamientos y mis sentimientos quepan en el mismo mundo que las
células nerviosas y las moléculas que componen mi cerebro? Ahora, después de treinta
años de pensar, hablar y escribir sobre este misterio, creo que he hecho algunos
progresos. Creo que puedo trazar el perfil de una solución, una teoría de la conciencia
que responde (o muestra cómo pueden hallarse respuestas) a las preguntas que han des-
concertado tanto a filósofos y científicos como a profanos. Me han ayudado mucho. Ha
sido una gran suerte el recibir las enseñanzas que, informalmente, infatigablemente e
imperturbablemente, me transmitieron algunos pensadores admirables con los que nos
iremos encontrando en estas páginas. Porque lo que aquí quiero contar no es la historia
de una cogitación solitaria, sino la de una odisea a través de muchos mares, y las
soluciones a los enigmas están fuertemente entrelazadas en una tela de diálogo y
desacuerdo, donde a menudo aprendemos más de temerarios errores que de cautos
equívocos. Estoy convencido de que todavía permanecen muchos errores en la teoría
que aquí presentaré, y espero que sean de los peores, porque así otros propondrán
mejores respuestas.
Las ideas presentadas en este libro han ido tomando forma a lo largo de muchos
años, pero no inicié su redacción hasta enero de 1990, para terminar un año después
gracias a la generosidad de varias instituciones y a la ayuda de muchos amigos,
estudiantes y colegas. El Zentrum für Interdiszi-plinäre Forschung de Bielefeld, el
CREA de la École Polytechnique de Paris y la Villa Serbelloni de la Rockefeiler
Foundation en Bellagio me proporcionaron las condiciones ideales para escribir y
conferenciar durante los cinco primeros meses. Mi propia universidad, Tufts, ha
apoyado mi trabajo a través del Center for Cognitive Studies, y trie permitió presentar
el penúltimo borrador en otoño de 1990 durante un seminario que reunió al profesorado
y a los estudiantes de Tufts y otros buenos centros del área metropolitana de Boston.
Quisiera expresar también mi agradecimiento a la Kapor Foundation y a la Harkness
Foundation por su apoyo a nuestras investigaciones en el Center for Cognitive Studies.
Hace ya algunos años, Nicholas Humphrey acudió al Center for Cogniti-ve Studies
para trabajar conmigo; pronto, él, Ray Jackendoff, Marcel Kins-bourne y yo
empezamos a reunimos regularmente para debatir diversos aspectos y problemas
relacionados con la conciencia. Sería difícil encontrar cuatro maneras tan diferentes de
enfocar el problema de la mente, pero núes-
tras discusiones fueron tan provechosas y estimulantes que quiero dedicar el libro a
estos cuatro buenos amigos en agradecimiento por todo lo que aprendí con ellos. Otros
dos viejos colegas y amigos, Kathleen Akins y Bo Dahlbom, han jugado un papel
fundamental en el desarrollo de mi pensamiento, por lo cual Ies estaré eternamente
agradecido.
También quiero expresar mi gratitud al grupo ZIF de Bielefeld y, en particular, a
Peter Bieri, Jaegwon Kim, David Rosenthal, Jay Rosenberg, Eckart Scheerer, Bob van
Gulick, Hans Flohr y Lex van der Heiden; al grupo CREA de París, particularmente a
Daniel Andler, Pierre Jacob, Francisco Varela, Dan Sperber y Deirdre Wilson; y a los
«príncipes de la conciencia», que se unieron al grupo formado por Nick, Marcel, Ray y
yo mismo en la Villa Ser-belloni durante una intensa y productiva semana de marzo:
Edoardo Bisiach, Bill Calvin, Tony Marcel y Aaron Sloman. Gracias también a
Edoardo y a los demás participantes en el seminario sobre el abandono, celebrado en
Par-ma en junio. También Pim Levelt, Odmar Neumann, Marvin Minsky, Oliver
Selfridge y Nils Nilsson me proporcionaron sus valiosos consejos sobre el contenido de
algunos capítulos. Mi agradecimiento también para Nils por aportar la fotografía de
Shakey y a Paul Bach-y-Rita por sus fotografías y su asesoramiento sobre los
dispositivos protésicos de visión.
Debo agradecer a todos los participantes del seminario del pasado otoño el regalo
de su crítica constructiva; nunca olvidaré a esta clase: David Hilbert, Krista Lawlor,
David Joslin, Cynthia Schossberger, Luc Faucher, Ste-ve Weinstein, Oakes Spalding,
Mini Jaikumar, Leah Steinberg, Jane Ander-son, Jim Beattie, Evan Thompson, Turhan
Canli, Michael Anthony, Martina Roepke, Beth Sangree, Ned Block, Jeff McConnell,
Bjorn Ramberg, Phil Holcomb, Steve White, Owen Flanagan y Andrew Woodfield.
Semana tras semana, esta pandilla me mantuvo contra las cuerdas de la manera más
constructiva. Durante la redacción final, Kathleen Akins, Bo Dahlbom, Doug
Hofs-tadter y Sue Stafford me sugirieron numerosas mejoras. Paul Weiner convirtió
mis garabatos en unas excelentes figuras y diagramas.
Kathryn Wynes y, más tarde, Anne van Voorhis llevaron a cabo un extraordinario
trabajo impidiendo que yo y el propio Center nos hundiéramos durante los últimos años
de actividad frenética; sin su eficiencia y capacidad de previsión, a este libro todavía le
quedarían muchos años para ser completado. Por último, y más importante: todo mi
amor y agradecimiento para Susan, Peter, Andrea, Marvin y Brandon, mi familia.
Tufts University
Enero de 1991
CAPÍTULO 1
PRELUDIO: ¿POR QUÉ SON POSIBLES LAS ALUCINACIONES?
I. UN CEREBRO EN UN TARRO
Imagine usted que un grupo de malvados científicos le ha extirpado el cerebro
mientras dormía y lo han introducido en un tarro con todo lo necesario para mantenerlo
con vida. Imagine, además, que, hecho esto, los malvados científicos se dedican a
hacerle creer que usted no es solamente un cerebro en un tarro, sino que sigue en pie
con su cuerpo, participando en las actividades propias del mundo real. Esta vieja
parábola, la del cerebro en un tarro, es uno de esos experimentos mentales favoritos que
muchos filósofos siempre llevan en su zurrón. Es la versión moderna de aquel demonio
malvado de Descartes (1641),1 un ilusionista imaginario empeñado en hacer lo
imposible por distraer a Descartes ante cualquier situación, incluida su propia
existencia. Sin embargo, como observó el propio Descartes, ni siquiera un malvado
demonio con poderes infinitos sería capaz de hacerle creer en su existencia si esto no
fuera cierto: cogito ergo sum, «pienso, luego existo». Hoy en día, los filósofos están
menos preocupados por probar su existencia en tanto que entes pensantes (quizá porque
consideran que Descartes resolvió el problema satisfactoriamente) y más ocupados en
tratar de responder a la pregunta de qué conclusiones debemos extraer de nuestras
experiencias sobre la propia naturaleza y sobre la naturaleza del mundo en que (apa-
rentemente) vivimos. ¿Es posible que usted no sea más que un cerebro en un tarro? ¿Es
posible que usted siempre haya sido un cerebro en un tarro? Y si así fuera, ¿sería usted
capaz de llegar a concebir su situación (por no hablar de confirmarla)?
El caso del cerebro en un tarro es un modo bastante ingenioso de aproximarse a estos
problemas; sin embargo, quisiera utilizar esta parábola con un propósito ligeramente
distinto. Me servirá para poner de manifiesto algunos hechos bastante sorprendentes en
relación a las alucinaciones, los cuales, a su vez, nos encaminarán hacia los
prolegómenos de una teoría —una teoría empírica y científicamente respetable— de la
conciencia humana. El experimento mental, en su versión estándar, presupone que los
malvados científicos poseen todos los medios a su alcance para transmitir a las
termina-1. Las fechas entre paréntesis remiten a los trabajos citados en la bibliografía.
ciones nerviosas de los sentidos los estímulos adecuados a fin de que su engaño tenga
éxito, un supuesto que, aun reconociendo las evidentes dificultades técnicas que
supondría, los filósofos han considerado como algo «posible en principio». Deberíamos
ser un poco más cautos con aquello que, en principio, parece posible. En principio,
también sería posible construir una escalera de acero hasta la Luna, o escribir en orden
alfabético todas las conversaciones inteligibles llevadas a cabo en inglés que
contuvieran menos de mil palabras. Sin embargo, ninguna de estas dos cosas es, de
hecho, ni remotamente posible, y, a veces, una imposibilidad de hecho es teóricamente
más interesante que una posibilidad en principio, como enseguida veremos.
Detengámonos sólo un momento para pensar en lo desalentadora que puede resultar la
tarea emprendida por nuestros científicos malvados. Imaginémosles procediendo poco a
poco, empezando por las tareas más sencillas hasta llegar a problemas de más difícil
solución. Comenzarían con un cerebro convenientemente reducido a un estado
comatoso, al que se mantiene con vida pero que no recibe ningún estímulo a través de
los nervios ópticos, los nervios auditivos, los nervios somatosensoriales ni ninguna otra
de las vías aferentes o, de entrada, del cerebro. Se suele asumir que un cerebro en estas
condiciones permanecería en estado comatoso para siempre, sin necesidad de morfina
para mantenerlo dormido, aunque existen algunas experiencias que parecen demostrar
que un despertar repentino es posible incluso en circunstancias tan horribles como éstas.
No me parece muy arriesgado afirmar que se sentiría usted bastante angustiado, si
llegara a despertarse en tal estado: ciego, sordo, completamente insensible, sin ningún
sentido de la orientación de su cuerpo. Sin ánimo de aterrorizarle, pues, los científicos
deciden despertarle canalizando música en estéreo (debidamente codificada como
impulsos nerviosos) hacia sus nervios auditivos. Producen también las señales
apropiadas, que normalmente procederían de su sistema vestibular u oído interno, para
hacerle creer que está usted tumbado boca arriba, aunque paralizado, insensible y ciego.
Es muy probable que todo cuanto hemos descrito hasta ahora esté dentro de los límites
del virtuosismo tecnológico en un futuro no muy lejano; quizá ya sea posible hoy en
día. Nuestros científicos continuarían, entonces, con la estimulación de los canales que
habían enervado su epidermis, comunicándoles lo que habría sido interpretado como
una suave y uniforme sensación de calor sobre la superficie ventral de su cuerpo (la
barriga), y (rizando el rizo) podrían estimular los nervios epidérmicos dorsales
(posteriores) a fin de simular la hormigueante textura de finos granos de arena
presionando sobre su espalda. «¡Estupendo!», pensaría usted, «aquí estoy, tumbado en
la playa, paralizado y ciego, escuchando buena música, pero seguramente en peligro de
quemarme al sol. ¿Cómo he llegado hasta aquí, y cómo puedo pedir ayuda?»
Supongamos ahora que los científicos, después de haber conseguido todo esto, se
enfrentan al problema más complejo de convencerle de que usted no es una mera nuez
de coco caída sobre la playa, sino un agente capaz de participar de diversas actividades
en el mundo. Proceden paso a paso: deci-