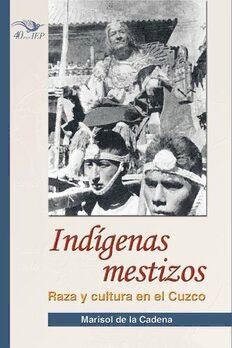Table Of ContentINDÍGENAS MESTIZOS
RAZA Y CULTURA EN EL CUSCO
Indígenas mestizos
Raza y cultura en el Cusco
M D C
ARISOL E LA ADENA
Traducción de
Montserrat Cañedo y Eloy Neyra
IEP Instituto de Estudios Peruanos
Serie: Urbanización, migraciones y cambios en la sociedad peruana 19
La edición original en inglés de este libro, Indigenous Mestizos. The Politics of Race
and Culture in Cuzco, Peru, 1919 - 1991, fue publicada en el año 2000 por la Duke
University Press, Durham y Londres.
© IEP EDICIONES Desde la vida de mi abuela Victoria
Horacio Urteaga 694, Lima 11 Para Manuela, mi hija
Telf. 332-6194 / 424-4856 Para Eloy, mi sobrino
Fax (51 1) 332-6173 Por otra verdad y una historia diferente
E-mail: [email protected]
www.iep.org.pe
ISBN: 9972-51-113-8
ISNN: 0586-5913
Impreso en el Perú
Primera edición, noviembre del 2004
1,000 ejemplares
Hecho el depósito legal en la
Biblioteca Nacional del Perú: 1501052004-8548
Prohibida la reproducción total o parcial de las características gráficas de este documento por
cualquier medio sin permiso de los editores.
DE LA CADENA, Marisol
Indígenas mestizos: raza y cultura en el Cusco. Lima, IEP, 2004.—
(Urbanización, Migraciones y Cambios en la Sociedad Peruana, 19)
RAZAS/RACISMO/DISCRIMINACIÓN RACIAL/MESTIZAJE/
POBLACIÓN INDÍGENA/INDIGENISMO/INTELECTUALES/
ETNICIDAD/MOVIMIENTOS SOCIALES/PERU/CUSCO
W/14.07.00/U/19
C
ONTENIDO
PRÓLOGO A ESTA EDICIÓN 11
Introducción
VIEJOS DIÁLOGOS EN TORNO A LA RAZA: UNA INTRODUCCIÓN AL PRESENTE 19
Diálogos raciales sobre la hibridación a comienzos del siglo XX.
Mestizaje constructivo frente a degeneración 29
La contribución indigenista a la raza cultural. El mestizaje como
degeneración y como un hecho racial y de clase 37
Setenta años después. Indígenas mestizos y mestizaje subordinado 46
Una perspectiva general de la ciudad del Cusco 51
Una ojeada a los capítulos 56
I. LA DECENCIA EN EL CUSCO DE LOS AÑOS VEINTE:
LA CUNA DE LOS INDIGENISTAS 61
La decencia cusqueña: una definición moral de la raza 64
Las consideraciones de género de la decencia: forjando caballeros
perfectos 69
Las consideraciones de género de la decencia: las damas domésticas 75
El indigenismo moderno: la política pública se da la mano con la
decencia 78
Modernizando una ciudad decente (y limpiando el mercado) 86
Teatro incaico: actuando el pasado y presentando
la pureza racial 90
Los indigenistas y los hacendados frente a los gamonales: Imágenes intelectuales de la mujer india y de la mestiza 215
un consenso racial 97
Raza, delincuencia y sexualidad. El populismo decente
Conclusiones 103 y las mestizas 224
Mestizas atrevidas. El uso político de la insolencia 229
II. INDIGENISTAS LIBERALES FRENTE AL COMITÉ TAWANTINSUYU: Indecentes frente a respetadas. La lucha de las mestizas
LA CONSTRUCCIÓN DEL INDIO 105 por sus familias 234
El Comité Pro-Derecho Indígena Tawantinsuyu. Las mestizas como mujeres indígenas exitosas 239
Un proyecto nacional indigenista radical 108
La etnicidad indígena sin fronteras y su estructura jerárquica 242
La producción y la negación de las rebeliones indígenas 117
El trato como proximidad social peligrosa. La discriminación
Las reacciones de los indigenistas ante el Comité y el respeto 245
Tawantinsuyu 127
Conclusiones 248
La defensa liberal indigenista de los indios. La derrota de
los indigenistas radicales del Comité Tawantinsuyu 131
V. CUSQUEÑISMO, RESPETO Y DISCRIMINACIÓN:
La producción historiográfica de las rebeliones indígenas
LAS MAYORDOMÍAS DE LA ALMUDENA 251
mesiánicas 140
Las mayordomías. El folclor de la élite y el capital simbólico
Conclusiones 146
de la clase trabajadora 258
Los procesos de inclusión y discriminación de las mayordomías 263
III. CLASE, MASCULINIDAD Y MESTIZAJE: LOS NUEVOS INCAS Y
El barrio de La Almudena 267
LOS VIEJOS INDIOS 152
El renacimiento de la mayordomía de la Virgen de la Natividad.
El Cusco. Una ciudad populista 156
Neoindianismo popular y cusqueñismo 269
Mestizaje. Neoindianistas contra indigenistas 161
8 de setiembre: mestizas, discriminación y capital simbólico 274
Autenticidad cultural y masculinidad. Los cholos neoindios 167
Somos mestizos, pero no cholos. Los márgenes raciales/
La reinvención populista del Cusco 173 culturales de la clase 281
El Inti Raymi. Tradición incaica dominante y folclor subordinado 179 Conclusiones 287
Lenguaje y raza. El quechua puro que preserva el pasado incaico
en el presente mestizo 184
VI. RESPETO Y AUTENTICIDAD: INTELECTUALES POPULARES Y
El indigenismo del Estado y el guión oficial del Inti Raymi 187 CULTURA INDÍGENA DESINDIANIZADA 289
Conclusiones 194 Representando al “otro” como un “indio festivo”: el encuentro
entre los neoindianistas y el turismo 294
IV. LAS MESTIZAS INSOLENTES Y EL RESPETO: LA Representando al “otro inclusivo”: el capac qolla de Haukaypata 301
REDEFINICIÓN DEL MESTIZAJE 198 La cultura indígena rural/urbana y la deindianización 309
El desarrollo comercial a mediados de siglo 203 Escondiendo el chinka-chinka y redefiniendo la sexualidad
El populismo y la sindicalización de los trabajadores cusqueños 206 exótica del indio 313
Desindianización. Respeto y masculinidad 317
Conclusiones 320
VII. INDÍGENAS MESTIZOS, DESINDIANIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN:
RACISMO CULTURAL EN EL CUSCO 323
Indios como raza/cultura esencialmente iletrada 323
Los indios como clase/cultura esencialmente iletrada 327
P
RÓLOGO A ESTA EDICIÓN
Desindianizando la cultura indígena: educación y respeto 331
La etnicidad fractal y los significados subordinados del mestizaje 333
Desindianización, naciones mestizas dominantes y movimientos
sociales indígenas 337
Desindianización y discriminación. La hegemonía de la educación El racismo está ligado al funcionamiento de un Estado que está obligado a servirse
y el racismo silenciado 345 de la raza, de la eliminación de las razas, o de la purificación de la raza para ejer-
cer su poder soberano.
— Foucault, 1992: 268.
BIBLIOGRAFÍA CITADA 347
ESTE LIBRO tiene ya muchos años de vida. Su primera encarnación fue mi tesis
doctoral para la Universidad de Wisconsin-Madison, que terminé en 1996. Luego,
siguiendo las convenciones de la academia de EEUU, la convertí en libro cuando
trabajaba para la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill. Durante toda
esta trayectoria, y en cada una de sus etapas, gocé del apoyo y recibí inspiración
de muchos amigos y colegas en el Perú y fuera de él.1 Las ideas que aquí presento
son un híbrido de los dos mundos en los que las compuse; reflejan el diálogo
conceptual que, sobre “raza” y categorías raciales, he tenido (y sigo teniendo)
con amigos en el Norte y en el Sur.
Pensar en diálogo entre dos mundos, sin dejar que uno de los dos domine
conceptualmente, ha sido fascinante y muy productivo. Sin duda mi situación
1. Mi comunidad intelectual, grande y generosa, conecta Estados Unidos y el Perú. Mis
ideas surgieron en conversaciones con: Eloy Neira, Aroma de la Cadena, Hortensia Muñoz,
Gonzalo Portocarrero, Gisela Cánepa, Deborah Poole, Penélope Harvey, Raúl Romero,
Brooke Larson, Frank Salomón, Florencia Mallon, Eilleen Findlay, Margaret Wiener, Sinclair
Thomson, Laura Gotkowitz, Marisa Remy, Patricia Oliart, Judith Farquhar, Arturo Escobar,
Eduardo Restrepo, Amy Mortensen, Maya Parson, Michelle Cohen, Fabiana Li, Rossio
Motta, Kregg Hetherington, Orin Starn, Donald Moore, Kathryn Burns, David Theo
Goldberg, Ana Alonso, Mercedes Niño Murcio, Tracy Devine, Carolina Yezer, Charles
Hale padre y Charles Hale hijo. Mi compañero Steve Boucher y nuestra hija Manuela, me
inspiran, corrigen, cuestionan, y apoyan como nadie en el mundo; son un ejemplo de có-
mo se puede atravesar fronteras todos los días.
12 MARISOL DE LA CADENA IPNRTÓRLOODGUOC CAI ÓENST: AV EIEDJIOCSIÓ DNIÁLOGOS EN TORNO A LA RAZA 13
de intelectual fronteriza (Mignolo, 2000) facilitó esta estrategia metodológica: esta atribución es asignada a la población más avanzada, la que además es el
pude pensar con categorías utilizadas en los dos centros a los cuales pertenezco. modelo de evolución a seguir. La ciencia moderna (el conocimiento) legitima
Sin embargo, creo que el hecho de estar trabajando con la noción de “raza” me este proceso en el que la categoría de raza ocupa un lugar privilegiado. La “raza”
obligó a tomar en cuenta inmediata y específicamente el dialogismo conceptual de la es categoría geopolítica y no sólo biológica o cultural, es una categoría que la ciencia po-
categoría, así como la historicidad del mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Para pularizó y que sirvió para legitimar procesos de dominación y discriminación
los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos (académicos y no académi- de gentes en el mundo. Esto es algo que Aníbal Quijano (2000) también ha ex-
cos) la respuesta es obvia: la manera de clasificarnos (no sólo a través de censos, presado con el concepto de “colonialidad del poder” y que empieza con la “ex-
sino también, y de manera muy importante, en las relaciones sociales) es diferente tirpación de idolatrías” y continúa en la escuela homogeneizadora de saberes.2
a la que estamos acostumbrados en los sitios de donde venimos. El color de La eliminación o purificación de la raza de la que habla Foucault, y que yo he
nuestra piel “cambia” y/o cambia su significado. Mudándonos de un lugar a transcrito en el epígrafe, no ocurre sólo a través de la biología, puede ocurrir a
otro ingresamos a otros campos semánticos y a otros espacios conceptuales través de la cultura, envuelta en retóricas de progreso y llenas de buena voluntad.
desde los cuales los lugareños construyen nuestras identidades. Entramos a Las formaciones raciales de los países de América Latina, y la región misma,
una “formación racial” distinta (Omi y Winant, 1994) con la cual nosotros (los se construyeron como naciones en este diálogo geopolítico con el Norte (ameri-
migrantes, un grupo heterogéneo en múltiples dimensiones) entramos en diálogo, cano y europeo). Una de las preocupaciones fundamentales de sus líderes fue
usando las categorías, creencias, estereotipos de la formación racial de la cual defender su legitimidad como gobernantes (los del Norte los creían inferiores
provenimos. como explico en este libro). Otra preocupación central fue mejorar las con-
Lo fascinante es que el diálogo entre formaciones raciales es una dinámica diciones de vida de las poblaciones atrasadas (la misma misión que los impe-
genealógicamente inscrita en la noción misma de raza. Esto es central para su rios colonizadores se asignaron para subordinar a las poblaciones del mundo,
comprensión y para la comprensión de etiquetas raciales y los procesos de iden- incluyendo sus pretensiones en nuestros países). En uno y otro esfuerzo, la
tidad articulados por ambas. No podemos entender las formaciones raciales categoría de raza y la geopolítica discriminatoria que legitimaba fue inscrita en
nacionales si es que no entendemos los procesos dialógicos que los articularon las genealogías nacionales de América Latina. De allí colorea exclusiones e in-
más allá de la nación, y a través de los cuales se cristalizaron como nacionales. clusiones, siempre articulada a condiciones de género-clase-etnicidad-sexualidad-
Este libro, por ejemplo, ilustra el diálogo que, a comienzos del siglo XX, los li- geografía-etc. Como concepto articulado, “raza” adquiere su significado en relación
meños tenían con los cusqueños sobre cuál de los dos lugares merecía ser capital a las otras categorías, en cuyo significado también influye dependiendo de po-
del Perú, país recién coagulando como nación en el imaginario de la élite. Pero líticas públicas y configuraciones semánticas locales-globales, históricamente
este diálogo nacionalista estaba además articulado a las discusiones (implícitas configuradas. Así, aunque la raza no agota identidades, formas de discrimina-
y explícitas) que los líderes de los países de América Latina sostenían con sus ción, ni relaciones sociales, siempre articula relaciones, identidades y situaciones
pares europeos y de los Estados Unidos(ocupados en el mismo momento, en la sociales. Unas veces lo hace en silencio, otras ruidosamente. De eso trata este li-
expansión moderna de sus imperios y legitimados por la traducción de “raza” a bro: de cómo en el Perú se silenció la idea de raza, de cómo una de las condicio-
categoría científica). nes de la hegemonía de la discriminación racial fue precisamente su negación.
Pero “raza” no nace sola, sino de la mano y posibilitada por un repertorio Este libro explica cómo la raza articula la formación social peruana de
conceptual nuevo y específico: con nociones de evolución biológica, la idea de “pies a cabeza”, y cómo el racismo recorre el país, desde las universidades en las
poblaciones y el campo de “la cultura” como diferente al de la naturaleza. Y es- que se lucha por el pueblo, hasta los mercados que son del pueblo. Y esto no es
te repertorio se pone al servicio de lo que Foucault (1992) ha llamado la bio-po- pesimismo, como lo percibieron algunos estudiantes en Estados Unidos, que
lítica del Estado (es decir, la misión encargada al poder soberano de mejorar la vi- no entendían cómo yo podía reclamar alianza política con las mestizas del merca-
da de los individuos, controlando la vida de las poblaciones). ¿Y qué son las do del Cusco (apreciadas amigas y ejemplo de dignidad) y al mismo tiempo de-
poblaciones? Agrupaciones de individuos pensadas con la ayuda de la demogra- nunciar su comportamiento discriminatorio. Lo entendieron (y se horrorizaron)
fía, medicina y antropología, y que según estas ciencias ocupaban un lugar evoluti-
vo dependiente de su ubicación con respecto a la naturaleza o cultura. La misión
2. Eloy Neira está trabajando esta idea con Gavina Córdoba, Lucy Trapnell, Patricia Ruiz
colonial moderna es mejorar las condiciones de vida de las poblaciones atrasadas;
Bravo entre otros.
14 MARISOL DE LA CADENA IPNRTÓRLOODGUOC CAI ÓENST: AV EIEDJIOCSIÓ DNIÁLOGOS EN TORNO A LA RAZA 15
cuando les expliqué que en el Perú esta condición (pensar jerárquicamente y rencias culturales profundas, y según estas diferencias hay inferiores y superio-
discriminar, aunque sea benévolamente) es hegemónica, invisible y culturalmente res”. Esta afirmación (que todos hemos escuchado en algún momento) ya no
legítima. Entendieron que revelar esta hegemonía con la esperanza de romper es hegemónica, ahora se debate y se identifica la discriminación cultural con ra-
el silencio, no era pesimismo. cismo. Tampoco (y desde el famoso incidente de las discotecas) se sigue aceptan-
Para mi sorpresa, el silencio en el que había venido reinando el racismo en do en el Perú que el color de la piel es irrelevante para identificar diferencias. Lo
el Perú se quebró muy poco después de publicado este libro. Una andanada de que demuestran estos eventos es la historicidad de la raza, de sus marcadores y
denuncias (que siguen hasta el momento y que merecen análisis en sí mismas) del racismo como relación social. No son pues permanentes, dependen de condi-
llenó y continúa llenando páginas de periódicos y revistas. Por el momento sólo ciones de posibilidad y estas cambian articuladas a relaciones sociales de poder.
quiero decir que esta vociferación antiracista ilustra precisamente la historicidad, ¿Qué ha ocurrido en el Perú que ha permitido este cambio? Nuevamente,
el dialogismo y la necesidad de pensar en la raza (y las relaciones que articula) necesitamos una perspectiva dialógica que vaya más allá de los acontecimientos,
genealógicamente, es decir, más allá de “eventos” y “periodos” históricos. Cuan- si queremos entenderlos como proceso. Hay varias condiciones a tomar en cuenta.
do recién presentaba mi análisis y trataba de convencer a audiencias en el Perú Una primera, bastante obvia es el neoliberalismo y sus políticas culturales. A
y Bolivia de que era de “raza” de lo que yo quería hablar, me respondieron mu- diferencia del liberalismo colonizador que lo precedió (y aquí estoy hablando
chas veces que yo estaba “importando” la categoría de los EEUU donde sí era del siglo XIX y XX), la misión civilizadora del neoliberalismo no pasa por la
importante. Identificando el racismo con determinismos biológicos, y la raza educación ni por la homogeneización de las conciencias históricas de los individuos.
con marcas fenotípicas, mis audiencias en los Andes me urgían a hablar de “et- Esto quiere decir que el proyecto biopolítico de los estados neoliberales no
nicidad” en vez de raza. Me decían ellos: lo que nos sirve a nosotros para identifi- pasa explícitamente por la raza-cultura, ni justificada por la biología, medicina,
car diferencias es la cultura, la educación. Es precisamente en este argumento antropología, criminología. El proyecto neoliberal pasa por la economía como
donde empieza mi análisis. relación social y como disciplina indisputable, como fuente del conocimiento
En América Latina, “raza” discurrió en el campo semántico y conceptual científico necesario para mejorar la vida de las poblaciones. La misión del neo-
de la “cultura”, que también fue una categoría nueva, como la biología cuando liberalismo es homogeneizar el mercado, y hay que poner atención al singular.
emergió la idea científica de raza, que, como dije antes, fue (y continúa siendo) Hacer vivir un mercado (crear las condiciones para la expansión del mercado
una idea geopolítica muy importante. Lo que explicaba es que en América La- capitalista global, es decir, el de las corporaciones) es compatible con ideas de
tina, como en el resto del mundo, la “raza” emergió posibilitada por ambos dis- multiculturalismo y proyectos estatales de interculturalidad que aíslan el campo
cursos (el de biología y el de cultura) pero que en nuestra región la tendencia fue semántico de “la cultura” (o el de la raza) de los conceptos a través de los cuales
discutirla (y por lo tanto, producirla) en el campo de la cultura. Para decirlo rá- adquiere significado. Ignorando qué cultura (como raza) adquieren significado
pidamente: la raza es siempre una categoría culturalmente producida, lo que en configuraciones de poder articuladas por relaciones sociales de clase-género-
quiere decir que los fundamentos históricos/materiales de sus significados son sexualidad-geografía, las políticas multiculturales neoliberales son compatibles
específicos. En América Latina estos fundamentos históricos (genealógicos y la con proyectos biopolíticos que implican dejar morir a los pobres.3 Por eso, en
geopolítica del momento) crearon las condiciones de posibilidad para que la América Latina, el neoliberalismo ha ganado pocos aliados entre los políticos
“raza” y las políticas públicas relacionadas discurrieran a través de lo que emer- indígenas. Por el contrario, las últimas décadas han visto surgir fuertes movimien-
gía como ciencias humanas: criminología, arqueología, historia, y un poquito tos indígenas en contra del neoliberalismo. Y esto no sólo en Ecuador y en Bo-
después, antropología y educación. Esto no quiere decir (como han interpretado livia, sino también en el Perú.
algunos de mis lectores) que la biología estuviera ausente del discurso racial en Y aquí quiero discutir otra de las críticas que he recibido, que es una de las
el Perú. Yo hablo de tendencias, no de certezas; estas últimas, aunque produjeron que más me gusta, me provoca y me inspira. Dicen estos críticos que en este
crímenes y genocidios como sabemos, nunca duraron mucho tiempo en el discur- libro no hay lugar para movimientos indígenas en el Perú. Algunos dicen que
so racial. Y en el Perú, la tendencia que yo encontré fue a discutir “raza” a través
de la cultura, y a subordinar la biología, dudando de su influencia o considerándo-
3. Esto es tan obvio que en los últimos meses el Banco Mundial y el Fondo Monetario Inter-
la a la par con las herencias culturales. Gradualmente, esto permitió afirmaciones
nacional están implementando programas para “aliviar la pobreza”. Ver http://
como: “aquí la raza no es importante, aquí no hay racismo, lo que hay son dife-
www.worldbank.org/ambc/lookingbacklookingahead.pdf
16 MARISOL DE LA CADENA IPNRTÓRLOODGUOC CAI ÓESNT:A V EIDEJIOCISÓ DNIÁLOGOS EN TORNO A LA RAZA 17
yo apuesto al mestizaje, otros que no he tomado en cuenta los movimientos in- Finalmente, quiero decir que este libro es posible gracias a becas de investi-
dígenas de la Amazonía, o que he dicho que el movimiento indígena no tiene gación que permitieron que pudiera dedicarme a escribir “sin trabajar” (mi
espacio en el Perú. Mi respuesta al primer grupo no añade nada a lo que está en trabajo era escribir). Esta posibilidad es inimaginable en el Perú, donde los in-
este libro. No apuesto al mestizaje entendido como proyecto nacional de homo- telectuales tienen que ganarse la vida de maneras muy diversas y además hacer
geneizar. Sólo explico que entre las clases populares, ser mestizo no implica de- investigación. Esta disparidad es sólo una de las manifestaciones de las relaciones
sindigenización (hago visible una manera subordinada de ser mestizo, una que de poder entre los mundos académicos del Norte y del Sur. Pero no son sólo
tiene lugar para maneras de ser indígenas). De allí el título Indígenas mestizos, que recursos los que se concentran en Estados Unidos, Canadá y en algunos países
contradice la lógica evolucionista con la que normalmente se identifica el mestiza- europeos. Estos lugares también son percibidos hegemónicamente como cen-
je. Por otro lado, desindigenización y desindianización no son sinónimos: ser tros del conocimiento, de una u otra manera todos participamos de la creencia
indio es una condición social colonizada y es una etiqueta que se usa para insultar. de que el conocimiento fluye de Norte a Sur. Yo quiero inscribir este libro en
Esto no quiere decir que esta etiqueta no pueda ser resignificada, y que haya es- contra de esta creencia. Es cierto que “hice el doctorado” en Estados Unidos,
pacios en los que se la use con propósitos reivindicativos. Sin embargo, por el que tuve discusiones maravillosas con quienes participaron en “mi comité de
momento, los movimientos indígenas en América Latina utilizan esa etiqueta tesis”, que el grupo de colegas estudiantes con quienes pasé mis años en Madison
(indio) con poca frecuencia y prefieren reivindicar la indigeneidad usando nom- ofrecieron espacios intelectuales muy inspiradores. También es verdad que mis
bres de identidades colectivas locales: aymara, quechua, ashaninka, maya, nahua, colegas de UNC-Chapel Hill han sido y continúan siendo interlocutores valiosísi-
por nombrar unos pocos. mos, siempre presentes en todo cuanto escribo, aun cuando no lo lean. Y es
El segundo grupo de críticas me ha hecho pensar bastante (doy gracias a cierto que mi agradecimiento y admiración por todos ellos es inmenso. Pero,
quienes la han formulado), en lo siguiente. Primero, es cierto que no he tomado no es menos cierto que las ideas que presento en este libro, y su razón de ser,
en cuenta el movimiento indígena de la Amazonía (pues este es un libro centrado vienen del sur. Quería entender el proceso por el cual la violencia que significa
en los Andes y que esa es una de sus limitaciones). Pero para aclarar mi posición la exclusión social se convierte en “normal”, cómo adquiere hegemonía. Y mi
y explicar un punto que creo que mis críticos no han tomado en cuenta: lo que necesidad de entender este proceso no se originó en ninguna academia; resulta,
yo he dicho es que no ha habido movimientos étnicos en el Perú. No he dicho más bien de una formación intelectual que no se concibe sin activismo político
que no ha habido movimientos indígenas. Por el contrario, cuando describo y que caracteriza a mis colegas del sur. Esta manera de ser intelectual, que aprendí
(en el capítulo cuatro) el movimiento sindicalista y campesino que estremeció al en discusiones en espacios intelectuales limeños, cusqueños y ayacuchanos, se
Cusco (entre los años cincuenta y setenta), explico que detrás de la retórica cla- inspira en la vida porque quiere afectar la vida. Esta manera de ser intelectual que
sista y de la ausencia abierta de reivindicaciones étnicas, detrás del movimiento no se subordina a lo leído, sino a lo vivido es lo que me inspiró este libro y si-
habían líderes indígenas como Saturnino Huillca y muchísimos otros, cuyos gue inspirando mi trabajo.
nombres desconocemos. En otros escritos he explicado cómo la política indígena
no se agota en expresiones de reivindicación étnica, porque la etnicidad, (es decir, California, otoño del 2004
el campo semántico de la cultura y la condición de subordinación en un estado-
nación) es insuficiente para expresar maneras de ser quechua. Sin embargo,
desde mi perspectiva ha habido movimientos indígenas en el Perú, pero estos
movimientos no han ocupado, por sí mismos, espacios políticos modernos co-
mo en Bolivia, Ecuador, Guatemala. La participación indígena fue crucial en
los movimientos campesinos, pero sus formas de expresión fueron subordinadas
(me atrevería a decir hasta suprimidas) por la ideología de clase que actuó como
retórica de contrainsurgencia (Guha, 1988), invisibilizando formas indígenas
de hacer política, incompatibles con el proyecto de modernización socialista (al
que yo también adscribía).
[18] [19]
Referencias bibliográficas
FOUCAULT, Michel
1992 Genealogía del Racismo. De la Guerra de Razas al Racismo de Estado. Madrid: Edi-
ciones La Piqueta.
Introducción
GUHA, Ranajit
1988 “On Some Aspects of the Historiography of Colonial Indian”. En: Selected
Subaltern Readings, pp. 45-86, Ranajit Guha and Gayatri C. Spival. Oxford: V :
IEJOS DIÁLOGOS EN TORNO A LA RAZA
Oxford University Press.
UNA INTRODUCCIÓN AL PRESENTE
OMI, Michael y Howard WINANT
1994 Racial Formation in the United States. From the 1960s to the 1990s. Nueva
York: Routledge.
QUIJANO, Aníbal La violencia étnica existe en todas las sociedades que como la nuestra albergan
2000 “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En: Edgardo culturas y tradiciones diferentes.
— Mario Vargas Llosa, 1990.
Lander (comp.). En: La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales.
Perspectivas latinoamericanas, pp. 201-246. Buenos Aires: CLACSO.
Los campesinos indios viven de una manera tan primitiva que la comunicación es
prácticamente imposible. Solo cuando emigran a las ciudades tienen la oportuni-
dad de mezclarse con el resto del Perú. El precio que tienen que pagar por la in-
tegración es alto —la renuncia a su cultura, su lenguaje, sus creencias, sus tradicio-
nes y costumbres y la adopción de la cultura de sus antiguos patrones. Después
de una generación se transforman en mestizos. Ya no son indios.
— Mario Vargas Llosa, 1990.
En nuestro país la raza ya no manda, ahora mandan la inteligencia, la educación,
la cultura.
— Adriana B., Cusco.
En el Perú se acepta sin problema que existe discriminación social y se la explica
—e incluso justifica— en términos de “diferencias culturales que se pueden
superar”. Además, los peruanos consideran que sus prácticas discriminatorias
no son racistas porque no se refieren a diferencias biológicas innatas sino cultura-
les. Inocua e intrascendente como parece, esta convención social constituye sin
embargo el meollo de la formación racial peruana (Omi y Winabt 1986; Winant
1994). Los discursos peruanos modernos que absuelven la discriminación y la
legitiman apelando a la cultura, son parte del proceso intelectual y político me-
diante el cual en el Perú —utilizando la frase de Robert Young— la raza fue cons-
truida culturalmente y la cultura fue definida racialmente (1995: 54). Desde fines del si-
glo XIX, la retórica racial en el país ha estado plagada de alusiones a la cultura,