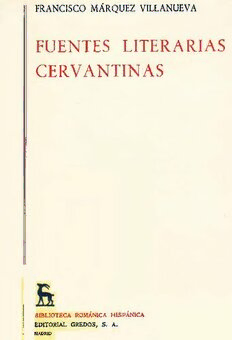Table Of ContentFRANCISCO MÁRQUEZ VILLANUEVA
FUENTES LITERARIAS
CERVANTINAS
BIBLIOTECA ROMÁNICA HISPÁNICA
EDITORIAL GREDOS, S. A.
MADRID
FRANCISCO MARQUEZ VILLANUEVA
FUENTES LITERARIAS
CERVANTINAS
1
BIBLIOTECA ROMÁNICA HISPANICA
EDITORIAL GREDOS, S, A,
MADRID
BIBLIOTECA ROMÁNICA HISPÁNICA
Dirigida por DAMASO ALONSO
II. ESTUDIOS Y ENSAYOS, 199
© FRANCISCO MARQUEZ VILLANUEVA, 1973.
EDITORIAL GREDOS, S. A.
Sánchez Pacheco, 81, Madrid. España,
Depósito Legal: Μ. 34109-1973.
ISBN 84-249-0527-X. Rústica.
ISBN 84-249-0528-8. Tela.
Gráficas Cóndor, S. A., Sánchez Pacheco, 81, Madrid, 1973, —3800.
A Javier Martínez de Azcoytia Laffón,
amigo leal
INTRODUCCIÓN: PARALELOS Y MERIDIANOS
Acoge este libro diversos estudios que comparten un mis
mo desvelo por la presencia en Cervantes de diversas tradi
ciones literarias, de sus interacciones y de su mayor o me
nor peso en la novelística de aquél. Trátase, pues, en con
junto, de una investigación de fuentes literarias, es decir, de
una relativa rareza para nuestro tiempo. Tal vez ello baste
para espantar a algunos con recuerdos del método árido y
desacreditado con que tantos eruditos de antaño se limita
ron a catalogar grandes o pequeñas, reales o imaginarias
contaminaciones, sin otra guía, al parecer, que dejar en buen
lugar a Salomón y su nihil novum sub sole o a las viejas tras
el fuego con aquello de En todas partes cuecen habas. Es de
notar que el repudio de semejante metodología ha sido, sin
embargo, una característica y notable omisión entre las ta
reas de los viejos cervantistas. Optaron éstos de lleno por
la otra gran alternativa positivista de las indagaciones ce
rradamente documentales y biográficas, sin duda porque
permitían salvar el mito opuesto y no menos ingenuo de la
originalidad romántica del genio. Se pretendía explicar el
arte del Quijote a través de pormenores biográficos de su
autor y, sobre todo, por la existencia real y documentada de
los famosos «modelos vivos», pues la inmensa galería de
personajes cervantinos (empezando por don Quijote y segui
10 Fuentes literarias cervantinas
da por Ginés de Pasamonte, Cardenio, don Diego de Miran
da, etc.) andaba suelta por el mundo y sólo era necesaria
alguna perspicacia y buena maña para trasponerlos a la obra
inmortal. Aunque tal error es de los que se refutan por sí
mismos, ha sido Amado Alonso1 quien mejor ha razonado la
incongruencia que se daría entre un pobre loco de manía
caballeresca y un don Quijote, la distinta naturaleza del he
cho amorfo de la experiencia frente a la voluntad de estruc
turación interna que presupone todo fenómeno literario. Aun
así, y en medio de tanta exégesis «masorética» (como decía
Unamuno), los estudios sobre Cervantes y su ámbito litera
rio no se inician seriamente hasta la década de los años
veinte con los trabajos de Menéndez Pidal (Un aspecto de la
elaboración del Quijote, 1920) y Américo Castro (El pensa
miento de Cervantes, 1925). Ambos esfuerzos suscitaron, aun
entonces, no pocas reacciones dominadas por cierto aire de
escándalo, y Menéndez Pidal había de defender su método
con sabias aclaraciones que conservan todo su valor:
El estudio de las fuentes literarias'de un autor, que es siem
pre capital para comprender la cultura humana como un con
junto de que el poeta forma parte, no ha de servir, cuando se
trata de una obra superior, para ver lo que ésta copia y des
contarlo de la originalidad; eso puede sólo hacerlo quien no
comprende lo que verdaderamente constituye la invención artís
tica. El examen de las fuentes ha de servir precisamente para
lo contrario, para ver cómo el pensamiento del poeta se eleva
por cima de sus fuentes, cómo se emancipa de ellas, las valo
riza y las supera 2.
La decisiva superioridad de las fuentes literarias con
siste en que per se constituyen una materia ya organizada
1 «Cervantes», Materia y forma en poesía, 3.a edición, Gredos, Ma
drid, 1969, págs. 154-158.
2 «Un aspecto de la elaboración del Quijote», en De Cervantes y
Lope de Vega, 6.a edición, Austral, Madrid, 1964, págs. 26-27.
Introducción: Paralelos y meridianos U
en el mismo plano de la obra en que han de reflejarse. Tráta
se, pues, de un paso natural y espontáneo, como el del que
va de una habitación a otra dentro de su propia casa. Sobre
todo, la fuente significa además un ámbito de fórmulas téc
nicas ante el que, por necesidad, ha de adoptar su actitud
la conciencia creadora del poeta. Es cierto que existe una
realidad circundante, pero no puede verla éste sino literaria
o poéticamente, es decir, regulada por una sensibilidad y
unas categorías expresivas que en gran parte le vienen dadas
en herencia, Y esto aunque sólo sea en el sentido (nunca
absoluto en la práctica) de haberle servido para desarrollar
las suyas propias en deliberada rebeldía y contraste. Toda
obra individual se desprende, pues, de un patrimonio común,
refleja de un modo u otro una coyuntura histórica de la li
teratura y modifica, a la vez, el equilibrio de ésta, convir
tiéndose en legado para otros poetas, según una especie de
operación ad extra no menos interesante también para la
crítica3.
Como observa R. Lapesa4, «toda elección de fuentes es
ya en sí un importante acto estilístico», y no debemos en
tender este concepto en ningún sentido angosto ni restric
tivo. Porque la opción que se presenta ante el poeta es ili
mitada, y el acto creador de éste no constituye ningún ciego
mecanismo, sino el supremo ejercicio de su libertad ante
posibilidades infinitamente subdivididas, y esto no sólo de
combinación, sino también de finalidad, énfasis y matiz. No
3 «Pour ramener à leur juste importance les problèmes de sources,
on peut dire sans paradoxe qu’une oeuvre se comprend aussi bien
à l'aide de celles dont elle est la source qu'en remontant aux livres
dont l’auteur s’est nourri»; M. Bataillon, La Célestine selon Fernando
de Rojas, Paris, 1961, págs. 9-10.
4 «Los Proverbios de Santillana. Contribución al estudio de sus
fuentes», De la Edad Media a nuestros días, Gredos, Madrid, 1967,
página 111.
12 Fuentes literarias cervantinas
se pierda de vista que la obra no se escribe sola ni automá
ticamente: cuando la pluma acaricia la página en blanco,
fecundándola como el varón a la hembra (la imagen es, claro
está, de Lope de Vega), lo hace guiada por una mano de
carne y hueso, que lo mismo pudo escribir otra cosa. Esta
verdad tan simple y tan a menudo olvidada representa, sin
embargo, la otra cara o anverso de la difundida teoría de
los topoi5, pues se hace preciso insistir en que el topos ca
rece de vida propia en cuanto tal, entendiendo ahora por
vida la noción de valor estético. El topos no equivale a su
uso por el poeta en un momento determinado. Modifica su
valor, si no su contenido, al hallarse combinado o no con
otros topoi, al ser puesto al servicio de la sensibilidad e idea
les del poeta, al servir de materia prima para un acto de
voluntad creadora. El uso del topos es también, por último,
una experiencia vital del escritor, con toda la complejidad
que ello trae consigo. El interés del topos no se halla así en
el contenido, sino en su aspecto funcional, que es diverso en
cada caso y, por lo tanto, nada tópico. No existe la obra in
tegralmente tópica, como no existe tampoco la integralmente
original. Una obra tópica (como hay tantas) quiere decir una
obra de escaso contenido poético, insuficientemente creada,
y la crítica encuentra poco o nada que estudiar en ella. La
línea ideal del topos, del género o estilo, de lo compartido o
de lo heredado, es como un paralelo cuya utilidad consiste
en guiarnos hasta el cruce exacto con el meridiano de lo
inédito, de lo personal, de lo irreductible del poema.
5 Expuesta principalmente por E. R. Curtius en Literatura euro
pea y Edad Media latina, Fondo de Cultura, México, 1955. Es preciso
advertir que el deseo del autor es aquí demostrar la continuidad de
la tradición grecolatina como espinazo de la cultura medieval, es
decir, una tesis de naturaleza fundamentalmente histórica y no enca
minada en modo alguno a esclarecer el carácter de la obra literaria.
Introducción: Paralelos y meridianos 13
Vale como regla general que todo gran poeta recibe y da,
a su vez, mucho. No sólo rebosa éste de la cultura literaria
de su tiempo, sino que alcanza a cifrarla por entero, identi
ficándose con ella, en algunos casos excelsos (Homero, Dan
te, Goethe). ¿Y había de ser menos Cervantes? ¿Había de ser
menos quien confiesa no reprimir su pasión de lector ni aim
ante «los papeles rotos de las calles»? La existencia en Cer
vantes de una gran cultura literaria debe representársenos,
en primer lugar, como un postulado exigido por la misma
grandeza de su obra. Pero dicha noción es, por otra parte,
un hecho que la línea de encuesta señalada por El pensa
miento de Cervantes viene acreditando en términos irrefuta
bles (trabajos de Canavaggio, Riley, Avalle Arce, etc.). Gran
innovador si los ha habido, hace su revolución, como obser
va Francisco Ayala6, no en ruptura iconoclasta con la litera
tura de su época, sino subsumiéndola y doblegándola a sus
fines. No entender algo tan obvio fue el gran pecado y el
despeñadero del viejo cervantismo, ai que halagaba mucho
más la idea del genio como un ímpetu ciego y torrencial de
la naturaleza. El prejuicio de la indigencia cultural de Cer
vantes 7 caló tan hondo, como resultado, que aún es abriga
do socapa por acá o acullá. Hasta un catálogo, a todas luces
cauto, de libros conocidos por Cervantes, que compiló A. Co-
tarelo8, se ha visto combatido con argumentos de escasa
consistencia y mínima comprensión del problema 9.
6 «La revolución literaria cumplida por Cervantes procede a la
inversa: pone a contribución las formas exhaustas, y las emplea como
material de construcción para levantar un nuevo edificio, creando
con él espacios espirituales cuya posibilidad nadie sospechaba, dimen
siones poéticas que la geometría literaria anterior no había descu
bierto»; «Nota sobre la novelística cervantina», Revista Hispánica
Moderna, págs. 43-44.
7 Expuesto y rebatido por R. de Garciasol en el prólogo a Claves
de España: Cervantes y el Quijote, Austral, Madrid, 1969.
8 Cervantes lector, Madrid, 1943.
9 A. González de Amezúa considera escandalosamente alta la lista