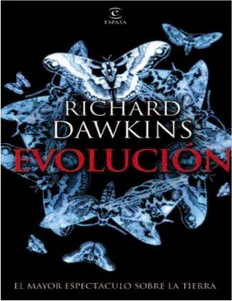Table Of ContentPara Josh Timonen
PRÓLOGO
C
ada día aparecen nuevas pruebas que respaldan la evolución, y son más sólidas
que nunca. Al mismo tiempo, aunque resulte paradójico, la oposición mal
informada también cobra más fuerza de la que puedo recordar. Este libro es mi
resumen personal de las pruebas que demuestran que la «teoría» de la evolución
es un hecho real —tan irrefutable como cualquier otro hecho de la ciencia—.
Este no es el primer libro que escribo sobre la evolución, y debo explicar
qué es lo que lo hace diferente. Podría definirse como mi eslabón perdido. El gen
egoísta y El fenotipo extendido ofrecían una versión poco habitual de la
conocida teoría de la selección natural, pero no hablaban sobre la evidencia de
que la evolución realmente haya ocurrido. Mis tres libros siguientes, cada uno a
su manera, trataban de identificar, y de deshacer, distintas barreras del
conocimiento. Estos libros, El relojero ciego, El río del Edén y (mi favorito)
Escalando el monte improbable, respondían a preguntas como «¿qué utilidad
tiene medio ojo», «¿qué utilidad tiene media ala?», «¿cómo puede funcionar la
selección natural si la mayoría de las mutaciones tienen efectos negativos?». No
obstante, aunque estos tres libros despejaban algunas dudas importantes, no
mostraban pruebas reales de que la evolución sea un hecho. Mi libro más
extenso, El cuento del antepasado, exponía todo el curso de la historia de la
vida, en forma de una especie de peregrinaje chauceriano en busca de
antepasados, hacia atrás en el tiempo, pero de nuevo asumía como cierto el
hecho de la evolución.
Al revisar estos libros me di cuenta de que en ninguno de ellos aparecían
pruebas del hecho de la evolución, y ese era un problema importante que debía
zanjar. El año 2009 me pareció un buen momento para hacerlo, ya que se celebra
el bicentenario del nacimiento de Darwin y el 150.º aniversario de la publicación
de El origen de las especies. Como es lógico, no soy el único que se percató de
esta coincidencia, y en este año han visto la luz obras excelentes, entre las que
destacaría el libro de Jerry Coyne Why Evolution is True [Por qué la evolución es
verdad]. La muy favorable reseña que escribí sobre esta obra en el Times
Literary Supplement puede consultarse en http://richarddawkins.net/
article,3594,Heat-the-Hornet,Richard-Dawkins.
El título provisional que mi agente literario, el visionario e infatigable John
Brockman, sugirió a los editores para mi libro fue Solo una teoría. Después se
dio cuenta de que Kenneth Miller ya se nos había adelantado utilizándolo para su
larguísima contestación a una de esas demandas judiciales por las que a veces se
deciden los planes de estudios científicos (un juicio en el que desempeñó un
papel heroico). En cualquier caso, siempre tuve dudas sobre la idoneidad del
título de mi libro, y estaba dispuesto a archivarlo cuando me di cuenta de que el
título perfecto llevaba tiempo esperándome en otro estante. Hace varios años, un
admirador anónimo me envió una camiseta en la que aparecía el siguiente
eslogan jocoso: «Evolución, el mayor espectáculo del mundo, el único juego en
la ciudad». De vez en cuando se me pasaba por la cabeza comenzar una
conferencia con ese título, y de pronto comprendí que sería un título idóneo para
este libro, aunque si lo utilizaba completo iba a resultar demasiado largo. Lo
reduje a Evolución. El mayor espectáculo sobre la Tierra. Por otra parte, «Solo
una teoría», precavidamente encerrado entre signos de interrogación para evitar
que los creacionistas lo sacaran de contexto, sería un estupendo título para el
primer capítulo.
He recibido ayuda de varias formas y de parte de mucha gente, como
Michael Yudkin, Richard Lenski, George Oster, Caroline Pond, Henri D.
Grissino-Mayer, Jonathan Hodgkin, Matt Ridley, Peter Holland, Walter Joyce,
Yan Wong, Will Atkinson, Latha Menon, Christopher Graham, Paula Kirby, Lisa
Bauer, Owen Selly, Victor Flynn, Karen Owens, John Endler, Iain Douglas-
Hamilton, Sheila Lee, Phil Lord, Christine DeBlase y Rand Russell. Sally
Gaminara y Hillary Redmond, quienes, junto con sus (respectivos) equipos de
Gran Bretaña y Estados Unidos, me han prestado un magnífico apoyo. En tres
ocasiones durante los últimos pasos de producción del libro han aparecido
nuevos e importantes descubrimientos en la prensa científica. En cada una de
esas ocasiones pregunté tímidamente si se podrían alterar los ordenados y
complejos procedimientos de publicación para incluir estos nuevos
descubrimientos. Las tres veces, en lugar del gruñido que cabría esperar de
cualquier editor ante estas molestas incorporaciones de última hora, Sally y
Hilary aceptaron las propuestas con un entusiasmo alentador y movieron cielo y
tierra para hacerlas efectivas. Gillian Somerscales resultó ser igual de entusiasta
y servicial en la labor de revisión y organización del libro, que llevó a cabo con
auténtica inteligencia y sensibilidad.
Mi esposa, Lalla Ward, ha sido una vez más mi mayor soporte, con un valor
infatigable, unas muy útiles críticas estilísticas y sus clásicas y elegantes
sugerencias. El libro se concibió y empezó a escribirse durante mis últimos
meses en la cátedra que lleva el nombre de Charles Simonyi, y se terminó
después de haberme jubilado. Como despedida de la cátedra Simonyi, catorce
años y siete libros después, me gustaría expresar de nuevo mi profundo
agradecimiento a Charles. Lalla coincide conmigo en la esperanza de que nuestra
amistad siga viva por muchos años.
Este libro está dedicado a Josh Timonen, con mi agradecimiento hacia él y
hacia el pequeño y esforzado grupo que trabajó originalmente en la creación de
RichardDawkins.net. En la red se conoce a Josh como un inspirado diseñador
web, pero eso no es más que la punta de un increíble iceberg. El talento creativo
de Josh ha dejado huella, y la imagen del iceberg apenas refleja la enorme
versatilidad de su contribución a nuestro esfuerzo común y el magnífico sentido
del humor con que lo hizo.
1
¿SOLO UNA TEORÍA?
I
magine que es usted un profesor de latín y de historia de Roma ansioso por
transmitir su entusiasmo por el mundo antiguo —por las elegías de Ovidio y las
odas de Horacio, la poderosa economía de la gramática latina tal y como se
muestra en la oratoria de Cicerón, las sutilezas de estrategia en las guerras
púnicas, el liderazgo de Julio César y los voluptuosos excesos de los últimos
emperadores—. Es una gran empresa y lleva tiempo, concentración y
dedicación. Aun así, usted descubre que está malgastando su tiempo
continuamente y que su clase ve distraída su atención por un grupo de ignorantes
vocingleros (como académico del latín, usted diría mejor ignorami) que, con
apoyo político y especialmente económico, conspiran sin descanso para
persuadir a sus desafortunados alumnos de que los romanos nunca existieron.
Nunca hubo un Imperio romano. El mundo entero comenzó a existir solo un
poco antes de lo que alcanza la memoria viva. El español, el italiano, el francés,
el portugués, el catalán, el occitano, el retorromano: todas estas lenguas y sus
dialectos aparecieron de forma espontánea e independiente, y nada deben a
ningún antecedente como el latín. En lugar de dedicar toda su atención a la noble
vocación de académico del mundo clásico y profesor, se ve forzado a emplear su
tiempo y su esfuerzo en una denodada defensa de la proposición de que los
romanos existieron alguna vez: una defensa contra una exhibición de prejuicio
ignorante que le haría llorar si no estuviera tan ocupado luchando contra ella.
Si mi fantasía sobre el profesor de latín le parece muy caprichosa, veamos
un ejemplo más realista. Imagine que es un profesor de historia más reciente y
que sus lecciones sobre la Europa del siglo XX se ven boicoteadas, interrumpidas
o desbaratadas de alguna otra forma por grupos políticamente poderosos y bien
financiados de revisionistas del holocausto. A diferencia de mis negadores de
Homero, los negadores del holocausto existen de verdad. Hacen ruido, son
superficialmente plausibles y expertos en parecer bien formados. Están apoyados
por el presidente de, al menos, un Estado poderoso actual e incluyen, como
mínimo, a un obispo de la Iglesia Católica Romana. Imagine que, como profesor
de historia europea, se enfrenta continuamente a demandas beligerantes para que
se «enseñe la controversia», y se dedique «el mismo tiempo» a la «teoría
alternativa» de que el holocausto nunca ocurrió, que fue inventado por un grupo
de conspiradores sionistas. Intelectuales relativistas de moda intervienen para
insistir en que no hay una verdad absoluta: si el holocausto ocurrió es una
cuestión de creencia personal; todos los puntos de vista son igualmente válidos y
deben ser igualmente «respetados».
Hoy día, la situación de muchos profesores de ciencia no es menos
desesperada. Cuando intentan exponer el principio central de la biología; cuando
honestamente sitúan el mundo de lo vivo en un contexto histórico —lo que
quiere decir evolución—; cuando exploran y explican la naturaleza de la vida
misma, son acosados y bloqueados, fastidiados e incluso intimidados con la
amenaza de perder sus empleos. Cada ataque les hace, cuando menos, malgastar
tiempo. Es frecuente que reciban cartas intimidatorias de los padres y que tengan
que aguantar sonrisas sarcásticas y brazos cruzados de niños a los que les han
lavado el cerebro. Les obligan a utilizar libros de texto aprobados por el
Gobierno en los que la palabra «evolución» ha sido sistemáticamente eliminada
o sustituida por «cambio en el tiempo». Hubo una época en la que casi nos
reíamos de este tipo de cosas y las calificábamos de fenómeno típico
estadounidense. Pero ahora los profesores del Reino Unido y el resto de Europa
están sufriendo esos mismos problemas, en parte por la influencia recibida de
Estados Unidos, pero sobre todo por la creciente presencia del islamismo en las
aulas —alentado por el compromiso oficial del «multiculturalismo» y el temor a
ser tachados de racistas—.
A menudo se afirma, y con razón, que el clero y los teólogos más
experimentados no tienen problema alguno con la evolución y, en muchos casos,
apoyan activamente a los científicos en este sentido. Con frecuencia esto es
cierto, según mi experiencia como colaborador, en dos ocasiones diferentes, del
entonces obispo de Oxford, ahora lord Harries. En 2004 escribimos un artículo
conjunto en el Sunday Times cuyas palabras finales eran: «A día de hoy no hay
nada que debatir. La evolución es un hecho y, desde un punto de vista cristiano,
uno de los más grandes trabajos de Dios». La última frase fue escrita por
Richard Harries, pero estábamos de acuerdo sobre todo el contenido del artículo.
Dos años antes, el obispo Harries y yo habíamos escrito una carta conjunta al
primer ministro, Tony Blair, que decía lo siguiente:
Estimado primer ministro:
Escribimos como un grupo de científicos y obispos para expresar nuestra preocupación por la
enseñanza de la Ciencia en la facultad de Tecnología Municipal Emmanuel, en Gateshead.
La evolución es una teoría científica de gran poder explicativo, capaz de dar cuenta de un gran
número de fenómenos en muchas disciplinas diferentes. Puede ser refinada, confirmada e incluso
alterada radicalmente siguiendo las evidencias. No es, como sostienen los portavoces de esta
facultad, una «posición de fe» de la misma categoría que la explicación bíblica de la creación, que
tiene una función y un propósito diferentes.
El asunto va más allá de lo que se está enseñando actualmente en una facultad. Hay una
preocupación creciente sobre qué será enseñado y cómo será enseñado en la nueva generación de
colegios religiosos. Creemos que los currículos de estos centros, así como el de la facultad de
Tecnología Municipal Emmanuel, tienen que ser supervisados estrictamente para que ambas
disciplinas de Ciencia y Estudios Religiosos sean respetadas de manera adecuada.
Sinceramente suyos,
Ilmo. Richard Harries, obispo de Oxford; Sir David Attenborough, miembro de la Royal
Society; Ilmo. Christopher Herbert, obispo de St. Albans; Lord May of Oxford, presidente de la
Royal Society; John Enderby, catedrático, secretario de Física, Royal Society; Ilmo. John Oliver,
obispo de Hereford; Ilmo. Mark Santer, obispo de Birmingham; Sir Neil Chalmers, director del
Museo de Historia Natural; Ilmo. Thomas Butler, obispo de Southwark; Sir Martin Rees, astrónomo
real, miembro de la Royal Society; Ilmo. Kenneth Stevenson, obispo de Portsmouth; Patrick Bateson,
catedrático, secretario de Biología, Royal Society; Ilmo. Crispian Hollis, obispo católico romano de
Portsmouth; Sir Richard Southwood, miembro de la Royal Society; Sir Francis Graham-Smith,
anterior secretario de Física, Royal Society; Richard Dawkins, catedrático, miembro de la Royal
Society.
El obispo Harries y yo preparamos esta carta a toda prisa. Por lo que
recuerdo, los firmantes fueron el cien por cien de aquellos a los que
preguntamos. No hubo desacuerdo por parte de los científicos, ni de los obispos.
El arzobispo de Canterbury no tiene problemas con la evolución, ni los
tiene el papa (dejando aparte el antiguo dilema sobre la coyuntura paleontológica
precisa en la que se inyectó el alma humana), ni tampoco los sacerdotes
formados o los profesores de Teología. Este es un libro sobre la evidencia
positiva de que la evolución es un hecho. La intención no es hacer un libro
antirreligioso. Eso ya lo he hecho, vistiendo otra camiseta, y este no es el sitio
para ponérsela otra vez. Los obispos y los teólogos que han aceptado la
evidencia de la evolución han desistido de luchar en contra de ella. Algunos
pueden haberlo hecho a regañadientes, otros, como Richard Harries, con
entusiasmo, pero todos, excepto los deplorablemente desinformados, se han visto
forzados a aceptar el hecho de la evolución. Quizá creen que Dios ayudó a
comenzar el proceso y tal vez se inhibió en su desarrollo posterior.
Probablemente piensan que Dios puso en marcha el Universo en primer lugar y
solemnizó su nacimiento con un conjunto armonioso de leyes y constantes
físicas calculadas para alcanzar algún propósito inescrutable en el que todos
tenemos un papel que desempeñar. Pero, con reticencias en algunos casos,
felizmente en otros, los hombres y las mujeres más razonables de la Iglesia
aceptan la evidencia de la evolución.
Lo que no debemos hacer es asumir complacientemente que, porque los
obispos y el clero con un determinado grado de formación aceptan la evolución,
también lo hacen sus congregaciones. Como se documenta en el Apéndice, hay
una amplia evidencia de lo contrario a partir de las encuestas de opinión. Más
del 40% de los estadounidenses niegan que los humanos hayamos evolucionado
a partir de otros animales, y piensan que nosotros, y por extensión toda la vida,
fue creada por Dios en los últimos cien mil años. La cifra no es tan alta en Gran
Bretaña, pero aun así es preocupantemente elevada. Y debería ser tan
preocupante para las iglesias como para los científicos. Este libro es necesario.
Utilizaré la expresión «negadores de la historia» para designar a aquellas
personas que niegan la evolución: quienes afirman que la edad del mundo se
mide en miles de años en lugar de en miles de millones de años y creen que los
humanos caminaron con los dinosaurios —que constituyen más del 40% de la
población de Estados Unidos—. La cifra equivalente es más alta en algunos
países, más baja en otros, pero un 40% es un alto porcentaje; me referiré de vez
en cuando a los negadores de la historia como los cuarentaporcentistas.
Volviendo a los obispos y teólogos ilustrados, sería bueno que hicieran un
esfuerzo un poco mayor para combatir la estupidez anticientífica que ellos
mismos deploran. Demasiados predicadores, aunque están de acuerdo en que la
evolución es cierta y que Adán y Eva nunca existieron, van alegremente al