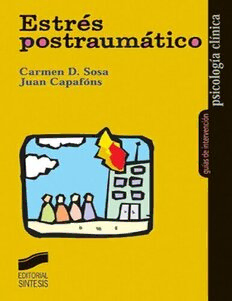Table Of ContentESTRÉS POSTRAUMÁTICO
2
PROYECTO EDITORIAL
PSICOLOGÍA CLÍNICA
Serie
GUÍAS DE INTERVENCIÓN
Directores:
Manuel Muñoz López
Carmelo Vázquez Valverde
3
ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
CARMEN D. SOSA
JUAN CAPAFÓNS
4
Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado
Diseño de cubierta: JV Diseño gráfico
© Carmen D. Sosa
Juan Capafóns
© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid
Teléfono: 91 593 20 98
http://www.sintesis.com
ISBN: 978-84-995846-4-5
Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones penales y el resarcimiento civil previstos en las
leyes, reproducir, registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente, por cualquier sistema de
recuperación y por cualquier medio, sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o
cualquier otro, sin la autorización previa por escrito de Editorial Síntesis, S. A.
5
Índice
Agradecimientos
Capítulo 1. Introducción
1.1. Breve historia del Trastorno por estrés postraumático
1.2. Características clínicas del TEP
1.3. Epidemiología
1.4. Comorbilidad
1.5. Curso
Cuadro resumen
Preguntas de autoevaluación
Capítulo 2. Etiología del Trastorno por estrés postraumático
2.1. Principales variables implicadas en la respuesta frente a los eventos
traumáticos
2.2. Modelos explicativos
Cuadro resumen
Preguntas de autoevaluación
Capítulo 3. Evaluación del Trastorno por estrés postraumático
3.1. Instrumentos para la evaluación del TEP
3.2. Diagnóstico del TEP
3.3. Diagnóstico diferencial
3.4. Formulación del caso
Cuadro resumen
Preguntas de autoevaluación
6
Capítulo 4. Tratamiento del TEP
4.1. Tratamiento psicológico del TEP
4.2. Tratamiento psicofarmacológico del TEP
4.3. Programa terapéutico para el TEP
Cuadro resumen
Preguntas de autoevaluación
Capítulo 5. Guía para el paciente
5.1. Qué es el Trastorno por estrés postraumático
5.2. Cuáles son los síntomas
5.3. Cómo se sienten las personas afectadas
5.4. Cuáles son las causas
5.5. Qué podemos hacer
Clave de respuestas
Bibliografía
7
Agradecimientos
Queremos expresar nuestro agradecimiento muy especial a todos aquellos pacientes que
tanto nos han enseñado a lo largo de estos años. Este libro sin ellos no podría haber sido
escrito. Tampoco se podría haber escrito si no hubiéramos conocido y trabajado con la
Dra. Cristina López-Altswager; ella nos tutorizó en nuestros primeros años de terapeutas
y a ella le debemos nuestra formación clínica. También queremos agradecer a nuestras
compañeras Tania Díaz e Inmaculada García su ayuda, correcciones y críticas ellas han
conseguido que el resultado final sea mucho mejor. Al Dr. José Luis Pozo nuestro
agradecimiento por su inestimable ayuda en los aspectos biológicos y farmacológicos que
se incluyen en este libro. Al Dr. Antonio Capafons por su extraordinaria orientación en el
ámbito de la hipnosis. Y, finalmente, queremos agradecer a nuestros hijos Marta y Nacho
su infinita paciencia mientras escribíamos este libro.
8
1
Introducción
La experiencia de sucesos extremadamente estresantes o de naturaleza traumática
produce en los seres humanos una reacción normal caracterizada entre otros aspectos por
sentimientos de terror, sensación de profunda vulnerabilidad e indefensión, miedo a
resultar seriamente dañados y miedo a perder la vida. Además, en ocasiones, pueden
presentarse remordimientos o sentimientos de culpa por lo que durante el evento se pudo
haber hecho y no se hizo o simplemente por la forma en que se reaccionó (véase el
cuadro 1.1). A esta reacción normal frente a acontecimientos anormales se le conoce
como reacción de estrés postraumático. Los sucesos capaces de generar tal reacción son
tremendamente variados. Conviene tener presente que el poder “traumatizante” de un
determinado acontecimiento en última instancia no depende tanto del tipo de evento –de
que sea de carácter público o privado, de que afecte a un gran colectivo o a un único
individuo–, como del grado de horror, indefensión, impotencia y amenaza a la integridad
física, emocional y moral que dicho evento genere en los seres humanos que lo sufren.
Aunque probablemente la naturaleza del evento, el número de personas que se ven
afectadas de forma simultánea por el mismo o la mayor o menor difusión del mismo sean
parámetros que modulen el grado de impacto psicológico del mismo. No obstante, existe
un número acotado de acontecimientos que suelen asociarse con tales reacciones. Puede
tratarse de grandes catástrofes como, por ejemplo, las desatadas por la acción de la
Naturaleza (inundaciones, terremotos, huracanes o erupciones volcánicas). Puede
tratarse también de hechos accidentales, como pueden ser incendios, explosiones a gran
escala o accidentes en medios de transporte. También pueden ser tragedias
deliberadamente causadas por el hombre como, por ejemplo, guerras, atentados
terroristas, bombardeos, violaciones, torturas, agresiones físicas, o situaciones de abuso
físico, sexual o psicológico (véase el cuadro 1.2). Además, aspectos tales como
enfermedades graves o determinados procedimientos quirúrgicos también pueden
desencadenar reacciones postraumáticas. La onda expansiva de tales eventos no sólo
9
afecta de manera especial a la víctimas directas de los mismos (traumatización primaria),
sino que dependiendo de la naturaleza del evento traumático, éste es capaz de
desencadenar una cascada de efectos postraumáticos. Puede afectar, entre otros, a
familiares y amigos de las víctimas (traumatización secundaria), pasando por el personal
de salvamento y rescate a la víctimas (traumatización terciaria), hasta la comunidad
concreta en la que se produce el evento (véase la figura 1.1).
Cuadro 1.1. Reacciones postraumáticas más comunes
Emocionales: Shock; incredulidad; terror; ira; rabia;
irritabilidad; reproches; sentimientos de
culpa, vulnerabilidad y desamparo;
aflicción o pesar; anestesia emocional;
dificultad para disfrutar de las actividades
agradables y para experimentar
sentimientos positivos.
Cognitivas: Problemas de concentración y memoria;
confusión y desorientación;
autorreproches; baja autoestima y
autoeficacia; dificultad para tomar
decisiones; pensamientos repetitivos e
invasores; preocupación; disociación (por
ejemplo, “todo parece como un sueño”,
despersonalización, visión en túnel).
Físicas: Fatiga; insomnio; pesadillas; hiperactividad
autonómica; dolores de cabeza; pérdida del
apetito; respuesta de sobresalto; molestias
abdominales; pérdida del deseo sexual;
respuesta inmune reducida.
Interpersonales: Alienación; retraimiento social; deterioro
laboral y escolar; externalización de la
culpa; aumento de conflictos
interpersonales; sensación de rechazo y
abandono; incapacidad para relaciones
íntimas; abuso de sustancias.
Cuadro 1.2. Acontecimientos traumáticos que suelen relacionarse con el Trastorno
por estrés postraumático
10