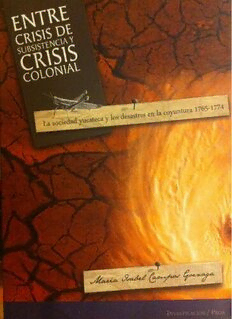Table Of ContentMéxico, 2011
coyuntura.indd 1 22/01/13 16:39
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Alfonso de Maria y Campos Castelló
Dirección General
Miguel Ángel Echegaray Zúñiga
Secretaría Técnica
Escuela Nacional de Antropología e Historia
Alejandro Villalobos Pérez
Dirección
Ma. Cristina Rybertt Thennet
Secretaría Académica
Berna Leticia Valle Canales
Subdirección de Investigación
Margarita Warnholtz Locht
Subdirección de Extensión Académica
Gabriel Soto Cortés
Departamento de Publicaciones
Dayana Itzel Bucio Ortega
Diseño de portada
Oscar Arturo Cruz Félix
Francisco Carlos Rodríguez Hernández
Gilberto Mancilla Martínez
Diseño de colección
Entre crisis de subsistencia y crisis colonial. La sociedad yucateca
y los desastres en la coyuntura 1765-1774
María Isabel Campos Goenaga
Primera edición: 2011
isbn: 978-607-484-266-1
Proyecto realizado con financiamiento del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 2009.
Esta publicación no podrá ser reproducida total o parcialmente, incluyendo el diseño de
portada; tampoco podrá ser transmitida ni utilizada de manera alguna por algún medio, ya
sea electrónico, mecánico, electrográfico o de otro tipo sin autorización por escrito del editor.
d.r. © 2011 Instituto Nacional de Antropología e Historia
Córdoba 45, colonia Roma, 06700, México D.F.
[email protected]
Escuela Nacional de Antropología e Historia
Periférico Sur y Zapote s/n col. Isidro Fabela, Tlalpan, D.F., C.P. 14030
Impreso y hecho en México
coyuntura.indd 2 22/01/13 16:39
Índice
Pág.
7
1. INTRODUCCIÓN
29 2. CAPÍTULO I: La coyuntura de 1765-1774
2.1. Amenazas de origen natural entre 1765-1774: concurrencia de fenómenos
2.2. Amenazas múltiples: efectos concatenados
2.3. Escasez y carestía
2.3.1. Escasez y exterminio de la plaga de langosta
2.3.2. Extracción de víveres, ¿contrabando, fraude, comercio ilegal?:
escasez
2.3.3. Reformas borbónicas y el decreto de libre comercio para Yucatán
en 1770
2.3.4. Alimentos básicos: escasez y carestía
83 3. CAPÍTULO II: Sobre la sociedad
3.1. Integración de la sociedad colonial
3.1.1. ¿Pacto social? ¿Pacto colonial?
3.2. La sociedad colonial yucateca
3.2.1. Encomienda
3.2.2. Acumulación de poder político, económico y social
107 4. CAPÍTULO III: Sobre respuestas
4.1. Respuestas oficiales: Abasto
4.1.1. Cristóbal de Zayas, 1764-1770
4.1.2. Antonio Oliver, 1771-1777
4.2. Respuestas oficiales: tributos
4.3. Movilidad de la población indígena: migración… huida… zona de refugio
4.3.1. Zona de Refugio
4.3.2. Movilidad entre 1765 y 1774
4.4. Divina Providencia… Auxilio Divino
coyuntura.indd 3 22/01/13 16:39
157 5. CAPÍTULO IV: Sobre Consecuencias
5.1. Movimientos demográficos entre los tributarios
5.1.1. Tributarios entre 1550 y 1759
5.1.1.1. 1ª Etapa de recuperación
5.1.1.2. 2ª Etapa de descenso
5.1.1.3. 2ª Etapa de recuperación
5.1.2. Tributarios entre 1601 y 1785
5.2. El Pacto Colonial
5.3. Crisis de subsistencia
5.3.1. 1765-1774: crisis de subsistencia
201 6. CONCLUSIONES: Puntos de reflexión
217 7. ANEXOS
7.1. ANEXO I: Amenazas que se concretaron en Yucatán. Siglos XIV al XIX
7.2. ANEXO II: Matrícula de tributarios 1765-1773
7.3. ANEXO III: Descendientes de Santiago Bolio Justiniani
7.4. ANEXO IV: Descendientes de Juan del Castillo Sáez de la Encina
7.5. ANEXO V: Informe del contador Manuel Esteban de Peña, 24 de marzo de 1774
7.6. ANEXO VI: Movimiento poblacional de 78 encomiendas: 1765, 1773 y 1784
255 8. BIBLIOGRAFÍA
coyuntura.indd 4 22/01/13 16:39
A Iñaki y Maribel
coyuntura.indd 5 22/01/13 16:39
coyuntura.indd 6 22/01/13 16:39
1. Introducción
Existe una hipótesis general, común a los que investigan el
aspecto social de los desastres producidos por fenómenos
naturales,1 que puede formularse en estos términos: “la in-
cidencia de un fenómeno natural adverso en una sociedad
actúa como detonador de una realidad preexistente y así,
puede poner de manifiesto una situación social, política
y económica crítica previa y producir un desastre, por lo
que el desastre es social”.2
1. En la literatura sobre el tema y en la práctica cotidiana se tiende a
denominar como “desastres naturales” a estas situaciones, a pesar de la re-
ferencia social que tienen; incluso suelen utilizarse como sinónimos “desastre
natural” y “fenómeno natural”. A principios de los años noventa, un grupo de
investigadores de diversas disciplinas conformaron “LA RED” (Red de estudios
Sociales en Prevención de Desastres en América Latina), que, entre otros ob-
jetivos, tenía el de fomentar los estudios sociales sobre desastres en la región
latinoamericana. Una de sus primeras publicaciones deja muy clara la postura
del grupo desde el mismo título del libro y sin necesidad de comentarios: Los
desastres no son naturales, Andrew Maskrey [1993].
2. La hipótesis surge desde el enfoque que proponen los estudios en los
años ochenta y que sostiene la causalidad de los desastres como fenómenos
internos, no externos. En un volumen publicado en 1985 por clacso, se define
coyuntura.indd 7 22/01/13 16:39
María Isabel CaMpos GoenaGa
Esta hipótesis3 referida a la sociedad yucateca de la segunda mitad del
siglo xviii, permitirá observarla como una sociedad inmersa en una domina-
ción colonial, obsoleta e insuficiente con su régimen basado principalmente
en la institución de la Encomienda, hasta que en 1785 se decretó su incorpo-
ración a la Corona, los repartimientos y, en consecuencia, en un sistema tri-
butario que se sustentaba en la parte mayoritaria de la población, la indígena
que, a su vez, era controlada por la minoría no indígena. Además, Yucatán
siempre se consideró una zona periférica respecto a la Nueva España, entre
otras razones porque no contaba con los recursos —minerales especialmen-
te— de otros lugares, pero al mismo tiempo tenía importancia estratégica por
su posición en el Caribe.
Estas contradicciones o insuficiencias de la sociedad colonial, produc-
to de interacciones y factores internos o externos que convergen en ella, se
hicieron evidentes ante la incidencia de fenómenos naturales adversos que
sirvieron como detonadores de esta situación. Aunque la incidencia de fenó-
menos adversos se dio durante toda la época colonial, la atención principal
estará entre los años de 1765 y 1774, porque en ellos la península de Yucatán
fue el blanco de una serie de fenómenos (huracanes, sequías, plaga de lan-
gosta, epidemias) que ocurrieron de manera concatenada y marcaron una
coyuntura con importantes efectos para la sociedad peninsular, lo que he
denominado la coyuntura4 de 1765-1774.
desde la introducción su postura respecto a los desastres: “Los fenómenos naturales juegan un rol muy
importante como iniciadores del desastre, pero no son la causa. Ésta es de naturaleza múltiple y debe
buscarse fundamentalmente en las características socioeconómicas y ambientales de la región impactada
[Lovón et al., 1985:7]”.
3. Los estudios “históricos” sobre desastres que se desarrollan en México a partir del Proyecto Colec-
tivo Desastres agrícolas en México. Siglos xvi-xix, coordinado por Virginia García A., Antonio Escobar O. y
Juan Manuel Pérez Z., ciesas/Conacyt, 1992, parten de la hipótesis inicial y perfectible de que “los desastres
agrícolas, al igual que otros fenómenos naturales anómalos, constituyeron, en la mayoría de los casos,
el detonador de una situación crítica preexistente. De ahí que resulte de primera importancia no sólo
describir la forma en que se presentó el fenómeno y el área que abarcó, sino también contextualizarlo. Al
conocer el contexto histórico en que se presentó determinado fenómeno natural que haya provocado un
desastre, permitirá entender el nivel de vulnerabilidad de la sociedad en cuestión, los efectos provocados
en los diversos órdenes y las respuestas esgrimidas por los sectores afectados”.
4. Utilizo el término en el sentido más general que le otorga Pierre Vilar, “la ‘coyuntura’ es el conjunto
de las condiciones articuladas entre sí que caracterizan un momento en el movimiento global de la materia
histórica. En este sentido, se trata de todas las condiciones, tanto de las psicológicas, políticas y sociales,
como de las económicas o meteorológicas. En el seno de lo que hemos llamado la ‘estructura’ de una
sociedad, cuyas relaciones fundamentales y cuyo principio de funcionamiento son relativamente estables,
8
coyuntura.indd 8 22/01/13 16:39
EntrE crisis dE subsistEncia y crisis colonial. la sociEdad yucatEca…
IntroduCCIón
Cuando una sociedad no tiene capacidad de resistencia, es decir, que
muestra debilidad frente a las amenazas, y tampoco es capaz de recuperarse
tras el desastre, lo que se ha llamado capacidad de resiliencia,5 se dice que
es vulnerable. Esta característica de vulnerabilidad6 no sólo es producto de
la cercanía “física de las poblaciones a las fuentes de amenazas, sino de múl-
tiples factores de distinta índole, todos presentes en las comunidades. Por
eso hablamos de la existencia de una vulnerabilidad global [Wilches-Chaux,
1998:29]”. Además, no se trata de una característica “absoluta o estática”,
sino que es un proceso complejo que se desarrolla en el tiempo, que puede
acumularse y que depende de múltiples y variados factores. Entonces, si-
guiendo a Anthony Oliver-Smith [1997:2], puede decirse que “los desastres
no ocurren simplemente, sino que son causados”, porque las relaciones en-
tre la sociedad y el medio ambiente pueden prefigurar el desastre [Hewitt
et al., 1993:27].
Las insuficiencias y contradicciones muestran el nivel de vulnerabilidad
de la sociedad en todos sus aspectos naturales, físicos, sociales, económicos,
políticos, ideológicos, técnicos, culturales, ecológicos, institucionales, lo que
conforma la “vulnerabilidad global”.7
se dan en contrapartida unos movimientos incesantes que son resultado de este mismo funcionamiento
y que modifican en todo momento el carácter de estas relaciones, la intensidad de los conflictos, y las
relaciones de fuerza” [Vilar, 1988:cap. III].
5. Aunque el término no está reconocido por la rae, se utiliza de manera habitual en diferentes
ámbitos (psicología, ecología, física, etc.). La palabra “resiliencia” —según el diccionario— deriva del
latín resiliens, entis, que significa “que salta hacia arriba”, y tiene la acepción de “elasticidad”. Aunque
la definición viene de la física, “capacidad de un material de recobrar su forma original después de haber
estado sometido a altas presiones”, las ciencias sociales adoptaron el término para caracterizar la capaci-
dad que desarrollan aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, superan
la adversidad y se convierten en individuos psicológicamente sanos y productivos. En el campo de gestión
del riesgo, vulnerabilidad y desastres, se utiliza el concepto como la capacidad de un ecosistema, de un
sujeto o de una comunidad, de absorber un impacto negativo o “para recuperarse después de haber sido
afectado por un impacto ambiental desfavorable” [Cardona, 1993:74].
6. La vulnerabilidad es un agente activo en el desastre, determinado por los procesos sociales, po-
líticos, económicos, resultado de la evolución histórica de la sociedad afectada. Es una interacción de
factores y características, internas y externas, que convergen en una comunidad particular. El resultado
de esa interacción es el bloqueo o incapacidad de la comunidad para responder adecuadamente ante la
presencia de un riesgo determinado, produciéndose, así, el consecuente desastre.
7. Gustavo Wilches-Chaux [1993:17] define la vulnerabilidad como “la incapacidad de una comuni-
dad para absorber, mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente,
o sea su inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese cambio, que para la comunidad constituye un
riesgo”.
9
coyuntura.indd 9 22/01/13 16:39