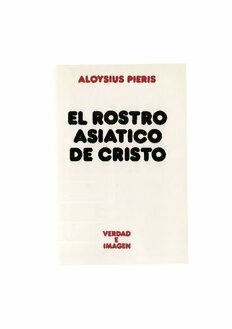Table Of ContentALOYSIUS PIERIS
EL ROSTRO
ASIATICO
DE CRISTO
VERDAD
E
IMAGEN
VERDAD E IMAGEN
119
Otras obras en la colección Verdad e Imagen:
— J. Ramos Regidor, Jesús y el despertar de los oprimidos (Vel, 88).
— J. Alfaro, Revelación cristiana. Fe y teología (Vel, 90).
— R. Fabris, Jesús de Nazaret (Vel, 93).
— J. M. Castillo-J. A. Estrada, El proyecto de Jesús (Vel, 94).
— B. Forte, Trinidad como historia (Vel, 101).
— A. Orbe, Introducción a la teología de los siglos II y III (Vel, 105).
— G. Gutiérrez, Teología de la liberación (Vel, 120).
ALOYSIUS PIERIS
EL ROSTRO
ASIATICO DE CRISTO
Notas para una teología asiática
de la liberación
EDICIONES SIGUEME - SALAMANCA, 1991
Selección, traducción, e introducción de
Juan M. Sánchez-Rivera Peiró
© Orbis Books, Maryknoll, N. Y. 1988
© Ediciones Sígueme, S.A., 1991
Apartado 332 - 37080 Salamanca (España)
ISBN: 84-301-1130-1
Depósito legal: S. 62-1991
Printed in Spain
Imprime: Imprenta Calatrava, soc. coop.
Polígono El Montalvo - Salamanca, 1991
CONTENIDO
Introducción ............................................................................ 9
1. El ecumenismo contemporáneo y la búsqueda asiática
de Cristo .......................................................................... 25
2. Hacia una teología de la liberación en Asia: orienta
ciones religioso-culturales .............................................. 45
3. Misión de la iglesia local en relación con las religiones
no-cristianas ..................................................................... 73
4. El puesto de las religiones y culturas no-cristianas en
la evolución de la teología del Tercer Mundo ............ 97
5. La espiritualidad desde una perspectiva de liberación 133
6. ¿Ser pobres como Jesús fue pobre? .............................. 149
7. Los límites de aplicación de los modelos de incultu-
rización occidentales al Asia no semítica .................... 163
8. ¿Una teología de la liberación en las Iglesias asiáticas? 175
9. El lenguaje de los derechos humanos y la teología de
la liberación ..................................................................... 199
INTRODUCCION
1. Encuentro con A. Pieris
La teología, como cualquier otra creación, no es (o no tiene
por qué ser) algo impersonal o casual. La teología es el resultado
de un encuentro. Y aunque no soy el responsable de este libro, sí
me siento algo responsable de su nacimineto. Y creo (¿espero?)
que describir aquí el origen del mismo puede añadir, a lo que tal
vez se interprete como una «elucubración teológica», la dimen
sión personal que acompaña a toda creación.
La universidad Sophia de Tokyo organizó, a finales de 1985,
una serie de conferencias en torno al tema de la Teología de la
liberación. Como principales conferenciantes los organizadores
(presididos por mi colega y amigo Anselmo Mataix, vicepresiden
te académico) invitaron a un teólogo de Latinoamérica muy cono
cido, también en Japón, Gustavo Gutiérrez, y a un teólogo asiáti
co, prácticamente desconocido (por lo menos para mí), Aloysius
Pieris.
Gustavo Gutiérrez desarrolló el tema que se le había asignado
con su acostumbrada claridad y pathos cristiano. Y los periódicos
japoneses, encabezados por el Katorikku Shimbun (Semanario
católico) se hicieron amplio eco de su conferencia. Aloysius Pieris
presentó su tema (que constituye el capítulo 7 de este libro) con
claridad no exenta de ironía, y con una pasión contenida que se
puede considerar característica del espíritu asiático. Los periódi
cos se limitaron a hacer constar su colaboración.
Mi reacción personal fue la de que la conferencia de Gustavo
Gutiérrez resonaba profundamente en mi alma «cristiana» pero
dejaba sin resolver los interrogantes que, a lo largo de los años,
habían ido surgiendo en mi mente «asiática». Gutiérrez hablaba
como cristiano a los cristianos. Pieris, en cambio, hablaba de lo
que tiene que hacer un (teólogo) cristiano cuando entra en una
cultura/religiosidad no cristiana. Gutiérrez era un cristiano ha
blando a cristianos desde la experiencia de los pobres. Pieris era
un asiático hablando a los misioneros desde la experiencia de la
pobreza y religiosidad de Asia. Creo que si su mensaje pasó desa
percibido es porque o bien los misioneros no entienden (¿enten
demos?) todavía el lenguaje de Asia, o porque Japón no entiende
la experiencia de la pobreza.
A las primeras ponencias siguieron otras a cargo de diversos
conferenciantes. También hubo tiempo para el diálogo (?). Gu
tiérrez asistió a todas las actividades pero Pieris, presa de una
gripe, dejó de asistir desde mediados del segundo día. Lo que
para mí fue, al comienzo, motivo de desilusión, se convirtió, en
último término, en una bendición (¡no es la primera vez que me
pasa!). Pieris, que vivía en la comunidad de los jesuítas de So-
phia, no podía salir de su cuarto, y tuve ocasión de pasar largas
horas con él. Aparte de ponerme al día de sus preocupaciones y
estilo de vida, tuvo la amabilidad de indicarme algunos artículos
que había ido publicando a lo largo de los últimos años. Son los
que forman este libro.
Es importante describir aquí a este hombre increíble. Moreno,
pequeño (como Gutiérrez), de apariencia «insignificante», es un
torbellino cuando se deja llevar de la inspiración. Los artículos
que se presentan a continuación dan testimonio de su agudeza y
de su creatividad (fruto, creo, de innumerables encuentros). Lo
que no pueden reproducir (aunque, si se le conoce, sí se puede
vislumbrar) es ese pathos asiático del que hablaba más arriba.
Recuerdo que, agotado como estaba por la fiebre, empezó a ha
blarme tumbado en la cama. Pero a medida que se iba animando
la conversación, empezó a levantarse, se bajó de la cama, dio
algunos pasos por la habitación... ¡y acabó paseando frenética
mente por ella ante mi mirada asombrada! El que hablaba conmi
go no era el teólogo llamado Aloysius Pieris, sino la encarnación
de un pueblo, el símbolo de lo que él llama «la Teología asiática
de la liberación». Es a ella a la que debemos, ahora, volver nues
tra atención. Pero, como se verá en seguida, no se trata de algo
que está hecho sino de algo que se está haciendo, algo que es
fruto de innumerables variantes (que dirían los científicos) o de
innumerables encuentros. Todo el libro es un diálogo continuo.
No el diálogo fácil que consiste en hacer como que escuchamos al
otro para luego imponerle (más o menos sutilmente) nuestra teo
ría (estilo de diálogo que el mismo Pieris ataca frecuentemente a
lo largo de las páginas que siguen). No. Es el diálogo de la perso
na que vive y que desea vivir más profundamente. Un diálogo
que avanza, sí, pero a base de curvas y meandros. Un diálogo
lleno de preguntas, afirmaciones incompletas, formulaciones y re
formulaciones, contradicciones (¿aparentes?) a veces, y cambio
continuo de posiciones. El diálogo que, como la palabra misma
dice, va sin fin (diá-) de un discurso al otro (logos). En las pági
nas que siguen trataré de presentar (¿fosilizar?) las líneas funda
mentales de ese diálogo.
2. Hacia una definición de la teología
a) ¿Qué es teología?
Nuestro punto, real, de partida, es menos críptico. Como dice
el mismo Pieris, la «Iglesia de Asia, por el momento, no tiene
una teología propia a pesar de que las culturas que la hospedan
cuentan con abundantes teologías» (p. 74). Explicar esta afirma
ción (hecho) nos llevará a establecer la diferencia entre «iglesias
en Asia» e «iglesias de Asia». Parece mejor dejar el tema para
más adelante y empezar, más bien, con las dos teologías predomi
nantes del momento actual. Siguiendo a Sobrino, Pieris habla de
la Teología clásica europea y la Teología latinoamericana de la
liberación. La primera gira en torno al intento kantiano de «libe
rar la razón de la autoridad». De aquí la preocupación teológica
por armonizar «fe y razón». La segunda, en cambio, basándose
en el intento marxista de «liberar la realidad de la opresión», no
busca tanto explicar como cambiar. De aquí la importancia de la
praxis que, en esta teología, significa el compromiso radical con
los pobres y los oprimidos. Pero la conclusión de Pieris no es la
aceptación incondicional de la Teología latinoamericana (en con
traste con «asiática») de la liberación. Como dice él mismo, «para
nosotros, asiáticos, la Teología de la liberación es totalmente oc
cidental, pero tan radicalmente renovada por los desafíos del Ter
cer Mundo que es más conveniente y apropiada a Asia que la
Teología clásica» (p. 75).
El punto de partida es (o parece ser), por consiguiente, el
hecho de que de las dos únicas teologías presentes en Asia, es la
Teología de la liberación la que más cercana se encuentra, a pesar
de ser tan occidental como la clásica, a la realidad asiática. ¿Por
qué? Para responder a esta pregunta (formulada en 1976) es nece
sario profundizar en el quehacer de la teología.
Aunque más tarde (1985) él mismo modificará esta afirma
ción, en el artículo de 1982 (cap. 4 de este libro) Pieris parece
hacer una distinción entre «Teología como lenguaje-sobre-Dios»
o «lenguaje-de-Dios», que «excluye del discurso teológico aquello
que es el tema básico de toda teología genuina: los pobres»
(p. 115), y «Teología como explicitación de una praxis». Más tar
de (1985) volverá sobre el tema al añadir que «la teología es váli
da si origina, desarrolla y culmina en una praxis/proceso de libe
ración» (p. 173).
El lector acostumbrado al modo de pensamiento de la teología
latinoamericana de la liberación no encontrará dificultad en reco
nocer aquí a esa teología. Si la teología es, por necesidad, una
reflexión sobre o explicitación de algo, ese algo no es, para Pieris,
otra cosa que la praxis liberadora. Pero lo que conviene advertir
ya desde ahora, aunque no se podrá ver con claridad hasta que
desarrollemos las secciones siguientes, es que esa praxis liberado
ra no se reduce a la de las «comunidades cristianas de base». Y
es aquí donde surgiría, a mi parecer, la primera diferencia entre
esa teología asiática que busca Pieris, y la teología latinoamerica
na de la liberación.
b) ¿Quién es el sujeto de la teología?
Acabamos de ver que Pieris acusa a la teología (¿europea?,
¿sólo?) de abstraer del discurso teológico aquello que es el tema
básico de toda teología auténtica: los pobres. Ahora bien, ¿son
los pobres objeto o sujeto de la teología? La respuesta a esta pre
gunta nos obligaría ahora a tocar el tema de la pobreza, tema que
preferimos dejar para más adelante (así como el tema de la libera
ción, íntimamente ligado al mismo). El pensamiento de Pieris pa
rece oscilar, a lo largo del decenio que abarcamos, entre una vi
sión de los pobres como «objeto» preferencial de la teología (teo
logía de la praxis de liberación) y una visión de los mismos como
sujetos de la teología (los pobres creando su propia teología en su
praxis de liberación). En ningún lugar aparece más clara esta osci
lación que cuando dice (1981): «El dilema asiático, por tanto,
puede sintetizarse de este modo: los teólogos no son (todavía)
pobres; y los pobres no son (todavía) teólogos (...) Esta apertura
recíproca al evangelio consiste en que los teólogos despierten a la
dimensión liberadora de la ‘pobreza y que los pobres sean cons-
cientizados en las potencialidades liberadoras de su ‘religiosidad’»
(p. 58).
Tomemos nota de los problemas que vamos indicando a lo
largo de esta reflexión sobre la teología. La praxis liberadora (no
necesariamente cristiana) es el origen de la teología. La teología
presupone una experiencia de pobreza que los teólogos no tienen
(todavía). Y los pobres no son (todavía) teólogos. Tal vez haya
quien se contente con esta tensión. Pero lo que todavía está por
reflexionar es el sentido en el que estamos tomando la palabra
teología. Cambiemos, por ejemplo, el planteamiento y hagamos
la siguiente pregunta: ¿Qué teología tenían los primeros cristia
nos antes de que fueran escritos los evangelios? O también ¿no
son ya los evangelios una teología? ¿Tiene que ser toda teología
una teología escrita? ¡Sólo en caso de responder afirmativamente
a la segunda pregunta podríamos decir que los pobres no son
todavía teólogos!
Creo que con esto estamos replanteando el problema. No se
trata de saber qué es la teología ni quiénes hacen la teología. Se
trata de ver la creación de los textos religiosos (cristianos y no
cristianos) en el proceso de ser elaborados a través de una praxis
liberadora de los pobres de la historia. O, como dice Pieris «el
tipo de “Teologías de inculturización” que sólo se ocupaban de
las especulaciones filosóficas de los textos religiosos no-cristianos
(o cristianos, añadiríamos nosotros) “han de ser abandonadas en
favor de comunidades teológicas de cristianos y no cristianos que
formen comunas humanas básicas con los pobres; compartiendo
el patrimonio común de religiosidad que su voluntaria (o forzada)
pobreza genera. Son ellos los que interpretarán sus textos sagra
dos a la luz de su aspiración “religiosa” a la libertad» (p. 193).
A la luz de estas reflexiones podemos volver a tomar la defini
ción de teología que presentábamos al principio de esta sección y
enriquecerla con una aportación posterior (1985). «La teología
asiática no es el fruto de elucubraciones sino un proceso de expli-
citación o, más específicamente, un apocalipsis cristiano de la lu
cha no cristiana por la liberación» (p. 167). Lo que media entre
la primera definición y la segunda es la adición de los términos
«explicitación» y «lucha». El sentimiento que inspiran estos tér
minos es uno de esfuerzo que contrasta con la pasividad de la
primera formulación (1979). Este esfuerzo se refiere al modo de
hacer teología, es decir, a la praxis de liberación. Pero permanece
sin cambiar la expresión «apocalipsis cristiana». Si apocalipsis
quiere decir «revelación» o «desvelamiento», entonces lo que la
expresión parece querer decir es que en la lucha no cristiana (o
sea, de los que no pertenecen a las comunidades cristianas de
base) por la liberación se revela o descubre el Dios de los pobres.
La base escriturística de esta afirmación la encontraríamos, siem
pre siguiendo a Pieris, en ese juicio de las naciones del que habla
Mateo en el capítulo 25. La víctima que, en la historia, es sacrifi