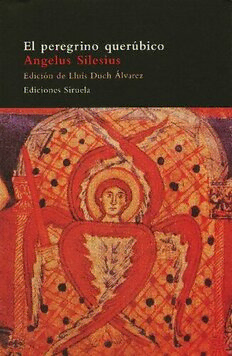Table Of ContentEl peregrino querúbico
Ángelus Silesius
Edición de Lluís Duch Alvarez
Ediciones Siruela
El Árbol del Paraíso
Ángelus Silesius
peregrino querúbico
Edición y traducción de
Lluís Duch Alvarez
Ediciones Siruela
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación
puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna
ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico,
de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.
Título original: Der Cherubinische Wandersmann
En cubierta: Biblia del Panteón (ca. 1125 1130),
Roma, Biblioteca Apostólica Vaticana
Colección dirigida por Victoria Cirlot y Amador Vega
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© De la introducción, traducción y notas, Lluís Duch Álvarez
© Ediciones Siruela, S. A., 2005
Plaza de Manuel Becerra, 15. «El Pabellón»
28028 Madrid. Tels.: 91 355 57 20 / 91 355 22 02
Fax: 91 355 22 01
[email protected] www.siruela.com
Printed and made in Spain
índice
Introducción
Lluís Duch Alvarez 9
El peregrino querúbico
Prefacio recordatorio al lector 55
Libro primero 63
Libro segundo 97
Libro tercero 127
Libro cuarto 159
Libro quinto 189
Libro sexto 231
Notas 267
Bibliografía 323
Introducción
Los siglos xvi y xvn se caracterizan por profundas convulsiones y gra
ves enfrentamientos religioso-políticos, que tuvieron como consecuencia
la guerra de los Treinta años (1618-1648). Sobre todo en Centroeuropa,
la devastación y la barbarie bélicas provocaron intensísimos sufrimientos
a la población y, en algunos casos, despertaron la conciencia de una par
te de ésta, que no podía comprender por qué la cuestión confesional ha
bía provocado tanta desgracia y destrucción. Con la paz de Westfalia
(1648), que ponía término a la guerra, se iniciaba un nuevo período de la
historia de Europa; un nuevo período que, por un lado, aceleraría los pro
cesos de secularización que, tímidamente, ya se habían iniciado desde ha
cía un par de siglos y, por el otro, daría lugar a movimientos de descon-
fesionalización de carácter místico, ciertamente minoritarios, en la casi
totalidad de las confesiones cristianas.1 El siglo XVII puede ser considera
do como el siglo de la gran crisis de la conciencia europea (Gorceix),
sobre todo en lo que se refiere a las confesiones cristianas. Leszek Kola-
kowski ha designado a los representantes del cristianismo más o menos
aconfesional que entonces se impuso en algunos círculos minoritarios
con la expresión «cristianos sin Iglesia».2
En el siglo xvn aparecen tres centros importantes de «cristianos sin
Iglesia»: los Países Bajos, Francia y Alemania (especialmente Silesia), que
poseen caracteres específicos en función de sus respectivas tradiciones re
ligiosas y culturales. Nos interesa destacar la respuesta mística del mundo
alemán, que en aquel entonces experimentó una «segunda Reforma», la
cual, de alguna manera, pretendía corregir y ensanchar el marco de las
Reformas protestantes del siglo XVI. Esta «segunda Reforma», de carác
ter místico y casi siempre con profundos acentos aconfesionales, resulta
incomprensible si no se tiene en cuenta la influencia de las grandes figu
ras de la mística alemana medieval, ya que como escribe Gorceix, «la es-
9
cuela dominica de Renania representa la contribución más importante de
Alemania y del alemán a la Edad Media religiosa».3 No debe olvidarse,
sin embargo, que la mística alemana de la segunda mitad del siglo xvn no
se limitó a imitar a los grandes maestros del pasado (Eckhart, Tauler, Suso,
Gerson, Herp), sino que brilla con luz propia, de tal manera que
Alexandre Koyré, por ejemplo, ha podido escribir en relación a Jacob
Bóhme, que es la fuente de un gran río espiritual, que «cambia el curso
del misticismo especulativo alemán» y, además, es «un elemento constitu
tivo de estos grandes acontecimientos de la historia del pensamiento mo
derno, que se llama metafísica alemana, idealismo alemán y romanticis
mo alemán».4 En el fondo, tal como afirma Alois M. Haas, «no hay
ninguna mística que pueda estar desligada de las estructuras y los conte
nidos de la situación religiosa de su tiempo y de su cultura».5 Como
apunta Rolf Schónberger, «todos los textos son textos en un contexto».
Creemos que un método reduccionista, de acuerdo con el cual los tex
tos que se ocupan de la experiencia de lo divino han de ser reducidos a
un sustrato invariable, primigenio y experiencial (Erfahrungssubstrat), ja
más tendrá posibilidades reales. Por eso se ha de recomendar y promover
una investigación contextual de la mística, tal como se practica ejemplar
mente en disciplinas afines como, por ejemplo, la teología fundamental.6
Al mismo tiempo conviene subrayar que la discusión secular sobre si en
la lectura de los textos místicos debe otorgarse la primacía al intelecto o
a la voluntad, Silesius, en el prefacio de El peregrino, la resuelve así:
«Puedes considerarte feliz si te dejas prender por ambos [intelecto y vo
luntad] y, todavía en el cuerpo, o bien ardes en el amor celestial como un
serafín, o bien mantienes los ojos fijos contemplando a Dios como un
querubín».7 En este juicio, Silesius no es original. En pleno siglo xv,
Enrique Herp (ca. 1400-1477) escribía:
Necesitamos dos cosas para andar perfectamente por el camino de la vida
contemplativa. Los dos pies espirituales son discurrir y amar. Ambos necesitan
marchar a la par para internarse por la senda secreta de la contemplación. De otro
modo, el entendimiento sin el afecto amoroso es cojo, no puede avanzar; el afec
to sin el entendimiento es ciego, ignora el camino y lo pierde. Así, pues, es ne
cesario que el entendimiento muestre el camino a la voluntad y ésta lleve sobre
sus alas al entendimiento.8
10
Como todos los místicos, Scheffler es, al mismo tiempo, prisionero del
lenguaje (de su lenguaje) y transgresor del mismo. Como afirma Josef
Sudbrack, «con la ayuda de tautologías y paradojas, [el místico de Silesia]
obliga el lenguaje a ser "más que lenguaje". Muestra que la fuerza del
lenguaje es mayor que su contenido informativo de carácter gramático-
sintáctico, que el lenguaje remite a la individualidad del hablante y, de es
ta manera, remite a algo situado más allá de él mismo y de sus informa
ciones, hacia lo que la religión y la filosofía acostumbran a designar con
el nombre de trascendencia».9
A continuación nos proponemos ofrecer algunos rasgos característicos
de una de las personalidades más egregias de la mística alemana del siglo
XVII: Johannes Scheffler, más conocido con el nombre de Ángelus Silesius.
I. Esbozo biográfico
Alois M. Haas ha manifestado que Johannes Scheffler es el escritor
más importante del siglo xvn alemán. Lo mismo afirma Marian Szyrocki
en su notable estudio sobre la literatura alemana del Barroco.1" Jean
Guitton no dudó en calificar a Silesius de maítre a penser, sibyllin prophéte
y de diamante." Por eso no puede causar extrañeza que la bibliografía si-
lesiana sea la más rica de los místicos del siglo xvn alemán.'2 Resulta evi
dente que la vida de este hombre estuvo marcada por graves conflictos de
todo orden: caracterológicos, religioso-confesionales, políticos y sociales,
lo cual, si cabe, dificulta aún más la interpretación de su personalidad y
de su obra. Creemos, sin embargo, que todo escrito, sea místico o no,
siempre tiene algo, a menudo mucho, de confesión autobiográfica y de
juicio sobre el propio tiempo.
En el seno de una familia luterana, el 25 de diciembre de 1624, nacía
en Breslau, capital de Silesia, hijo de Stenzel (Estanislao) Scheffler (1562-
1637), señor de Borowicze, el cual, según parece por motivos religiosos,
había emigrado en 1618 de Polonia a la capital silesiana. El 20 de febrero
de 1624 se casó con Maria Magdalena Hennemann, treinta y ocho años
más joven que él, de la que tuvo tres hijos: Johannes, Maria y Christian.'3
Falleció en 1637 y su esposa Maria, el 27 de mayo de 1639.
Entre 1639 y 1643, Johannes Scheffler estudió en el prestigioso gimna
sio luterano de Santa Isabel de Breslau (Elisabethanum), en donde experi-
11