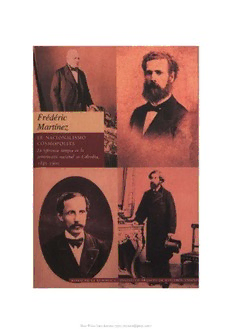Table Of ContentMeloc uFsltóormeze rJ a4i5ro7 8A5n4t oatn 2i4o05 1<758ja-50i4r8o-.2ex3e 0c3u:t2e9d:@18g m+0a2il0.c0om>
El nacionalismo cosmopolita
La referencia a Europa en la construcción nacional en Colombia, 1845-1900
Frédéric Martínez
Editor: Institut français d’études andines
Año de edición: 2001 Edición impresa
Publicación en OpenEdition Books: 19 ISBN: 9789586640916
septiembre 2014 Número de páginas: 580
Colección: Travaux de l’IFÉA
ISBN electrónico: 9782821845619
http://books.openedition.org
Referencia electrónica
MARTÍNEZ, Frédéric. El nacionalismo cosmopolita: La referencia a Europa en la construcción nacional en
Colombia, 1845-1900. Nueva edición [en línea]. Lima: Institut français d’études andines, 2001 (generado
el 03 noviembre 2014). Disponible en Internet: <http://books.openedition.org/ifea/2819>. ISBN:
9782821845619.
Este documento fue generado automáticamente el 3 noviembre 2014. Está derivado de une
digitalización por un reconocimiento óptico de caracteres.
© Institut français d’études andines, 2001
Condiciones de uso:
http://www.openedition.org/6540
Meloc uFsltóormeze rJ a4i5ro7 8A5n4t oatn 2i4o05 1<758ja-50i4r8o-.2ex3e 0c3u:t2e9d:@18g m+0a2il0.c0om>
1
El «espíritu de imitación» fue,durante mucho tiempo, la razón invocada para explicar por qué los
hispanoamericanos se referían tanto a Europa en su labor de construir nuevas naciones. Pese a
ser inicialmente un discurso etnocéntrico de los europeos, asombrados por la habilidad de los
«bárbaros» latinoamericanos en «copiar» sus formas políticas, el discurso de la «imitación» tuvo
gran fortuna en América Latina. Lo adoptaron los actores políticos que buscaban fundar su
legitimidad en una supuesta «autenticidad», fueran conservadores o revolucionarios, porque les
ofrecía una retórica eficaz para desacreditar a sus adversarios, al criticarlos ante la opinión
pública como «serviles imitadores» de modelos «foráneos».
Este libro muestra, al contrario, cómo las referencias europeas, incluso en la «aislada» Colombia
decimonónica, pueblan la imaginación política nacional no como algo ajeno, sino como algo
propio; cómo todos los actores políticos, - liberales o conservadores, «pueblo» o « elites» - , lejos
de «imitar», recrean e instrumentalizan las representaciones de Europa que convienen a su
estrategia política; y cómo es el encuentro con la mirada inferiorizante de los europeos, lo que
empuja finalmente a los cosmopolitas constructores de la nación a crear una ideología
nacionalista que postula el rechazo - retórico, cuando m e n o s- de las «influencias exteriores». El
nacionalismo cosmopolita, porque desmonta los mitos ambiguos de la imitación y de la
autenticidad, propone una lectura profundamente renovada del proceso de construcción
nacional en el siglo XIX colombiano.
Meloc uFsltóormeze rJ a4i5ro7 8A5n4t oatn 2i4o05 1<758ja-50i4r8o-.2ex3e 0c3u:t2e9d:@18g m+0a2il0.c0om>
2
ÍNDICE
Prólogo
Marco Palacios
Agradecimientos
Abreviaturas
Terminología
Colombia, Nueva Granada
Civilización
Cuestión social
Naciones adelantadas, civilizadas, avanzadas
Legación, ministro
Publicista
Secretario
Viajes, viajeros
Introducción
Primera parte. Discursos europeos, conflictos colombianos (1845-1867)
Capítulo 1. El recurso de la legitimidad europea (1845-1854)
EL COSMOPOLITISMO MODERNIZADOR EN LA PRESIDENCIA DE MOSQUERA (1845-1849)
LA RETÓRICA EUROPEA DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL (1849-1854)
Capítulo 2. La Europa imaginada
LA LIMITADA LABOR DE LOS EUROPEOS EN COLOMBIA
EL ACCESO A LOS IMPRESOS EUROPEOS
LOS CANALES NACIONALES DE LA DIFUSIÓN
Capítulo 3. Nacionalismo y cosmopolitismo en la contienda política (1854-1867)
LOS EJES CONSENSUALES DE LA IMAGINACIÓN POLÍTICA
LA DINÁMICA DEL PODER POLÍTICO
LAS FIGURAS DE LA RETÓRICA LIBERAL
LA LENTA DEFINICIÓN DEL CONSERVATISMO
Segunda parte. El viaje a europa
Capítulo 4. La atracción europea
¿POR QUÉ VIAJAR A EUROPA?
LA VIDA EUROPEA DE LOS VIAJEROS COLOMBIANOS
Capítulo 5. El impacto del viaje
EL DESPRECIO EUROPEO, MOTOR DEL SENTIMIENTO AMERICANO
LA PROMOCIÓN NACIONAL
LA OBSERVACIÓN CIVILIZADORA
Meloc uFsltóormeze rJ a4i5ro7 8A5n4t oatn 2i4o05 1<758ja-50i4r8o-.2ex3e 0c3u:t2e9d:@18g m+0a2il0.c0om>
3
Capítulo 6. Discursos y debates sobre el viaje
UN NUEVO GÉNERO LITERARIO: LOS RELATOS DE VIAJE
LA GUERRA DE LAS REPRESENTACIONES
EL DEBATE SOBRE EL VIAJE
Tercera parte. Los modelos importados del estado nacional (1867-1900)
Capítulo 7. En busca del Estado liberal (1867-1880)
LA EDAD DE ORO DEL RADICALISMO COLOMBIANO (1867-1875)
LA RENOVACIÓN DE LA ATRACCIÓN EUROPEA
EL IDEAL LIBERAL DE LA INMIGRACIÓN
LA REFORMA EDUCATIVA
EL FRACASO DEL PROYECTO RADICAL
Capítulo 8. El discurso nacionalista de la Regeneración (1880-1900)
LA DENUNCIA DE LA EUROPA SUBVERSIVA
LA EUROPA IDEAL DE LOS REGENERADORES
AUTENTICIDAD NACIONAL Y ORDEN SOCIAL
Capítulo 9. El sueño del orden importado (1888-1900)
LA CONSTRUCCIÓN DEL ORDEN CATÓLICO
LA BÚSQUEDA DEL ORDEN PÚBLICO
Conclusión
El cosmopolitismo inicial
En los orígenes del nacionalismo
Las desilusiones del orden importado
Bibliografía
Indice de Ilustraciones
Meloc uFsltóormeze rJ a4i5ro7 8A5n4t oatn 2i4o05 1<758ja-50i4r8o-.2ex3e 0c3u:t2e9d:@18g m+0a2il0.c0om>
4
Prólogo
Marco Palacios
Antiguo Virreinato de la Nueva Granada hoy Estados Unidos de Colombia y República del Ecuador.
Publicado en Les États-Unis de Colombie: précis d'histoire et de géographie physique, politique et
commerciale de Ricardo Salvador Pereira, París, C. Marpon et E. Flammarion Éditeurs, 1883.
Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá.
1 En diciembre de 1992, en un seminario de historia latinoamericana realizado en el
Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres, Frédéric Martínez
leyó una ponencia que hoy podemos ver como anticipo del sexto capítulo de El
nacionalismocosmopolita,librobasadoenlatesisdoctoralquerealizóbajoladirecciónde
François-Xavier Guerra y defendió en la Sorbona en 1997. En estos años he tenido unas
cuantas oportunidades de conversar largo y tendido con el autor y de familiarizarme con
Meloc uFsltóormeze rJ a4i5ro7 8A5n4t oatn 2i4o05 1<758ja-50i4r8o-.2ex3e 0c3u:t2e9d:@18g m+0a2il0.c0om>
5
sus temas y rutas, de suerte que a fines del año pasado acepté gustoso su gentil invitación
a presentar el texto a los lectores colombianos. Una presentación que, advierto al amable
lector, no es tanto una reseña como un breve hilado de especulaciones, asidas al texto y
suscitadas por éste.
2 Creo que ninguno de quienes asistimos al seminario organizado por Eduardo Posada-
Carbó en 1992 pudo vislumbrar el alcance de la «referencia a Europa» en el siglo XIX, vista
entonces, al menos en el círculo de historiadores profesionales, como un conjunto de
«influencias» inglesas, francesas o alemanas, que los criollos colombianos habrían
manejado con eclecticismo. Ahora tenemos ante nosotros un espléndido trabajo
monográfico que, con dominio de la historiografía del período y siguiendo una línea
argumental clara y precisa, enlaza con pericia y pertinencia cinco planos, en sí mismos
complejos, y consigue proponer una original lectura de la segunda mitad del siglo XIX
colombiano y, como tal, deja abiertas nuevas líneas de investigación.
3 En palabras de Martínez, he aquí los cinco planos:
¿Una historia del nacionalismo? Sin duda, pero no tanto en su aspecto teórico o
«sentimental» como en su aspecto funcional, instrumental: antes que un
sentimiento, el nacionalismo es un instrumento útil para la conquista y la
legitimación del poder. ¿Una historia de los mitos políticos? Sí, y más
particularmente de los mitos perennes que el régimen de la Regeneración logró
dejar como legado al siglo XX. ¿Una historia de las elites? Sí; lo cual no significa que
yo crea que los grupos dirigentes son los únicos forjadores de una nueva nación —
en el caso de Colombia, la parte que escapa al proyecto de los grupos dirigentes es
de tal magnitud, que sería aberrante creer a priori en el éxito de su proyecto—. Pero
comenzar, y ese es mi propósito, por el estudio de los proyectos de los grupos
dirigentes, de aquellos que reivindican conscientemente el papel de constructores
de la nación, me parece, en efecto, necesario. ¿La historia de una generación
política? Indudablemente, ya que este trabajo estudia la segunda generación
política del país, aquella que en el medio siglo reemplaza en el poder a la
generación de la Independencia y desaparece alrededor de 1900: la misma
generación que experimentará el radicalismo liberal antes de hacer un viraje hacia
el neotradicionalismo de finales de siglo. ¿La historia, en fin, de la construcción del
Estado? También, y más particularmente de las dificultades de la construcción
estatal en el siglo XIX, las cuales pueden aclarar aquellas que hoy día conoce el
Estado colombiano en su papel de regulador de la sociedad.
4 La generación política que buscó forjar Estado y Nación hacía parte de la elite criolla
polivalente, bien delimitada por la historiografía. Propietarios rurales y comerciantes;
políticos y clérigos; pero, ante todo, publicistas. Por tanto, ser rico en la Colombia
decimonónica no era condición necesariapara pertenecer a la elite y nunca fue condición
suficiente. Para estar y permanecer arriba había que demostrar capacidad de opinar y
crear y agitar la opinión pública. Capacidad definida a partir de las redes de sociabilidad
moderna, erigidas desde la Ilustración, que permitían materializar la elaboración y
divulgación discursivas. Político por excelencia a partir de 1810, el discurso adquiría
significados en un entramado táctico y faccioso. Por eso cuando esta elite pareció
alcanzar la cima durante la Regeneración, Martínez no duda en calificar la empresa de
Núñez y Caro «ante todo como una formidable empresa retórica»
5 El período de esa generación herida por el cosmopolitismo europeo, que el autor de este
libro no define con el canon de Ortega y Gasset, puede entenderse mejor analizando dos
temporalidades entrecruzadas: «el tiempo corto de la Independencia», fuente primigenia
del mito y del discurso y «el tiempo largo de la nacionalización de la identidad» que
Meloc uFsltóormeze rJ a4i5ro7 8A5n4t oatn 2i4o05 1<758ja-50i4r8o-.2ex3e 0c3u:t2e9d:@18g m+0a2il0.c0om>
6
abarca todo el siglo XIX; la continuidad de la retórica de la identidad a través de sucesivas
elaboraciones y reelaboraciones del ideal cosmopolita, choca con la discontinuidad de los
proyectos de construcción estatal. El autor dictamina que los tres intentos de construir el
Estado fueron un fracaso: el «neoborbónico» de Mosquera, 1845-1849; el de los radicales
en su fase de madurez, 1867-1875, y, el de la Regeneración, concentrado entre 1888 y 1900.
6 Mosquera pretendió modernizar el Estado manteniendo el viejo orden social. Su revés
espoleó una nueva clase de hombres que, a diferencia de Mosquera, no provenían de
familias acostumbradas a mandar. Destruyeron el orden al bambolear sin mesura sus tres
pilares: el Estado central, la Iglesia y el Ejército. Eso fue lo más que pudo hacer la
revolución de medio siglo, 1849-1854, que se frenó ante la amenaza popular de 1854
magnificada por el golpe de Melo.
7 Del sueño liberal sólo queda después de 1854 una fórmula insustancial: «vanguardia
republicana sin revolución social». Sobrepuestos de sus ilusiones juveniles, los patricios
liberales tuvieron una segunda oportunidad a partir del golpe que dieron a Mosquera en
1867. Escépticos ahora de la pureza ideológica, se limitaron a buscar modelos
institucionales realizables, de los cuales el sistema escolar alemán inspiró la reforma
educativa de 1870 que desató otra guerra civil, dividió al liberalismo pero, ante todo,
estimuló el reagrupamiento católico primero y el resurgimiento conservador después. Allí
se ubica el origen del cambio de régimen en 1880 y de la nueva propuesta de reconstruir
un Estado moderno a fines de esa década. Esta vez, empero, el fracaso conservador llevó a
una de las más prolongadas guerras civiles del siglo.
8 La cronología que ofrece el libro de Martínez rompe el molde establecido en la
historiografía vieja y nueva. El autor de estas líneas tiende a coincidir, particularmente en
lo concerniente al último cuarto del siglo. Martínez cierra en 1900, con el fin de la
Regeneración, desechando la convención que presenta la «hegemonía conservadora
(1886-1930)» como un bloque compacto. De ahí que el libro formule preguntas
alternativas, más complejas y menos imbuidas de legitimismo bipartidista1. Por ejemplo
que:
El postulado de una Regeneración exitosa en su tarea de imponer la autoridad
estatal les convino en realidad tanto a los representantes de la historiografía
conservadora como a los de la historiografía liberal: mientras que los primeros
encontraban allí los fundamentos de un discurso hagiográfico sobre las grandes
realizaciones del régimen, los otros se complacían en denunciar su autoritarismo
liberticida. Juntos invitaban a subestimar los fracasos de la Regeneración en su
búsqueda de una consolidación de la autoridad estatal.
9 No estoy, sin embargo, del todo seguro con las fechas propuestas por Martínez para
«terminar la revolución» de Independencia, alrededor de 1840. El colapso de la república
bolivariana obligó al liderazgo neogranadino a poner fin a la época revolucionaria y dar
curso a la construcción estatal. De allí la extendida influencia histórica de Santander y sus
amigos. Y, en este punto, valga lamentar que aún no se haya publicado otra tesis doctoral
parisina que puede leerse en muchos de los registros del trabajo de Martínez: la del
historiador Renán Silva sobre los Ilustrados neogranadinos2. A pesar de la insistencia de
Silva en confinar su trabajo a la época de la Ilustración, separándola de la Independencia,
creo que hay argumentos para avalar la continuidad cultural e intelectual. Por ejemplo en
el afrancesamiento, real o imaginario, de las elites desde fines del siglo XVIII. Por eso creo
que estos textos de Silva y Martínez son complementarios.
Meloc uFsltóormeze rJ a4i5ro7 8A5n4t oatn 2i4o05 1<758ja-50i4r8o-.2ex3e 0c3u:t2e9d:@18g m+0a2il0.c0om>
7
10 El exilio de Santander fue para las elites colombianas del siglo XIX el modelo del viaje a
Europa. Conclusión a la que sólo llego después de leer a Martínez. En los viajes de
Santander a Europa y a los Estados Unidos se hallan los elementos constitutivos del
imaginario europeo. El neogranadino se beneficia de sus títulos de libertador
sudamericano, republicano y liberal. Con orgullo consigna en su Diario los encuentros
amistosos que sostuvo con Lafayette, Destutt de Tracy o Sismondi en París; Bentham en
Londres; Humboldt en Berlín. Registra el deleite (¿también ideológico, de masón?) que le
producen las representaciones de óperas de Mozart, Cimarosa, Donizetti, Bellini, así como
haber escuchado a Paganini. Sin poseer la sensibilidad de un Stendhal se detiene en
descripciones gozosas del arte renacentista conservado en «la Galería» de Florencia. El 6
de noviembre de 1830 escribe: «Yo por mí sé decir que en estos viajes en que he recorrido
la Francia, la Inglaterra, parte de la Alemania y de Italia, he aprendido más que en todo
tiempo pasado»3. Es el viaje como pedagogía, un aspecto que El nacionalismo cosmopolita
explora detenidamente estableciendo el contrapunto de la pedagogía liberal del progreso
y la pedagogía conservadora del catolicismo.
11 Aparte de este aprendizaje directo en el mundo europeo del arte y la conversación
política, Francisco de Paula Santander visita fábricas, astilleros, «casas de refugio»,
prisiones, «asilos de locos»: el muestrario institucional de la modernidad foucaultiana. Del
periplo europeo concluye que «Inglaterra es la nación más adelantada de Europa y como
la instrucción pública es tan difundida, como la imprenta goza de la más completa
libertad y todo el mundo tiene derecho a reunirse a discutir los negocios de la nación, el
condado, la comunidad, etc., puede decirse que Inglaterra es el primer país del Viejo
Mundo»4.
12 Allí, creo, también hay un modelo y acaso un anticipo de lo que Martínez describe como el
«relato de viaje». El autor contabiliza 38 en el período 1845-1900 e invita a investigar su
impacto en la creación de una Europa textual, es decir, de la Europa imaginada ovirtual,
como diríamos hoy, no sólo fijándonos en aquellos que hicieronefectivamente el viaje y
se guiaron por los relatos, sino en la abrumadora mayoría de lectores que no tuvieron la
oportunidad «de cruzar el charco». Sin embargo, Martínez encuentra en el «cuadro de
costumbres» una respuesta criolla tradicional al relato cosmopolita; respuesta que,
muchas veces, traía consigo una crítica mordaz al viajero colombiano por las Europas.
Una reacción bien conocida en otras sociedades como por ejemplo la India o la China de la
misma época.
13 Aprovechemos este punto para anticipar que De sobremesa, la novela de José Asunción
Silva, publicada por primera vez en 1925, casi 30 años después de escrita, alcanza
probablemente el punto más alto de elaboración intelectual y estilística de aquella Europa
textual. El mapa que a este respecto propone Martínez nos permite entonces apreciar la
inmensa distancia de la obra novelística de Silva con María, la famosa obra de Isaacs
publicada en 1867. Si De sobremesa también es un diario de viaje europeo en la época de «la
decadencia parisina», el viaje a Londres de Efraín, a mediados del siglo, es un mero
elemento de la trama, así revele que para los miembros de la clase alta (valle) caucana el
viaje era obligatorio en el curriculum vitae.
14 La cronología de los tres intentos de construcción de Estado analizados en el libro,
corresponde a grandes acontecimientos del Viejo Mundo: el librecambismo inglés, las
revoluciones del 48, las luchas de la unificación italiana y alemana y la consolidación del
nuevo imperialismo «liberal» a fines de siglo, diferente del viejo imperialismo que dejó
episodios como la expedición militar española a la isla de Santo Domingo a fines de los
Meloc uFsltóormeze rJ a4i5ro7 8A5n4t oatn 2i4o05 1<758ja-50i4r8o-.2ex3e 0c3u:t2e9d:@18g m+0a2il0.c0om>
8
años cincuenta o el Imperio de Maximiliano en México, episodios que desempeñaron un
papel en la divisoria liberal-conservadora colombiana.
15 El librecambio produjo el liberalismo manchesteriano o Manchesterthum, así bautizado por
los alemanes con una pizca de ironía. Y, desde la primera administración Mosquera hasta
1886, Manchesterthum fue el alimento exclusivo de las elites de ambos partidos
colombianos en materia económica, algo que Martínez da por supuesto. Pero, aparte del
contenido económico de las relaciones internacionales, el autor de este libro tiene razón
en subrayar la importancia de los símbolos ideológicos. Por ejemplo, aparece un vocablo
nuevo, destinado a durar: América Latina o Latinoamérica, que provino de los círculos
hispanoamericanos de París aupados primero por el gobierno del Segundo Imperio y
después por la III República. En esos círculos sobresalió «el conservador José María Torres
Caicedo, quien representaba a la Colombia liberal». El nombre América Latina proponía la
idea de una Europa formada por muchas razas, para promover en últimas la «raza latina»
de la cual derivaba directamente la «raza hispánica», depositaria de más virtudes
civilizatorias que las anglosajonas, según dijera Emilio Castelar, el gran liberal del siglo
XIX español.
16 Aunque Colombia fuese un país marginal en aquella Latinoamérica de la segunda mitad
del siglo XIX, El nacionalismo cosmopolita se dedica a describir y analizar las situaciones en
que:
Tramposa y movediza, la referencia europea se inscribe en los complejos juegos de
la búsqueda del poder, del discurso político y de los conflictos en torno a la creación
de un Estado nacional y, a partir de allí, de una nación. Ella es, en ese sentido, un
objeto eminentemente histórico.
17 Movediza: el «prusianismo» de los liberales que encuentran en la nueva Alemania
(«protestante») el paradigma de un sistema escolar público y laico, enfrentados a los
conservadores quienes encuentran oportunamente en Francia, perdedora de la guerra en
1870, el paradigma de un catolicismo social renovado.
18 Europa era el centro de la civilización universal, y pese a que Inglaterra fue la gran
potencia económica y colonial de la época, París adquirió el rango de capital del siglo XIX
como dijera Walter Benjamin. El europeísmo cosmopolita fue axiomático para las elites
hispanoamericanas, subraya Martínez. Centro del mundo civilizado, Europa y el hombre
europeo son superiores por definición. Pero el choque de civilizaciones no habría de darse
con las elites latinoamericanas, a diferencia de lo que ocurrió en Asia y el Medio Oriente.
Así, por ejemplo, en los estudios históricos de Asia y el Medio Oriente se habla de la
«occidentalización» y sus «respuestas» en el continuo tradición-modernización, tan
diferente en China y Japón; Vietnam o la actual Indonesia. Por el contrario, las elites
latinoamericanas, incluidas las mexicanas, estuvieron prestas a meterse dentro de las
nuevas coordenadas civilizatorias de occidente5. De allí el tono despreocupado de
Santander ante la conquista militar de Argelia: el 28 de junio de 1830 escribe a Francisco
Soto, que «entre las cuestiones que ocupan a Europa [...] la expedición francesa contra
Argel [...] se reduce a saber si Francia se apodera de aquel territorio, si se conserva para la
Turquía o qué se hace»6.
19 Ofuscadas por un republicanismo a ultranza que, en la pluma de un Murillo Toro o de un
Benito Juárez condenaba la monarquía de Orleans y años más tarde saludó a Garibaldi,
Mazzini y Cavour, las elites latinoamericanas optaron por mostrarse insensibles frente a
la negación cultural «profunda» que entrañó el expansionismo europeo. La alusión
mexicana viene al caso porque ayuda a subrayar, como lo hace Martínez, la marginalidad
Meloc uFsltóormeze rJ a4i5ro7 8A5n4t oatn 2i4o05 1<758ja-50i4r8o-.2ex3e 0c3u:t2e9d:@18g m+0a2il0.c0om>