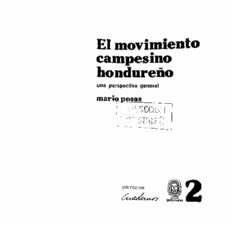Table Of ContentEl moviiniento
•
campesino
hondureño
una perspectiva general
' ",r_"':lJi;~f"l'i~~: C.•. . l~
COLECCION
Este tralfajo intenta bosquejar1 en apretada síntesis, un panorama general del
conjunto de prácticas sociales de los campesinos, organizados o no, en la prosecución
de sus intereses de clase, que constituye lo que denominamos movimiento campesino.
La definición de campesino que aquí adoptamos incluye al conjunto de pequeños pre
ductores agrícolas, ya ti-abajen individual o colectivamente la tierra, a los arrendata-
rios, a los semiproletarios, etc. ·
· No incluye, ciertamente, a los obreros agrícolas, aquellos que derivan sus me
dios de subsistencia exclusivamente de un salario. Aunque hay que reconocer que buena
parte de los actores que se movilizan en este breve esbozo histórico, son campesinos,
que tienen que completar el producto que arrancan a la tierra que cultivan para sí con
actividades de contenido salarial. Esto remite a la consideración siguiente: la compren
sión del carácter de ias prácticas sociales del campesinado hondureño sólo es posible
si tenemos en cuenta, que éstas se desarrollan en el marco de una formación social
concreta, y entremezcladas en una compleja red de luchas y alianzas políticas, en las
cuales los campesinos actúan como importantes actores sociales.
-1-
Hacia el último cuarto del siglo XIX, Honduras, a diferencia de otros países del
área centroamericana (i. e., Costa Rica, Guatemala, El Salvador), no ha conseguido
crear una sólida economía agrícola de exportación. El Estado Liberal estimula e impulsa
cultivos comerciales (tabaco, café, caña de azúcar, cacao), vía exenciones arancela'
rias, fácil dotación de tierras, etc., sin mayor éxito. El peso de la deuda externa(1)
3
_ . f' nciera y crediticiamente la producción de
impide al Estado Hondureno est1mul_a~ • ma ue un territorio ~l¡ruplo_ crea al t.rans-
renglones comerciales y romper las d1f1cul~des q ional .
porte Y a la comercialización interna e mternac . I
· - iniciada en 1876 no cump e con éxito
En breve, la reforma liberal hondur~a igue activar procesos de acumula.
las tareas burguesas a ella encomendªdas. 0 cons de la producción capitalista en el
ción primith•a de capital que per.~itan el despegu~a tierra se convierta masivamente
agro. No consigue crear las cond1c1one~ p:r: queasivos procesos de expropiación cam.
en una mercancía. No genera la nece~ida I e C:munales O ejidales, como sí ocurnó
pesina. de apropiación de tierr~s ~~c1ona es, ~
eo los países mencionados al prmc1p10.
f:s ~:
Como la reforma liberal hondur:ña no tiene éxit~s7in c~:::al~a~:s~:
acti,•idad agricola capitalista con capacidad de autoexpa • •
rras que pu d1. eran ha b erse em pleado para este propósito pe. rma. necer· ana le n pobd er del
Estado. Es así que todavía en 1950 solamente el 48% del t~rr1tor10 nac10n •e sta a cons-
tituido por tierras de propiedad privada. El resto de las tierras permanec1an en poder
del Estado. ya en calidad de tierras nacionales o ejidales.
De tal suerte que, hacia finales del siglo XIX, la formación social hondureña
queda definida por el predominio avasallador de formas precapitalistas de explotación
de la tierra('), estrechamente relacionadas entre sí: la gran propiedad terrateniente y
la pequeña parcela campesina. La primera, dedica parte de sus tierras a la explotación
extensiva de la ganadería. El resto de las mismas se ceden renUsticamente a los campe
sinos. La segunda, donde se asienta la tradicional "milpa", reproduce la fuerza de trabajo
de la familia campesina. Tanto la explotación ganadera tradicional como la pequeña
parcela campesina se caracterizan por tener un bajo nivel de desarrollo de las fuer
zas productivas.
l!a sea cediendo parte de sus tierras a cambio de re™'¡,.s moderadas en trabajo
o en especie, ? mediante otros me~anismos económicos e idllológicos complementarios
o suplementarios, los terratenientes consiguen obtener de los campesinos formas varia
das !ie lealtad personal, que luego explotan políticamente .
. Co~o el régim_en d~moli~e~al de selección y alternabilidad presidencial ha tenido
poca v1genc1a en la h1stor1a pohhca del país • en muy pocas ocasi·o nes 1o s campesm· os
4
se verán movilizados como electores. Como, en Ja mayorla de los casos, la guerra civil
será el expediente por medio del cual se dirimen las rencillas intraoligárquicas; serán
los campesinos. movilizados polfticamentc por los terratenientes, los que han de deci
dir. en los campos de batalla. cuáles serán las facciones que han de acceder al control
Y usufructo personal de los beneficios que se derivan de la gestión del aparato estatal.
Uno de estos beneficios será precisamente la obtención de grandes extensiones de tierra,
principal fuente de riqueza y de dominación politica en el país.
1. Esta adscripción al bando politico de los terratenientes, que en el pasado con
dujo a las luchas fratricidas que llenaron los campos hondureños de sangre campe
sina. aún pervive en aquellas zonas de bajo desarrollo capitalista, en las cuales, me
diante mecanismos diversos, los terratenientes todavía subyugan no sólo económica, sino
también política e ideológicamente a los campesinos. Un residuo general de esta domi
nación política e ideológica secular es la adscripción familiar de los campesinos a los
partidos politicos tradicionales, que se manifiesta en la siguiente expresión, muy usual
en el campo hondureño: "soy liberal/nacionalista porque toda la vida nuestra familia
ha sido liberal/ nacionalista". En una dimensión individual, esta adscripción partidaria
ha dado lugar, aquí y allá en el territorio nacional, a violentos y sangrientos enfren
tamientos entre campesinos ·pertenecientes a bandos poUticos diferentes.
En breve, puede decirse que durante buena parte del siglo XIX, y, por lo menos
en las primeras cuatro décadas del presente siglo, en casi todas las regiones del país los
campesinos serán movilizados por los terratenientes en la defensa de lo.s intereses de
estos últimos; ya como electores o, mayoritariamente, como soldados en las tropas de
aquellos caudillos-terratenientes que se disputaban en los campos de batalla el usufructo
del aparato estatal. Desde esta perspectiva, la movilización campesina se convierte en
la piedra de toque que explica los vaivenes y la pervivencia de lo dominación oligárquica
en el país.
Como veremos más adelante, ya en la década del 50 y, sobre todo, a partir de
la década del 60, una vez que ha sido sancionado legalmente el proceso de reforma agra
ria en el país, los campesinos pasan a jugar un papel politico diferente en relación a la
dominación oligárquica. Se convierten, en forma creciente, en el ariete que golpea la
base de sustentación de la dominación oligárquica en el país, el latifundio improductivo,
deviniendo de hecho en una fuente de cuestionamiento permanente de la misma. Desde
5
,. la movilización campesina por intereses clasi~tas se inserta en el
dfNleS<bPk"lR li"pl·'l°u l rnq l ouo c · d dl!re'- "a' tbr1msrt.e· 1r1·n • 1a1 os s bpa rsoeyse cpto.s st rupcotlultrlcaoless d dee la qpuoedlelra so hf·ug e ár rzqams· c soo ceina leel s · pqau1•es . luchan Por
-11-
.. del capitalismo en la agricultura en escala significativa, la posi-
La penP1;rac1on •, 61 · · ·
bilidad de crear una s Ólida economia agricola de exportac1o. n, s . o comienz. a a msmua.r se
con claridad en las postrimerias del siglo XIX, con la cre~1~n~e 1mportandc1a ~uedembp1eza
1
a a dq u·m ·r la Pr oducción y exportación bananera. . En sus m1c1os, a pro· ucc11 on e ana-
tlOIS se concentra en núcleos de pequeños y ?1-~dianos _pr~?ucdtort~s nac1onda es Y allagu~?s
extranjeros atraídos por la perspectiva de facJI aprop1a~~on e 1erras Y , e acu~u c10~
de capital que ofrecia el negocio bananero. La producc1?n bananera as1 ~btemda sera
comprada y comercializada en los mer~ados norteame~1canos por un conJunto_ de rela
tivamente pequeñas empresas norteamencanas que teman su base de operaciones en
Ne\\' Orleans.
Desde principios del siglo actual, debido a las nuevas posibilidades que para la
acumulación de capital en el negocio bananero abre el aparecimiento del transporte
refrigerado. el ensanchamiento de la capacidad de transporte de las embarcaciones y
la ampliación del mercado consumidor norteamericano, algunas empresas norteameri
canas pasan a realizar la integración vertical del mismo. Las primeras de estas empre
sas serán la Vaccaro Brothers And Companv, más tarde conocida como la Standard
Frult Company, y la empresa ligada al legendario magnate bananero Zamuel Zemurray,
más tarde conocida como la Cuyamel Fruit Company. Es sólo entre 1912 y 1914 que la
United Fruit Companv entra directamente en la producción .anera del país, a través
de dos subsidiarias, la Tela Railroad Company y la Truxillo Railroad Company.
. Las empresas bananeras norteamericanas no sólo van a subordinar a la pequeña
Y med1Bna ~urguesia. rural que se había venido desarr.ollando en torno a la producción
bananera, smo ~ue fm~lmente la destruyen casi en su totalidad. Este proceso se habrá
com~etado hacia i:nediados de la década del 30. Sin embargo, cuando sus intereses así
lo exigen (la necesidad de deprimir los salarios, la búsqueda de aliados políticos locales,
están entre las causas de la política que a continuación se sugiere), las empresas ba-
6
naneras <'an a "recrear", desde mediados de la década del 50, un sector de produc_tores
nacionales asociados, los llamados productores "independientes", a quienes proporcmnan
fierras. insumos, etc.
Al instalarse en el litoral norte(') las empresas bananeras tendrán que enfren
tarse al problema de la escasez de fuerza de trabajo laborante que habla venido
afectando a los productores bananeros previamente asentados en la zona. Mediante el
pago de o;alarios relativamente altos, destacando .enganchadores a· diferentes áreas del
país y a los países vecinos, fundamentalmente El Salvador, o bien estimulando la inmi
gración internacional de negros caribeños, las empresas bananeras resolverán con éxito
el problema así planteado.
La explotación bananera controlada por el capital imperialista norteamericano
trajo consigo un notable desarrollo de las fuerzas productivas en el litoral norteño:
nuevas técnicas de cultivo, riego, transporte y embarque de bananos, nuevas formas de
di\,isión Y organización del trabajo, etc. Sin embargo, este desarrollo capitalista, de base
regional, no ha de tener un efecto reflejo sobre otras zonas del país, que permane
cerán atadas a formas de producción precapitalistas. Los beneficios arancelarios que
percibe el Estado por la explotación bananera serán igualmente reducidos, debido a
la generosa política concesionaria que se empleó para atraer al capital extranjero al país
y a la capacidad de maniobra política de las empresas bananeras. Por otro lado, estas
empresas no podrán mucho menos contribuir a la estabilidad política del país, ya que,
cuando sus intereses así lo exigen, han de estimular las guerras civiles, mal endémico
de la historia política hondureña.
El poder político de estas empresas imperialistas, ya a nivel local, regional · o
nacional, será incuestionable. Diputados, comandantes de armas, funcionarios de adua
q¿is y diferentes otros tipos de funcionarios estatales, figurarán en las planillas de las
empresas bananeras. En síntesis, el capital imperialista bananero será un efectivo fac
tor de poder en la vida política nacional.
En principio, la instalación de las empresas bananeras norteamericanas en el
litoral norte no fue acompañada de un proceso de destrucción de la economía campe
sina de subsistencia. Y no podría ser de otra manera: la producción bananera se realiza,
al menos inicialmente, mediante la habilitación de espacios vacíos.
7
, id para poder entender la natura-
Sin embar,io hay dos cuesf.tones a cons erar 1 d 1 . t ª 1 ..
..,_ de lfl!I oonnictO!!. a¡trarlos que han de ocurrir aqul Y allá ~ego e a ms acion
d(, tai, empresas bananeras norteamericanas en el litoral norte·
* 1 El Procf';l!aOr ad e elll)Ansión de la plantación bananera no es algo que ocurre
c111 ..~ 111 .,,.., r !liemptt. Debido al agotamiento relativo d! ~º:Sa:u~~:~n:r!:
presencia de enfP rmedades en el banano o por otras razones, _l as e . P L f t
ª
-1N.~ericanas abandonan y abren continuamente nuevas plantaciones: ron era
egrlcola se e1;tif'ftdf'. Las subsidiarias de la United Fruit Compan:, por eJemplo, en su
~ tlt" expansión. codician las tierras de los pequeños o mec!Iano~ P~?ductores que
- l!IICOlltrllndo a su paso. Se movilizan los mecanismos de apropiacmn Y/ 0 expro
ltiad6n. Surgen ai;f las bases objetivas para conflictos agrarios.
2. El litoral nort.e se convierte en un polo de atracción. Miles de campesinos
han ele de51)la7.arse hacia esa zona del país a buscar empleo permanente en las planta
CNM!li bananeras. u ocasionalmente en las zafras de las plantaciones cañeras que estas
llliama~ empresas explotaban. AJ ser despedidos de sus trabajos en las plantaciones
lNaallera~ Oos despidos comienzan a ser masivos en las subsidiarias de la UFCo_
._.. inicios de la década del 30), o al concluir las zafras azucareras, muchos campe
._. han de quedarse en la zona litoral. construir sus casas y aldeas, y ocupar las
_,..~ ocro:.as de las empresas bananeras, ya como arrendatarios o como ocupantes
en Pf"(!Cal'Í(J. St' ,·a formando asf una economia campesina de subsistencia en las cerca
lliei; de la.s plantaciones bananeras. Los campesinos serán desalojados de las tierras
qw cultivan y sus aldeas destruidas cuando la UFCo. desee recuperar sus tierras para
dedicarU1s B cultivos diferentes del banano o a la explotación ganadera.
Es sobre esta base objetiva que surgen en el litoral norte las primeras organi
YA('J- campesinas de que tenemos noticias. En efecto, hacia fillles de la década del
Jrl e inicio.. de Je dked11 siguiente, la Federación Sindical Hondureña, organizaciS'n
obrero--ltltesanaJ cuotrolede por los comunistas, y el propio Partido Comunista, Sección
di> J. IC._ bu,ic~o hacer efectivo el concepto leninista de alianza obrero-campesina, han
dP orpru,.ar ligas ¡¡grimas, fwidamentelmente entre aquellos campesinos que mante
aiaa COlll'tiL'tos con las t'lllpresas imperialistas bananeras. "Obrero, campesino -reza
UD docurn~~to comumst.a de la . época-- ingresad a vuestro sindicato, a vuestra Jiga
~ -Estas hgas campesinas han de estar integradas a la Federación Sindical
•
HDndurell■ (FSH). "La Federación Sindical Hondureña, es un organismo integhrado ptroar_
las deses trabajadores de la ciudad y del campo, y lleva por f'm a l1'd 1 1,d la luc • a con d
la clase opresora, nacional y extranjera. La Federación se compone de sindicatos _ e
ofil'io, de industrias y ligas campesinas". En 1930, la Federación Sindical. Hond~rena
habla organizado alrededor de 15 ligas campesinas, "la mayoría de las cuales funcmnan
regularmente y son, de hecho, los más prometedores grupos de todos".(•). Muchas de
estas ligas campesinas, seguramente, debieron haber sido organizadas en el litoral noi:e,
principal área de conflictos y de las actividades de la Federación Sindical Hondurena
y del Partido Comunista, Sección de la Internacional ·Comunista.
Tanto la FSH como el Partido Comunista, Sección de la IC, y, en consecuen
cia. las ligas agrarias a ellos vinculados y .en general toda forma de organización poli
tice de oposición serán sumidos en la clandestinidad y consiguientemente desarticula
dos. por la férrea represión instaurada por el dictador bananero, el General Tiburcio
Carías Andino (1933-1948). Es sólo a partir de la segunda postguerra, como veremos a
continuaci6n, que se vuelven a crear las condiciones para la emergencia de un movi
miento campesino, primero de base local, más tarde regional y, finalmente, nacional,
que se moviliza no sólo en función de intereses clasistas como las ligas campesinas
afiliadas a la FSH, sino que también comienza a participar 'activa y creciéntemente
en la vida polltica nacional.
-111-
La segunda postguerra significa para la formación social hondureña un con
junto de transformaciones en el agro, que tienen importantes repercusiones no sólo
sobre la economía campesina, sino que también sobre la actividad económico-social del
país en general.
En el litoral norte, la Tela Railroad Company, subsidiaria de la .Unlted Fruit
Company, principal latifundista del país, inicia un proceso de diversificación de sus acti
vidades agrícolas sembrando abacá y palma africana. Asimismo, inicia un proceso
de expansión de sus actividades ganaderas con vistas a su procesamiento agroindus
trial. Estos procesos llevan consigo desalojos de campesinos, arrendatarios u ocupan
tes en precario, de tierras ociosas de esta empresa imperialista. Para su desalojo, la
'
!mente grandes manadas de ganado ~ue echa a Pastar
Tele RR. eo. ha ¡le ~mplear u:~ªa sl las bases para importantes confhctos agrarios que
los C'ult;,·os campesinos. Surg dé d del 40 e inicios de la década del 50 (Urraco.
~-en C'l litoral norte durante la ca a
C'.aandtlas ... l . . •
más agudos conflictos agrarios Y para el surg1m1ento
Las bases para n~evos Y . d han de ser puestas por la huelga de mayo
de un mo,"imiento campesmo organiza º:novilizó a más de 25.000 trabajadores y duró
julio de 1954. Medi~nte esta hu~Ig~, 1q~~ones productivas de la Tela RR. Co. obtienen
.i dlas. 10!' asalariados de_ las m~ ªtª concesiones que mejoran sus condiciones de vida
m_....._.,.d. o5 ª umcnfm salarial.e s • cr1tear atse consiguen obtener el reconoc1.m 1. ento de su orga-
,. trabajo. r. Jo qllt' es más 1mpo n ,
~ización sindical. •,
Jl>- El rPCOnocimiento por esta empresa imperialista de la org~~ación sin~c3:1
~"-" SU5 obr eros crea ¡a s con diclones generales necesarias para e,l sdu rgmuen.t.o,., ddie l s•m di-
calismo legalizado en el país.' La United Fruit Company -a traves e ~us su..,.. arias:-,
merced a su gravitación en la vida política del país, había cons~gwdo de_morar, por
\--arias décadas la emisión de una legislación •l aboral que garantizara el derecho de
orglllUZación s~dical en el país. La huelga de mayo-julio de ~ al vencer la resisten
cia de w LFCo. a reconocer la organización sindical de sus asalariados, remueve el
obstáculo que impedía al Estado la emisión de leyes reguladoras que garanticen la libre
aindicalización. La huelga de mayo-julio de 1954 será seguida de una dramática inun
dacioo (agosto-septiembre), de desastrosos efectos sobre las plantaciones bananeras.
Como consecuencia de ambos fenómenos y previendo el aumento en el capital
variable que significa la presencia de una organización sindical en sus instalaciones
~odu~vas, la Tela ~R. Co. abandona fincas marginales e infllJduce un conjunto ~e
mnovac1ones tecnológicas que conducen a un aumento de la productividad del trabaJO
Y a un ~sivo ~roceso de expulsión de fuerza de trabajo. Entre 1954 y 1957, la Tela RR.
Co. despide casi 13.000 trabajador!'s, esto es, reduce su población laborante casi en
un cincuenta por ciento.
Muchos de los olire_ros a~ricolas así despedidos, han de encontrar refugio en la
~a agricola de subsistencia, en las fértiles tierras aluvionales del litoral norte
retenidas por la Tela RR. Co., ya como arrendatarios u ocupantes en precario de tie-
18
. . . p t . t te de estas masas campesi-
rras ociosas de esta empresa 1mper1ahsta. ar e 1mpor an d
nas desproletarlzadas han de ser desalojadas de las tierras que ocupaban por mana as
de ganado que la Tela RR. Co. echa a pastar sobre sus milpas. De este modo, ~stª
empre.se imperialista trata de retener el usufructo de las tierras que los campe5mos
rn su beligerancia organizativa intentan retener para sí. Estos conflictos, que ocurren
hacia finales de la década del 50 tendrán como escenario la zona de Guaymas. Im
pulsadas por estas condiciones, s~rgen en esa área organizaciones campesinas.ª nivel
local, que se ,·erán estimuladas organizativamente por la presencia de multitud de
ex-obreros agricolas bananeros, muchos de ellos con importimte experiencia organiza
tiva-sindical.
Paralelamente. otras áreas no bananeras del litoral norte y, particularm·ente,
la zona sur del pais. se ven sometidos a un intenso proceso de expansión capitalista.
Apo)·adas por medidas crediticias estatales y estimuladas por la demanda· internacional·
de postguerra. las explotaciones ganaderas del norte y del sur y la producción algodo
nera. restringida especialmente a la zona sur del país, adquieren creciente importancia
en las estadísticas de comercio exterior. Este proceso de expansión capitalista algodo
nero y/ o ganadero, unido al incremento de las obras de infraestructura vial en estas
áreas, conduce a un proceso de valorización de la tierra, a la apropiación ilegal de.
tierras nacionales y ejidales, al desalojo de campesinos de las tierras que cultivaban,
ya por no poder pagar la suma de las rentas agrarias (en el caso del algodón, buena
parte del fondo de tierras dedicadas a este cultivo eran arrendados por terratenientes
tradicionales sureños a los productores algodoneros capitalistas, algunos de los cuales
eran salvadoreños), o por el simple desalojo y la consecuente apropiación de sus tierras
para dedicarlas a la explotación ganadera o al cultivo del algodón.
Cuando se producen situaciones de desalojo, sobre todo en la zona sur, los
campesinos usualmente recurren a las vías legales sin mayor lltito. Una notable excep
ción será el caso de Monjarás (1960) en que los campesinos, contando con el apoyo de
la Federación de Estudiantes Universitarios, consiguen resistir, con éxito, el intento
de dos importantes ganaderos de la zona de expulsarlos de las tierras que cultivaban.
Cuando las tomas de tierras comienzan a generalizarse en la zona sur del país, lo
que ocurre hacia finales de la década del 60, estos campesinos han de proceder a recu
perar las tierras que les habían sido arrebatadas o, en general, las tierras nacionales y
11