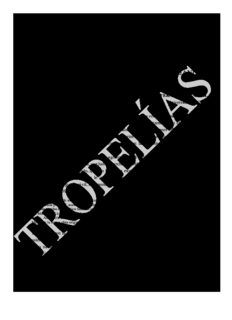Table Of ContentTropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, número extraordinario 1 (2017) 83
El estreno de Sinfonía Inacabada, de Alejandro Casona (Montevideo, 1940)
EL ESTRENO DE SINFONÍA INACABADA, DE ALEJANDRO
CASONA (MONTEVIDEO, 1940)
Antonio FERNÁNDEZ INSUELA
Universidad de Oviedo
L
a relación de Alejandro Casona con Uruguay fue temprana y continua: aparte de las numerosas
representaciones de sus obras —dos de ellas antes de su asentamiento en el cercano Buenos
Aires—, compró relativamente pronto un chalet para sus vacaciones en Punta del Este o se
relacionó con escritores de ese país, como Enrique Amorim (Ramos Corrada, 2009). En este artículo
vamos a tratar de la recepción crítica de la primera obra en la que estuvo presente el dramaturgo,
Sinfonía inacabada.
En una carta fechada en Bogotá el 7 de agosto de 1938 y dirigida a su amigo el escritor astur-
cubano Luis Amado Blanco, Casona, que había marchado a México en marzo de 1937 con la compañía
de Josefina Díaz y Manuel Collado, quienes le habían estrenado en Barcelona el 13 de noviembre de
1935 Nuestra Natacha, la obra que le convertirá en el más significado representante del teatro
republicano antes de la guerra civil, le expone a su amigo los proyectos propios y de la compañía para
comienzos del año 1939:
Y a primeros de año, quizás con escalas breves en Perú y Chile, saldremos para Buenos Aires, la plaza
más indicada para mí; acaso para quedarme allá, ya que allí el teatro tiene vida amplia. En Buenos Aires
tengo un nombre hecho, bien fundado sobre éxitos que han llegado al gran público. Últimamente ha estrenado
allí Margarita Xirgu el Prohibido suicidarse en primavera, muy elogiado por la crítica y que ha dado grandes
llenos. Ahora iría con mi Romance1, una vida de Schubert en la que estoy trabajando para su estreno en
México y la nueva obra original que podré componer de aquí a entonces (González Martell, 2004: 377-378).
En relación con la obra sobre Schubert, al final de unas Notas manuscritas, sin fecha y redactadas
con posterioridad a agosto de 1938, señalará lo siguiente: «Proyecto una comedia de Schubert, pero
no escribo nada» (Fernández Insuela, 2008: 264). De vuelta a México a primeros de septiembre,
Casona, según indica en una carta del 30 de noviembre de ese año también dirigida a Luis Amado
Blanco, recibe la noticia oficial de que es alistado en el ejército de la República, si bien se le señala
que debe limitarse a quedar «a las órdenes». Y añade:
1 Se refiere a Romance de Dan y Elsa, estrenada en Caracas el 30 de abril de 1938 y posteriormente denominada Romance
en tres noches.
84 Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, número extraordinario 1 (2017)
Antonio Fernández Insuela
Ante la posibilidad de que tuviera que marchar, y habiendo firmado contrato para Buenos Aires a base
de estreno mío (riguroso estreno), Manolo [Collado] me pidió por todos los santos que le escribiera a toda
máquina la nueva comedia ofrecida, y me encerré a escribir desesperadamente, con el menos propicio de los
ánimos. Afortunadamente, el tema me ganó pronto, he trabajado bien, y Sinfonía inacabada está
paradójicamente acabada desde hace ocho días (González Martell, 2004: 380).
Y a continuación detalla en qué consiste la obra, de lo que, de momento, recordaremos dos
aspectos: interesa más que la peripecia de Schubert, el ambiente romántico en que este vive, y hay
«episodios de invención, eficaces de situación y de gracia».
Como vemos, el inicial proyecto de representar dicha obra en México cambia, orientándolo hacia
Buenos Aires. No sería de extrañar que en la postergación del proyecto también tuviese un notable
peso el hecho de que los problemas económicos de la compañía cuando el regreso a México motivan
que los actores —no Manuel Collado y Josefina Díaz y seis más— acaben decidiendo la 'separación'
de Casona de la empresa, pues consideraban un lujo tener con ellos a un autor y asesor literario, y,
además, lo hacían «responsable de la campaña política desatada aquí contra nosotros por mi
significación» (González Martell, 2004: 382-383).
Los problemas con la compañía y su vinculación con la escritura de Sinfonía inacabada los
recordará el autor asturiano en una interesantísima carta dirigida desde Buenos Aires el 18 de junio de
1949 a Cipriano Rivas Cherif, dada a conocer por el profesor Aguilera Sastre y en la que Casona
encomia ante su interlocutor la gran bondad personal del emigrante, también natural de Asturias,
Carlos Prieto, quien desde el principio le acogió generosamente en México y le ayudó, con enorme
elegancia, cuando Casona tuvo problemas con la compañía teatral:
Después, cuando un mal giro de los negocios y la casi disolución de la compañía, me dejó en la calle
de la noche a la mañana, no podría decirle [se dirige a Rivas Cherif] cuánta fue su discreción respetuosa para
salvarme sin que el más pequeño prurito de mi independencia orgullosa pudiera resentirse ni apenas darse
por enterada. No es tanto lo que materialmente le debo, como la manera infinitamente delicada de hacerlo;
más que su generosidad —fácil a su fortuna—, su manera de ser generoso, y aquella sonrisa del que «no hace
nada». Todo lo que él calla, yo tengo el deber y el honor de decirlo en voz alta: le debo mi pan y mi techo en
una encrucijada difícil y en un país extraño. Su casa fue mi casa, sus libros fueron mis libros; allí escribí mi
Sinfonía inacabada (Aguilera Sastre, 2004: 492)2.
Al respecto hay que señalar que, como muestra simbólica de su agradecimiento a Carlos Prieto
(tío del poeta y crítico Carlos Bousoño Prieto), Casona pondrá a Sinfonía inacabada la siguiente
dedicatoria: «A la casa de los Prieto, corazón de España en México, donde nació esta comedia. A. C.».
Pues bien, cuando Casona ya lleva casi un año asentado en Buenos Aires, estrenará el martes 21
de mayo de 1940, en el teatro Solís de Montevideo, Sinfonía inacabada. La compañía que representa
la obra está dirigida por Gregorio Martínez Sierra y los intérpretes más conocidos son Catalina
Bárcena, Josefina Díaz y Manuel Collado, si bien el papel de Schubert lo desempeña Manuel Díaz.
Hay que indicar que el teatro de Casona ya era conocido en Montevideo, pues Margarita Xirgu había
estrenado Otra vez el diablo en agosto de 1937 y Prohibido suicidarse en primavera en julio de 1939.
Por otra parte, en la prensa se señala que nuestro dramaturgo se desplazó a la capital uruguaya «para
2 Este trabajo es fundamental para conocer las relaciones, amplias y amistosas, si bien con algún momento difícil, entre
Casona y el gran director que fue Rivas Cherif.
Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, número extraordinario 1 (2017) 85
El estreno de Sinfonía Inacabada, de Alejandro Casona (Montevideo, 1940)
dirigir los ensayos y asistir, esta noche, a la primera representación de la obra» (Anónimo, El Plata; y
Anónimo, ¿La Mañana?)3.
En la autocrítica, que, con mayor o menor detalle, aparece en la prensa de Montevideo, Casona
señala que su obra pretende ser una estampa romántica en torno a la figura de Schubert4, pero
rehuyendo la estricta biografía:
El protagonista de mi obra no lo es tanto Franz Schubert como su época: el Romanticismo en su hora
inicial, cundo no era aun una escuela retórica de tópicos literarios, sino una conducta ética y estética; una
posición de la juventud educada en los ideales de la Revolución Francesa, ante los nuevos problemas del arte
y de la vida.
Con el Romanticismo surgen como nuevos valores artísticos el color y la emoción, el ímpetu idealista
de un amor al pueblo que no acaba de encontrar su cauce social; la antítesis desgarrada como protesta contra
el academicismo neoclásico, y, sobre todo, el predominio de lo sentimental sobre lo racional (Anónimo, ¿La
Mañana?, 21 de mayo).
Considera que, por su dramática peripecia vital, Schubert es quien mejor representa esos valores,
entre los que señala que puso música a poemas de Goethe, Schiller, Mayerhofer, etc., «haciéndolos
correr de boca en boca por todos los caminos aldeanos de Europa», afirmación que resaltamos porque
nos recuerda una de las tareas que llevó a cabo el Coro del Pueblo de las republicanas Misiones
Pedagógicas, que actuaba a la par que el Teatro del Pueblo dirigido por nuestro dramaturgo, quien,
además, escribió para este algunas piezas teatrales breves inspiradas en autores clásicos, entre ellos
Cervantes.
Y también hace notar que «en esta hora en que el mundo se debate acosado por la urgencia de
los problemas económicos y por los embates de la fuerza bruta glorificada, entiendo que la evocación
romántica va siendo una meditación necesaria» (Anónimo, El Plata, 21 mayo).
Veamos la decena de críticas de que disponemos.
En La Tribuna Popular, «Don Melitón», seudónimo de Enrique Crosa, comienza su crítica
afirma que, viendo Sinfonía inacabada, olvidó la «espantosa tragedia que se desarrolla en Europa, esa
explosión de barbarie, de egoísmo, de regresión, que sobrecoge al mundo y especialmente a los pueblos
de América». Y piensa que esa capacidad de olvidar la trágica realidad es el mejor elogio que se puede
hacer de la obra de Casona. Esta opinión se basa en la muy alta consideración, entreverada de profunda
nostalgia, en que el crítico tiene al Romanticismo, una época en que «[s]e vivía en gracia de arte y de
emoción». Con el personaje de Schubert, el más romántico de los músicos románticos, Casona
compone una «comedia llena de emoción, de belleza y de salud espiritual», pues exaltar todo lo bueno
que hay en el alma es una labor «profiláctica y educadora»: el dramaturgo ha realizado «el milagro —
3 Quiero agradecer muy sinceramente a Luis Miguel Rodríguez Sánchez, sobrino y albacea de Casona, el que me haya
proporcionado amplia información periodística sobre el estreno de la obra. Y a Raúl Vallarino, que, en su época de director
de la Biblioteca Nacional de Uruguay, también me envió documentación al respecto. Dado que dichas informaciones son
recortes de prensa, a veces faltan datos como la fecha o el nombre del crítico o del periódico, carencias que no siempre
hemos podido subsanar con una relativa certeza.
4 En la misma página del mismo ejemplar de El Plata en que se resume la autocrítica de Casona, se da la noticia de que el
famoso director de orquesta Erich Kleiber ha llegado a Montevideo para dirigir la Ossodre (Orquesta Sinfónica del Servicio
Oficial de Difusión Radio Eléctrica), cuyo primer concierto está dedicado a Schubert, del ya había dirigido en 1935 Sinfonía
inacabada. Véase «El maestro Kleiber inició ayer los ensayos», El Plata, 21 de mayo de 1940.
86 Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, número extraordinario 1 (2017)
Antonio Fernández Insuela
en esta época de materialismo, de determinismo, de estatismo cruel— de volvernos a un pasado de
serenidad conceptual tan noble y tan bello». En realidad, toda la crítica se limita a desarrollar esa idea
en buena medida mitificadora, espiritualista, 'romántica' del Romanticismo (valga la deliberada
redundancia) y su concreción en la obra de Casona, que prácticamente no analiza, imitándose a emitir
alguna opinión no argumentada («Obra llena de méritos técnicos y de aciertos literarios. El segundo
acto es una verdadera joya»), testimoniando algún hecho (el abundante y «calificado» público aplaudió
la obra «con inusitado calor»), formulando un elogio «caluroso, calurosísimo a la interpretación» –
ejemplificada en Josefina Díaz, Manuel Collado, Manuel Díaz, Cándida Losada y Alberto Contreras
– y calificando de «magnífica» la presentación.
En El País del día 22, el no identificado crítico comienza su reseña afirmando que la obra que
analiza no altera su idea de que Casona está en declive desde Prohibido suicidarse en primavera. Es
más, en su criterio, el autor no ha seguido la trayectoria que se inició tan afortunadamente con La
sirena varada, «desigual pero magnífica» y con Otra vez el diablo. La obra presente, que no se
apartaría sensiblemente de una película pasada, carece de verdadero interés en los actos primero,
tercero y el epílogo, aunque, reconoce el reseñista, fue siempre «una pieza correcta, con discretos
valores de teatralidad, decayendo hacia el final de modo visible». Solo elogia el segundo acto y eso
con reparos: «bien puesto, dotado de un agradable colorido, con movimiento escénico bien logrado,
pero por lo demás de proyección ligera, superficial». El primero y el tercero se limitan a un juego de
situaciones simples, que fatigan un tanto al espectador; y la obra se cierra con el mismo tono apagado.
Por ello, Sinfonía inacabada no añade «absolutamente nada» al prestigio de Casona y muestra a este
«empeñado en una dirección artística mucho menos valiosa que la que inició con La sirena varada».
Por lo que se refiere a la interpretación, de los pocos actores que nombra solo elogia sin
restricciones a Alberto Contreras, que confirmaría sus buenas aptitudes mostradas en Angélica, de Leo
Ferrero, y en Intermezzo, de Giraudoux. Sobre Josefina Díaz afirma que «sus gestos desordenados, su
impetuosidad española trasuntaron poca fidelidad para con su personaje, el de la joven condesa
Estherhazy, que el crítico imagina debió ser, en la realidad histórica, afinada y contenida. Del último
nombrado, Manuel Díaz, afirma que en general estuvo correcto, «pero a menudo su acento fue
excesivamente endeble, desmayado». Acerca del resto de la compañía señala que actuó
mediocremente, «con su madrileñismo agresivo, que pasó indemne de un extremo a otro de la estampa
vienesa», opinión desfavorable que ya había formulado con anterioridad: «Es claro que para la
tonalidad evocativa de la comedia y para situarla en su verdadero medio, fue obstáculo irremediable
el exagerado acento castizo de la mayoría de los intérpretes».
En El Diario Español, periódico fundado por el emigrante gallego Manuel Magariños y dedicado
especialmente a la comunidad española de Uruguay, el reseñista, R. Rodríguez (según una anotación
muy posiblemente de Casona en el recorte de prensa), formula una muy positiva opinión. Comienza
afirmando que frente a lo que sucede en una época en la que el teatro se ha convertido en una simple
mercancía, Sinfonía inacabada es una obra «cuajada de poesía y de belleza y escrita con limpieza y
con honestidad artística». Señala que Casona no se ciñe a la verdad histórica sino que da libertad a la
Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, número extraordinario 1 (2017) 87
El estreno de Sinfonía Inacabada, de Alejandro Casona (Montevideo, 1940)
imaginación y logra algo que va más allá de la estampa romántica. Se fija con cierto detenimiento en
el segundo acto, donde músicos y escritores bohemios, entre ellos Schubert, contraponen su
romanticismo de raíz popular y defensor de la libertad a una «burguesía estúpida» y a una nobleza
anquilosada y desprovista de humanidad. Por lo que concierne a la construcción de la obra, se limita a
poner de relieve que el segundo acto es «el más eficaz de los tres», y de modo global considera que la
interpretación fue notable, destacando muy especialmente el trabajo «tan fino y pleno de matices y de
humanidad» de Josefina Díaz. Y cita por su nombre a los restantes miembros de la compañía, de los
que resalta, entre otros, a Alberto Contreras, Manolo Collado, Cándida Losada o Amelia de la Torre.
Así finaliza la reseña acerca de una comedia de la que poco antes el crítico había dicho que «es una
obra maravillosa porque hace pensar, hace sentir y hace llorar».
En El Debate, el anónimo crítico —Juan Ilaria, según otra anotación manuscrita muy
posiblemente de Casona— comienza afirmando que Sinfonía inacabada es «un sentimiento
realizado», una «incesante actividad espiritual» y «un clima amoroso que facilita la representación de
ideas», con la acción ubicada en una época en que el romanticismo vence al frío racionalismo. No en
vano Casona es un romántico por su pensamiento unido a su sensibilidad, su inteligencia aliada a la
imaginación, su capacidad de ir de la impresión al pensamiento central.
Pasa luego a referirse a que, como indicó el autor, el protagonista es el ambiente en una época
perfectamente enmarcada y cuyas circunstancias están preparadas de modo hábil y gracioso. Un
ámbito en el que el dramaturgo sabe emocionar pero sin excesivo patetismo y sin poner la anécdota en
el primer plano. Por esos rasgos, el crítico considera que la obra representa lo agradable y lo noble,
frente al gusto avillanado del público «en esta hora de fenicios, de tumultos beocios». Sin concretar a
qué personaje o personajes se refiere, elogia la buena caracterización psicológica, y más adelante alude
a la finura con que se refleja la individualidad creadora de Schubert.
La crítica, expresada a veces con un cierto tono delicuescente o teñido de vaguedad, no incluye
ninguna referencia a la interpretación por la compañía, a cuyos componentes no hay la más mínima
referencia.
También el 22 de mayo en El Plata, TOP, seudónimo de José Pedro Blixen Ramírez, formula
una valoración global positiva de la obra, que cumple lo que Casona prometía: el retrato de una estampa
romántica, ejemplificada en la figura de Schubert. Logra recrear una atmósfera que, si bien a veces
utiliza materiales manidos, tiene una personalidad propia, en la que imperan toda clase de expresiones
poéticas, que a veces rozan el campo del patetismo.
Considera el crítico que de las escenas sabiamente construidas por Casona surge nítidamente la
influencia de la ética renovadora del Romanticismo «en el campo del arte, en el campo social y hasta
en el campo político». Y esto se debe a que el autor ha sabido dar «vida propia, humana, no
exclusivamente literaria» a las figuras de su obra, algunas de ellas «concebidas con un trazo firme».
Este logro se debe a que Casona, «hoy, sin duda, uno de los escritores teatrales más prestigiosos del
teatro español», es un gran dominador de su oficio, lo que le permite conseguir obtener «el logro total
de la finalidad artística que se propone».
88 Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, número extraordinario 1 (2017)
Antonio Fernández Insuela
Piensa que el primer acto presenta un ambiente bohemio convencional, sin rasgos que lo
diferencien de otros previos, pero la situación cambia en el segundo acto, «sin duda una jornada
cumplida», que ahonda en el pensamiento central de la obra, con un «diálogo ágil, certero, travieso,
por momentos satírico», que presenta el verdadero sentido del Romanticismo. En el tercero, vuelve a
algunos episodios de la vida de Schubert ofrecidos «con una clara visión teatral». Y, frente a lo
sustentado por otros críticos, rechaza que el epílogo, que sucede en el cementerio, sea innecesario: en
su opinión, puede discutirse que la acción ocurra en dicho lugar pero sí piensa que lo que allí se dice
«es indispensable para concretar el pensamiento que sugiere a Casona la vida del músico ilustre», una
vida que es también «una sinfonía inacabada».
Finaliza su crítica de esta «interesante» obra o «interesantísimo espectáculo» señalando que al
día siguiente hablará de la interpretación, que merece párrafo aparte, en el que dice aparecerán en
general elogios pero también alguna que otra observación. Lamentablemente, no hemos podido
acceder a esa anunciada continuación de su reseña.
El diario católico El Bien Público publica dos reseñas sobre Sinfonía inacabada, una el día 22 y
cuyo autor no nos consta, aunque todo hace pensar que sea el que firma la anunciada —y más
extensa— crítica del día 23, «Restone», pseudónimo de Ernesto Pinto.
En la primera reseña, el crítico señala que el autor cambia la historia, si bien la verdad histórica
pesa demasiado en una obra que no es la más significativa de Casona. El primer acto, sobre la época
de miseria de Schubert en una Viena despreocupada, presenta mucho lugar común en su pintura
superficial de la bohemia. Por el contrario, en el segundo acto, sin duda el mejor estructurado, Casona,
«con suma habilidad y dueño del oficio, maneja a su gusto a los personajes, en dialogado ágil, lleno
de alusiones mordaces para la política y la vida de aquel tiempo, que pueden tener su aplicación para
nuestra hora». El tercer acto es, en opinión del crítico, mera anécdota, en tanto que el epílogo es
extremadamente teatral pero no aporta nada relevante a la obra.
Por lo que concierne a la interpretación, Restone considera que fue adecuada, destacando Manuel
Collado, Manuel Díaz y, sobre todo, Josefina Díaz, por su trabajo de calidad y finura espiritual. Al
final de la representación Casona agradeció los insistentes aplausos, que derivó hacia la «heroína de la
jornada, la talentosa Josefina Díaz».
La reseña que aparece el día siguiente es en parte la ampliación de lo que se había señalado el
día 22, pero también incorpora algunos elementos nuevos. Comienza con una amplia referencia a las
obras previas de Casona, en las que encuentra dos tendencias: una, de finura, ingenio y alusiones
metafísicas, representada por La sirena varada y Otra vez el diablo, y otra, donde más que el esteta
impera el luchador, «el propagandista social, el maestro del optimismo natural», encarnada en Nuestra
Natacha y en Prohibido suicidarse en primavera, que se salvan más que por el arte, por su contenido
humano y por el contenido evangélico de Natacha. En opinión de «Restone», esas dos líneas
definitorias del teatro de Casona afloran en el segundo acto de Sinfonía inacabada, cuya
caracterización ahora explicita más que en la reseña inicial.
Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, número extraordinario 1 (2017) 89
El estreno de Sinfonía Inacabada, de Alejandro Casona (Montevideo, 1940)
Pasa después a exponer los motivos de que los otros actos de la obra no le parezcan bien logrados:
la falta de gracia lírica y de novedad en lo que se presenta en el primer acto, la falta de hondura
dramática en el tercero, y el que el epílogo en el cementerio («de evidente mal gusto») es
«extremadamente teatral y retórico».
Llegado a este punto, el crítico, a partir de unas opiniones de Casona antes del estreno, se plantea
qué sentido ejemplar tiene la vida y el tiempo de Schubert, qué elementos hay en esa vida «que nos
puedan servir como norma de conducta o como bandera en esta hora crucial para la civilización
occidental». En opinión de «Restone», de Schubert «se pueden aprender muchas cosas: el amor al
pueblo, el amor a la libertad, el amor a los ideales, de todo lo cual tenemos hoy mucha falta». Sin
embargo, de modo quizá un tanto contradictorio con su idea de que en el segundo acto hay
«comentarios válidos para nuestro tiempo», considera que esto no es suficiente para movernos a
nuestra reforma o actuar a favor de los otros: hay que «sutilizar mucho para recoger la docencia del
Romanticismo, a través de esta evocación coloreada y superficial del gran músico». Este modo de
pensar lleva al crítico a afirmar que a Casona, persona de «talento, sensibilidad y de gran unción
evangélica», hay que exigirle «algo más grande y más humano. Es decir, teatro de hoy, de lucha y de
ideal actuales». Le reprocha al autor que olvide la presente angustia por los avances del bárbaro contra
los pueblos indefensos o la tragedia que acaba de sufrir España. Ello no significaría que Casona tuviera
que caer «en lo falso de la política o en lo intranscendente del documento», sino que debería ser fiel a
su dolor y a tantas realidades que estrujan su corazón de poeta y de hombre». Es decir, «Restone»
viene a coincidir con alguna crítica que se le formuló cuando dos años antes representó en Buenos
Aires Prohibido suicidarse en primavera (Fernández Insuela, 2015: 101/599-102/600).
Ese mismo día 22 en El Diario, el crítico, posiblemente Juan J. Pomés, considera que el autor,
del que recuerda La sirena varada, ha escrito una obra cuyos tres actos están «hábilmente construidos,
con un dialogado chispeante, en el que se perfila el fuerte lirismo de Casona». Frente a lo que vimos
opinaban otros críticos, el de El Diario considera que el primer acto es una bella evocación del mundo
de la bohemia en la que vive Schubert. Y sí coincide en la general valoración positiva del segundo
acto, «el mejor realizado de toda la obra y que por sí solo la vale». En su opinión, es «no solo un
bellísimo cuadro de época, sino un laborioso estudio psicológico de tipos y caracteres, que son de todos
los tiempos y en los que no faltan ni la observación aguda y chispeante, ni el pensamiento filosófico,
la ironía política o el suave galanteo».
Del tercer acto el crítico afirma que, a pesar de su calidad y de sus momentos de alto vuelo
poético y de fuerte patetismo, no supera al segundo, situación que se repite con el epílogo, aunque está
«perfectamente encuadrado en el sentimiento romántico».
Por lo que se refiere a la representación en sí, la califica de «lujosa y ajustada» y señala que en
diversos momentos varios trozos de la música popular de Schubert realzan algunos pasajes de la obra,
cuya vinculación temática con algunas películas previas —sobre la vida de Schubert y el Congreso de
Viena de 1814— había recordado el crítico. Elogia la interpretación de los principales integrantes de
la compañía: a Manuel Díaz, por su admirable corrección en el difícil papel de Schubert; a Josefina
90 Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, número extraordinario 1 (2017)
Antonio Fernández Insuela
Díaz, por su habilidad para interpretar con exquisitez a la bulliciosa condesa joven de Esterhazy; a
Manuel Collado, por su brillante interpretación de Mayerhofer; a Amelia de la Torre, por su papel de
la dulce y sacrificada Teresa; y a Alberto Contreras, por su personaje de buen burgués. Todos los
intérpretes y el autor recibieron «expresivos aplausos», que Casona agradeció con «sentidas y
expresivas palabras».
Una crítica profundamente favorable la encontramos el día 23 en La Mañana, donde un reseñista
no identificado por nosotros ya en el primer párrafo de su comentario señala que estamos ante «una
verdadera obra teatral en la acepción más amplia del calificado». Inmediatamente explicita este
concepto: es un teatro «hecho a base de juego, de poesía, de sueños, de gracia, ternura y emoción», a
lo que une «un sentido de lo humano, de lo cómico y de lo trágicamente humano». Recuerda las
palabras de Casona previas al estreno acerca de su peculiar uso de la historia, lo que le ha llevado a
una «encantadora evocación romántica a base de deliciosas escenas, cada una de las cuales parece un
motivo de “ballet”, tanta riqueza plástica, tanto color y tanto ritmo poseen».
Al aludir al ambiente histórico, el crítico señala que Casona no pudo sustraerse al influjo de la
obra de Murger, pues en el primer acto de Sinfonía inacabada por la forma recuerda mucho la de
Escenas de la vida bohemia, pero no por su tono, más finamente gracioso, entre la burla y la ternura,
estilo inconfundible de Casona, quien ya lo había empleado en Nuestra Natacha.
Del segundo acto el reseñista afirma que es el mejor de la obra, con impulso propio, si bien
considera que el autor no ha logrado «independizarse de extrañas ataduras» que el crítico no identifica.
Del tercero señala que gira alrededor del amor de Schubert en Hungría, en tanto que el primero lo hacía
acerca del Schubert pobre y el segundo del Schubert triunfador, en ambos casos en la alegre Viena de
Metternich. Y del epílogo dice que es una especie de alegoría protagonizada por las dos mujeres que
amaron al músico, que se hallan ante la tumba de este, a su vez muy cerca de la de su admirado
Beethoven, pero no entra el crítico en la polémica cuestión de la pertinencia o no de esa parte final de
Sinfonía inacabada.
Piensa que es una obra muy bien dialogada, basada en anécdotas, con gran lirismo, belleza
plástica, poesía de sus frases, imágenes y pasajes, y por todo ello la considera la obra más lograda de
Casona después de Nuestra Natacha, atribuyéndole incluso el efecto de hacer que el espectador sienta
el «anhelo de elevarse, de ser más puro, de llegar a ser más bueno».
Considera que la interpretación tuvo mucho que ver con el brillo del espectáculo. De Manuel
Collado dice que se lució ampliamente en el papel de Mayerhofer, de Pepita Díaz hace notar su
elegancia y desenvoltura en un papel finísimo, de Manuel Díaz considera que no estuvo muy
convincente y del resto de la compañía dice que es un «cuadro armónico y disciplinado». Y es uno de
los pocos críticos que alude a los trajes y a las decoraciones, realizados con fidelidad histórica.
Finaliza su elogiosa crítica con la referencia a la salida de Casona al escenario ante los aplausos
del público y sus palabras de agradecimiento a este.
También favorable pero menos entusiasta es la opinión que en el periódico El Día del 24 de
mayo sustenta el crítico Ciro Scosería (según una anotación manuscrita posiblemente de Casona).
Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, número extraordinario 1 (2017) 91
El estreno de Sinfonía Inacabada, de Alejandro Casona (Montevideo, 1940)
Aunque empieza afirmando que es una obra profundamente simpática por su asunto y repleta de
bellezas, lo que justificaría los continuados llenos desde el estreno, inmediatamente señala que carece
de los méritos que se encuentran en su trayectoria previa (noble lirismo, aguda intención social, elevada
inquietud espiritual). Sinfonía inacabada sería una especie de alto en el camino, una comedia más bien
amable, con seguridad de oficio pero incluso tendente a veces hacia lo exterior y lo sensiblero.
Hace notar que Casona, como había indicado, trastoca hechos y fechas, lo que le permite ofrecer
un logrado carácter de Schubert, pero en detrimento de la verdad de los acontecimientos, sobre todo
en lo concerniente a su relación con la joven condesa de Esterhazy, quien realmente no correspondió
a su enamorado músico, como indica el crítico, quien alude a testimonios del propio Schubert. Lo
misma falsificación de la realidad histórica encuentra en Mayerhofer, del que el comentarista dice que,
según sus biografías, era solemne, grave y melancólico, en tanto que en la obra teatral es gracioso, un
bohemio de carácter alegre y chispeante. (Recordemos nosotros, sin embargo, que Casona también nos
lo ofrecerá como un personaje con gran complejo de culpa cuando admite ante sus amigos que los ha
traicionado, al ponerse al servicio de Metternich). El crítico, de todos modos, reconoce que esas
falsedades históricas no perjudican al valor artístico de la obra.
Del primer acto dice que es más bien pobre, basado en los tópicos de la bohemia romántica que
desde Murger han sido explotados en los libros y en los escenarios. Es «la bohemia de cromo», aunque
ocasionalmente surge la frase propia de un poeta. Por el contario, el crítico dedica una muy amplia
serie de elogios al segundo acto, «magnífico»:
Es un acto lleno de vida, de movimiento, de color, de humanidad, con buen número de personajes
vivientes perfectamente definidos y situados. Allí palpita la vida de Viena y de la bohemia de la época […];
allí alienta efectivamente el bello encendimiento romántico de la juventud y se nos descubre todo el sentido
y la significación de aquel movimiento […]. Todos los bellos ideales de aquel movimiento: el amor a la
libertad y a la justicia, el culto de lo bello, el amor al pueblo, a los humildes, el fervor democrático, la vuelta
del arte a las fuentes populares y a la naturaleza, frente a la hostilidad de la burguesía y el tieso academicismo,
todo está allí admirablemente, sobria, elegante y risueñamente expresado con finos toques de ingenio y no
faltan tampoco agudas alusiones, asomos de sátira política y social perfectamente aplicables a nuestros días.
Pero la obra decae en el tercer acto, una pintura más sutil que el primero pero «exterior, falta de
calor vital, artificiosa a ratos, lánguida». Predomina la anécdota sentimental y hay momentos de pura
emoción, pero siempre de modo intermitente e incluso con momentos de «vacua retórica». Y del
epílogo en el cementerio afirma que le parece «fuera de lugar, sensiblero», sin hondura elegíaca ni
grandeza trágica que lo justificasen.
Y tras reiterar que, sin negarle sus méritos, Sinfonía inacabada es una obra inferior a las
precedentes, alude a la inmejorable acogida que tuvo ante el público, que pudo apreciar «una
presentación muy cuidada» y una interpretación de conjunto más que correcta», de la que se limita a
decir que destacan Josefina Díaz, Luz Barrilaro, Manuel Collado, Manuel Díaz y Alberto Contreras.
El día 24 de mayo en la revista Marcha Francisco Espínola (hijo) publica una breve reseña de
tono mayoritariamente negativo. Trae a colación una anterior opinión suya en la que afirmó que en
Casona hay dos personalidades: la verdadera, «tierna, dulce, sentimental, que ama el tono menor, la
sonrisa complaciente»; y otra, que busca influir en el alma de los espectadores, que recurre a «seguros
92 Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, número extraordinario 1 (2017)
Antonio Fernández Insuela
artificios teatrales» que restan calidad a la obra pero que siempre logran su propósito. Sinfonía
inacabada, como el crítico había supuesto sin saber por qué, se incardinaría en la primera de las
tendencias. Piensa que nuestro autor no ha trabajado debidamente esa obra, en la que el crítico reconoce
«un segundo acto magnífico por el vigor, la claridad, la destreza insuperable de que a cada momento
se hace gala». Pero el primer acto es lánguido y quizá injustificado, y el tercero y el epílogo solo
ocasionalmente se parecen al segundo.
Reconoce el crítico que su punto de vista exigente se debe a la alta estima que siente por el autor
y reconoce que el público no piensa como él, pues «gustó totalmente de la obra». Y finaliza su breve
reseña haciendo notar que no habla de la compañía teatral debido a «la falta absoluta de espacio»5.
El día 30 la revista Mundo Uruguayo publica la crítica de Julio Caporale Scelta, que comienza
formulando unas ponderadas reflexiones acerca de los problemas que plantea que una obra teatral
recree una historia que ya apareció en una película, Sinfonía inconclusa. Es de la opinión de que la
obra de Casona «tiene suficientes elementos de propia creación teatral como para alcanzar en más de
un pasaje el éxito intrínseco», y por la agudeza del escritor en «el dibujo de algunos personajes, de
alguna escena y de un ambiente».
En la línea que ya conocemos de otros varios críticos, rechaza el primer acto, que considera
podría haberse suprimido sin demérito para la obra, incluso ganaría mucho, pues es una repetición de
los personajes y situaciones de La Bohème. Todo lo contrario piensa del segundo acto, «vibrante,
agilísimo, vivo de alusiones y desbordante de composición teatral del mejor estilo». Expone con
mucho detalle los componentes de la historia que se reflejan en él, la diversidad y disposición de los
grupos de personajes en un momento clave de la historia de Schubert y de sus amigos en unas
circunstancias políticas relevantes de le historia de Europa:
Todo el mundo exterior viene a reflejarse en episodios, en simples palabras, en gestos e insinuaciones,
en el cuadro visible. La alusión política, la situación social, las corrientes filosóficas mismas, alcanzan fugaz
pero vivamente una evidencia en los parlamentos. Y las situaciones coadyuvantes al tema esencial se suceden
con una rapidez cinematográfica, con un léxico gracioso y agudo.
Su muy alta valoración de ese acto «de urdimbre magistral» le lleva a afirmar que «ha de quedar
entre los mejor construidos no solo de su producción, sino de una esfera mucho más extensa de la
escena española moderna».
Del tercer acto (y de un presunto cuarto: ¿el tercer cuadro del tercero?) afirma que es solo la
simple descripción de la vida amorosa de Schubert con la mujer que le inspiró la sinfonía que no
terminó. Y considera que en el epílogo la obra decae. Piensa que es un bellísimo concepto la idea de
que la vida de Schubert fue una vida inacabada como su famosa sinfonía, pero que está mal realizada,
al ser presentado en un cementerio con un diálogo meramente informativo.
5 Francisco Espínola (Hijo) era también crítico en El Día, pero en el recorte en que consta la dura reseña que se dedica en
dicho periódico a Sinfonía inacabada no figura el nombre del citado crítico. Comparando los comentarios de una y otra
publicación, podemos ver que la reseña de Marcha, revista progresista, es más suave en el tono que la de El Día pero en el
fondo coincide en la visión negativa y los argumentos utilizados.
Description:de Josefina Díaz y Manuel Collado, quienes le habían estrenado en 1 Se refiere a Romance de Dan y Elsa, estrenada en Caracas el 30 de abril de