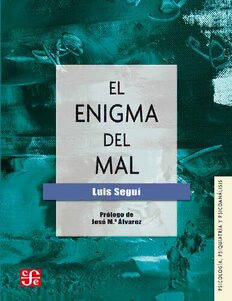Table Of ContentLuis Seguí se licenció en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina) y posteriormente realizó estudios complementarios de Historia,
Ciencias Políticas y Psicoanálisis. Exiliado en Suecia en 1976, desde 1978
vive en Madrid, donde ejerce la profesión de abogado. Es miembro de la
Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP), de la Escuela Lacaniana de
Psicoanálisis del Campo Freudiano (ELP) y de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría (AEN), destacándose como un estudioso de la relación
entre las diversas disciplinas jurídicas y el psicoanálisis, tema sobre el que ha
editado numerosos trabajos en revistas especializadas y libros como Las
ciencias inhumanas (2009), Adolescencias por venir (2012) y Psicoanálisis y
discurso jurídico (2015). Además de colaborar habitualmente en revistas
culturales como Letra Internacional, es autor del ensayo España ante el
desafío multicultural (2002), y del artículo que encabeza Triunfo y fracaso
del capitalismo. Política y psicoanálisis (2010), obra en la que participó
además como compilador. Entre los años 2008 y 2010 fue director de la
Biblioteca de Orientación Lacaniana de la sede de la ELP en Madrid. En
octubre de 2013 y febrero de 2014 participó como docente invitado, en
Madrid y Barcelona respectivamente, en el curso «Introducción al
psicoanálisis para juristas », organizado por el Servicio de Formación
Continua de la Escuela Judicial, dependiente del Consejo General del Poder
Judicial. En 2012 el Fondo de Cultura Económica de España editó su ensayo
Sobre la responsabilidad criminal. Psicoanálisis y criminología.
2
S O P , P , P
ECCIÓN DE BRAS DE SIQUIATRÍA SICOLOGÍA SICOANÁLISIS
EL ENIGMA DEL MAL
3
LUIS SEGUÍ
EL ENIGMA DEL MAL
Prólogo
José María Álvarez
4
Primera edición, 2016
Primera edición electrónica, 2017
© 2016, Luis Seguí
© 2016, del prólogo, José María Álvarez
D. R. © (2017) Fondo de Cultura Económica de España, S.L.
Vía de los Poblados, 17, 4.º-15; 28033 Madrid, España
D. R. © 2017, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:
[email protected]
Tel. (55) 5227-4672
Diseño de cubierta: Composiciones Rali
Maquetación: Diseño Nómada
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos
que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos,
iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por
las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-5183-9 (mobi)
Hecho en México - Made in Mexico
5
Índice
Prólogo. La luz del mal, por José María Álvarez
PRIMERA PARTE. MIRADAS
1. La pregunta sobre el mal
2. La maldad de Dios
3. La política del miedo y los cruzados del bien
4. En el altar del maligno
5. El eclipse de la razón
6. Sobre la ubicuidad del mal
SEGUNDA PARTE. MALVADOS /MALVADAS
1. Crimen y locura
2. La niña que estaba de más
3. Folie à deux, o delirio a dos
4. Crimen perverso y goce pulsional
5. Landru, el asesino en serie aplastado por lo real
6. Esa costumbre de matar
7. Acabar con el mal: una utopía libertaria
6
A Pilar, cuya bondad alienta la esperanza
7
PRÓLOGO
LA LUZ DEL MAL
1. El mal en la condición humana
Da gusto leer libros que a uno le interesan. Cuando se da el caso de que estos
libros están escritos de forma sencilla, elegante y precisa, el placer se multiplica.
Satisfacciones de esta índole son escasas hoy en día, lamentablemente. En el
género en que se acomoda esta obra, el ensayo, se publica demasiado. Los
anaqueles de las librerías están atestados de obras que no merecen el papel que
les da cuerpo. Apenas separados por centímetros conviven durante algún tiempo
volúmenes de calidad muy desigual. Ensayos originales, hábilmente enlazados y
repletos de agudos argumentos, cohabitan con otros más ásperos e
insustanciales que no pasan de meros resúmenes, de transcripciones de
conferencias o anotaciones atropelladas sobre lo que tal autor dijo sobre cierto
tema. El enigma del mal, de Luis Seguí, se cuenta entre los selectos y
distinguidos, de ahí que invite a su disfrute. Por eso, a quien oficia de prologuista
le da un no sé qué escribir sobre él y teme desovillarlo y atenuar su luminosidad.
Esta obra se ocupa del mal y de la condición humana, en concreto del mal que
nos constituye y con el que convivimos, el mal que refleja nuestra ruindad y
bajeza. Esa es la impresión que le queda a uno después de leerlo y ver desfilar por
sus páginas a algunos de nuestros congéneres, protagonistas de lances de los que
revuelven las tripas. Quizá no haya que ir tan lejos ni aludir a esos monstruos
morales, a los malvados que dan repelús y causan escalofríos. Porque el mal no
solo está fuera, en los otros, sino dentro, en cada uno de nosotros. El mal no es
una abstracción. De él se podría decir también aquello que señalaba Foucault con
respecto al poder, cuando destacaba que transita transversalmente y no está
quieto en los individuos. Además, como enfatiza Luis Seguí al inicio del epígrafe
V del capítulo dedicado a la maldad de Dios, el mal es polimorfo y posee el don de
la ubicuidad.
Humillación, sangre, tortura, desprecio, asesinato, barbarie, genocidio, sea
cual sea la expresión que adquiera, el mal y la posibilidad de que se encarne en
ciertos sujetos es, como afirma el autor, «inherente a la condición humana». El
8
mal huele a carne quemada, al terror que exhala la víctima, a la desolación que ni
siquiera la muerte borrará. La presencia de la maldad en la condición humana
está fuera de toda duda. De no ser así, la civilización y las leyes estarían de más.
Precisamente porque la voluntad desfallece cuando se trata de contener y
dominar las pulsiones, se hace necesaria la ley como límite al goce y al poderío de
lo real, una ley que asegure cierta convivencia social.
A menudo tiene uno la impresión de que la historia es una crónica de
humillaciones, crímenes y guerras, una sucesión de acontecimientos donde
prevalece el egoísmo, la cosificación del otro y la búsqueda de satisfacción propia
sin tener en cuenta las consecuencias. Sórdida e impertérrita, esa sombra cubre
los mitos fundacionales de nuestra cultura, como leemos en la sangrienta
Teogonia de Hesíodo. Pero se realza también en manifestaciones de apariencia
banal, como las estudiadas por Hannah Arendt a propósito del abnegado
criminal nazi Adolf Eichmann.
En el fondo, todos compartimos algo de esa esencia siniestra que Stevenson
plasmó en El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Incluso personas de una
talla intelectual deslumbrante se deslizan por la pendiente de la iniquidad, como
es el conocido caso de Heidegger, de quien su alumno Gadamer, como anotó G.
Steiner (La barbarie de la ignorancia), dijo un día: «Martin Heidegger fue el más
grande de los pensadores y el más pequeño de los hombres». Bien sea por lo que
vemos en nosotros, en los otros o en la historia, uno está tentado a afirmar el
carácter ontológico del mal.
En los tiempos que corren, con razón escribe Safranski (El mal o el drama de
la libertad) que no hace falta recurrir al diablo para entender el mal. Lo cierto es
que esa referencia sigue vigente y contrasta con la desarrollada por Freud en sus
escritos sobre este particular, en especial en El malestar en la cultura (1930).
Con los argumentos más enérgicos y mejor enlazados, Freud desarrolló en ella la
idea de la maldad esencial del hombre. Proveniente de un odio primordial, la
tendencia del hombre al mal, a la agresión, la crueldad y la destrucción, incide
tanto en el funcionamiento personal como social y es la impulsora de múltiples
desastres. A sus ojos, la misericordia, la mansedumbre y la amabilidad atribuidas
al hombre son pura engañifa. Al menos una parte importante de la agresividad,
achacada a la «dotación pulsional», se manifiesta en la relación con los
semejantes. Al respecto, las palabras que dejara escritas en la obra mencionada
desvanecen cualquier ilusión de bondad: «[...] el prójimo no es solamente un
9
posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la
agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su
consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores,
martirizarlo y asesinarlo. “Homo homini lupus”: ¿quién, en vista de las
experiencias de la vida y de la historia, osaría poner en entredicho tal
apotegma?».
Queda claro que, en lo tocante a esta cuestión, Freud no se contaba entre los
crédulos de la probidad humana. Menos aún si se tiene en cuenta que, para él, la
disminución del componente pulsional promovida por la civilización acrecienta
la infelicidad, de tal manera que el precio del progreso se paga con un déficit de
felicidad.
A través de otra ruta interpretativa a la seguida por Freud, la pseudociencia
médico-psicológica ha vinculado el mal al error, la anormalidad y la enfermedad.
Al mismo tiempo que se agrandaba la ideología de las enfermedades mentales a
lo largo del siglo XIX, las relaciones entre la locura y la maldad comenzaron a
concebirse como causa y consecuencia. A buen seguro que alguien que mata
despiadadamente o que delinque sin el menor miramiento está trastornado o
tiene alguna enfermedad que le empuja a ello. Admitir sin más justificaciones
que el mal -el kakon o la maldad interior- constituye un ingrediente sustancial de
nuestra esencia, es algo que echaba para atrás a los estudiosos de la
psicopatología. Según ellos, algún poder oculto, ya no demoniaco sino
enfermizo, actúa en el malvado a modo de «impulso irresistible». Con este tipo
de explicaciones, presentes en la antigua teoría esquiroliana de las monomanías
o en la del criminal nato de Lombroso, se reforzaba la oposición entre lo normal y
lo patológico, de manera que los malos eran los otros y el cerebro o la herencia
constituían los principales causantes de la anormalidad. La asociación de la
locura con la maldad y la peligrosidad fue una constante en el período clásico de
la psicopatología. Las palabras de Trélat (La locura lúcida, 1861) expresan sin
remilgos esta asimilación: «Es en ese ámbito [de la vida íntima] donde son más
dañinos, más peligrosos, por lo que las personas que sufren su presencia no
encuentran, durante mucho tiempo, ninguna simpatía, ningún punto de apoyo
fuera».
Este planteamiento domina el panorama psicopatológico actual, salvo que
hoy en día, echando mano de una retórica cientificista hueca, se habla de
trastorno del control de impulsos, psicopatía, sociopatía, esquizofrenia, etc.
10