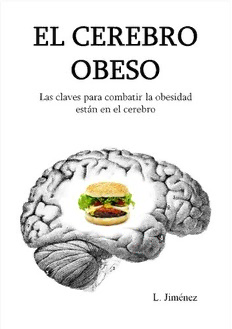Table Of Content1
EL CEREBRO OBESO
La obesidad crece imparable y sus efectos negativos sobre la salud también.
Las campañas e iniciativas para combatir el sobrepeso que se han lanzado por
todo el mundo han resultado infructuosas. Eliminar los kilos que nos sobran se
ha convertido en una pesadilla interminable.
¿Qué estamos haciendo mal? ¿En qué nos estamos equivocando?
Estudios realizados durante los últimos años sugieren una nueva y prometedora
perspectiva, en torno a una idea central: ¿Y si las claves de la obesidad no están
en el estómago, sino en el cerebro?
Un apasionante viaje por las disciplinas científicas relacionadas en el cerebro y
la nutrición, la endocrinología, la neurología, la psicología y la psiquiatría, a la
búsqueda de respuestas. ¿Cómo controla el cerebro la ingesta de energía? ¿Por
qué a veces comemos sin necesitarlo? ¿Existe la adicción a los alimentos?
¿Cómo nos influye el marketing alimentario? ¿Se pueden cambiar los malos
hábitos y adelgazar?
2
EL CEREBRO OBESO
Las claves para combatir la obesidad
están en el cerebro
L. Jiménez
3
La información presentada en esta obra es material informativo y no pretende servir de
diagnóstico, prescripción o tratamiento de cualquier tipo de enfermedad o dolencia. Esta
información no sustituye la consulta con un médico, especialista o cualquier otro
profesional competente del campo de la salud. El contenido de la obra debe considerarse
simplemente educativo. El autor y el editor están exentos de toda responsabilidad sobre
daños y perjuicios, pérdidas o riesgos, personales o de cualquier otra índole, que
pudieran producirse por el mal uso de la información aquí proporcionada.
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización
escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la
reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos
la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares
mediante alquiler o préstamo público.
© 2014 Luis Jiménez
Primera edición: noviembre de 2014
Ed. 1.05 (septiembre 2015)
ISBN: 78-1-326-07348-0
Dedicado a mi madre, que siempre estará ahí.
4
ÍNDICE
Introducción 7
PARTE 1 – CEREBRO, APETITO Y SACIEDAD 13
1.1 El superprocesador central 15
1.2 El “regulador” energético 29
1.3 El comer nos da placer 43
PARTE 2 – UN CEREBRO DESAJUSTADO 65
2.1 Cuando el “termostato” falla 71
2.2 Emociones y adicciones 107
2.3 Un cerebro engatusado 145
PARTE 3 – REPROGRAMANDO EL CEREBRO 169
3.1 Reajustando el “termostato” 171
3.2 Tratar una adicción 193
3.3 Un cerebro motivado 211
3.4 Para los que mandan 227
5
6
INTRODUCCIÓN
7
Si tiene este libro entre sus manos es muy probable que usted tenga
especial interés por la alimentación y por su relación con la salud. O
también puede que incluso sufra algún grado de sobrepeso. En
cualquiera de los casos, doy por hecho que es una persona relativamente
bien informada y no creo que necesite que le suelte la típica
introducción sobre la epidemia de obesidad y la importancia de la
nutrición para el bienestar de las personas, porque seguramente habrá
leído textos con contenidos similares en numerosas ocasiones. Y ya
sabrá que, si algo tienen en común todos los países desarrollados, es el
aumento desbocado del peso de sus ciudadanos.
Este es un libro que habla de todo eso, de obesidad, alimentos y salud.
No es el primero que escribo, ya que en mis anteriores trabajos “Lo que
dice la ciencia para adelgazar de forma fácil y saludable” y “Lo que
dice la ciencia sobre dietas, obesidad y salud” abordé estos temas desde
una perspectiva dietética, basada en estudios epidemiológicos y ensayos
clínicos. Mi objetivo con aquellos libros era dar a conocer a cualquier
persona lo que la ciencia sabe (y lo que no) sobre la nutrición y la salud,
identificando la desinformación existente y explicando los patrones
alimentarios más recomendables, con el objetivo de aportar una base
medianamente sólida para poder tomar decisiones personales. Pero
ambos libros analizaban la cuestión sobre todo centrados en un enfoque,
el de los hábitos alimentarios, ya que consideré (basándome en las
evidencias científicas) que la dieta habitual era uno de los factores
prioritarios, si no el más relevante, para que los kilos se vayan
acumulando sin remedio aparente.
Sin embargo, en este libro quiero darles a conocer una visión diferente
del problema. No porque su núcleo u origen hayan cambiado, que no lo
creo, ni porque la alimentación ya no sea un factor prioritario, que estoy
convencido de que lo es. Pero uno de los enfoques que me parece más
apasionante es el que analiza la cuestión desde la perspectiva de nuestro
cerebro. Se trata de un punto de vista que estudia de forma integrada el
comportamiento y el metabolismo, pero de un modo un poco diferente,
8
desde las disciplinas de la neurobiología, la psiquiatría y la psicología.
Podríamos decir que “poniéndonos las gafas” de la mente.
Es decir, en concreto, este libro pretende responder a las siguientes
preguntas:
¿Por qué comemos cuando comemos?
¿Qué es lo que nos impulsa a comer demasiado?
¿Qué podemos hacer para evitarlo?
Que desde la perspectiva cerebral podríamos resumirlas en una sola:
¿Por qué a veces nuestro cerebro nos hace comer demasiado?
Para encontrar las respuestas, tendremos que avanzar paso a paso,
cubriendo las etapas necesarias. En primer lugar, entendiendo el
funcionamiento del cerebro, el protagonista principal que nos
acompañará en este apasionante viaje, sabiendo que es una máquina
increíble y también el responsable de que hagamos lo que hacemos. Y
después, conociendo la estrecha relación entre órgano y la alimentación,
ya que en él reside el núcleo que gestiona los deseos de comer.
Si en el campo de la dietorerapia los ensayos y estudios más fiables y
rigurosos sobre la alimentación y la salud son relativamente recientes –
lo cual nos obliga a esperar un tiempo para disponer de un soporte
científico completo y sólido que nos permita entender y combatir la
obesidad - la situación es todavía más precaria para la perspectiva
neurológica y psicológica, ya que la ciencia está en una fase bastante
menos madura en estas especialidades. Además, los estudios son más
complejos de realizar, por razones evidentes; en un ensayo clínico sobre
alimentos se puede controlar con bastante precisión la cantidad de ellos
que se ingieren o la energía que se consume, por poner un ejemplo. Pero
definir, medir y evaluar un comportamiento, un sentimiento, una
sensación o una reacción mental es un reto bastante más complicado.
De cualquier forma, las investigaciones se multiplican
9
exponencialmente y como aperitivo a lo que nos traiga el futuro, creo
que ya tenemos resultados que nos permiten adelantar apasionantes
conclusiones e interesantes hipótesis sobre el tema.
En este libro la dinámica será similar a la de los anteriores.
Avanzaremos por los diferentes capítulos, haciendo referencia al final
de cada uno de ellos – para no entorpecer la lectura - a publicaciones,
libros y estudios científicos que se hayan realizado sobre cada tema. En
este sentido - y sobre todo pensando en aquellos que no hayan leído los
libros anteriores y no estén familiarizados con los estudios médicos -
quisiera explicar muy someramente los tres tipos globales de
investigaciones que existen.
El más habitual es el que llamaremos “estudio observacional”. Se trata
de un tipo de trabajo en el que se recopila gran cantidad de información
(peso, enfermedades, alimentación, hábitos, colesterol, tensión arterial,
expectativa de vida, etc.) de un grupo numeroso de personas durante un
periodo concreto de tiempo. Posteriormente, se analizan
estadísticamente las asociaciones entre cada una de las variables, a la
búsqueda de posibles correlaciones (por ejemplo, un aumento del
colesterol se asocia con una mayor mortalidad). La mayor pega de este
tipo de estudios es que es prácticamente imposible aislar las
correlaciones directas entre dos variables concretas (en el ejemplo,
colesterol y mortalidad) y deducir una causalidad (el colesterol aumenta
la mortalidad), ya que a menudo existen otras variables que están
influyendo y que no se han podido aislar adecuadamente (las personas
que tienen más colesterol suelen ser más sedentarias, que es lo que
podría aumentar la mortalidad)
El segundo tipo de estudios, los llamados “ensayos clínicos”, pueden
considerarse más rigurosos que los anteriores y más interesantes a la
hora de sacar conclusiones clínicas. En este tipo de investigaciones se
realiza una intervención o cambio concreto sobre un grupo de personas
(por ejemplo, añadir un alimento, suministrar un medicamento, incluir
un nuevo hábito…) y se observan las consecuencias tras un periodo de
observación, preferiblemente comparándolo con un grupo de control (en
10