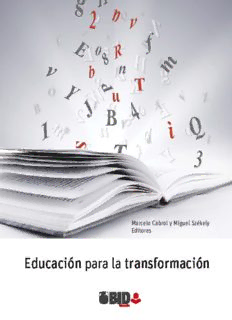Table Of ContentMarcelo Cabrol y Miguel Székely
Editores
Educación para la transformación
Educación para la transformación
Marcelo Cabrol y Miguel Székely
Editores
Banco Interamericano de Desarrollo
2012
Catalogación en la fuente proporcionada por la
Biblioteca Felipe Herrera del
Banco Interamericano de Desarrollo
Educación para la transformación / Marcelo Cabrol y Miguel Székely, editores.
p. cm.
Incluye referencias bibliográficas.
ISBN 978–1-59782–165–0
1. Education—Latin America. 2. Education and state—Latin America—Case Studies.
3. Teachers—Latin America. 4. Early childhood education—Latin America. I. Cabrol,
Marcelo. II. Székely, Miguel. III. Inter-American Development Bank.
LC92.A2 E38 2012
© Banco Interamericano de Desarrollo, 2012. Todos los derechos reservados. Puede repro-
ducirse libremente para fines no comerciales.
El uso comercial no autorizado de los documentos del Banco está prohibido y puede ser
sancionado de acuerdo con las políticas del Banco y/o las leyes aplicables.
Las opiniones expresadas en esta publicación pertenecen a los autores y no reflejan nece-
sariamente los puntos de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio
Ejecutivo o de los países que ellos representan.
Índice
Introducción: ¿Cómo lograr una educación para la transformación? v
Parte I
Capítulo 1: Panorama general de la educación en América Latina y el Caribe 1
Parte II
Capítulo 2: El desarrollo infantil temprano en América Latina y el Caribe: acceso,
resultados y evidencia longitudinal de Ecuador 53
Capítulo 3: Intervenciones tempranas y el reto de los recursos humanos 93
Capítulo 4: Docentes, escuelas y aprendizajes en América Latina 133
Capítulo 5: Salarios de los maestros en América Latina: ¿cuánto (más o menos)
ganan con respecto a sus pares? 167
Capítulo 6: Infraestructura escolar y aprendizajes en la educación básica
latinoamericana: un análisis a partir del SERCE 205
Capítulo 7: Enseñar con tecnología 245
iii
iv \ EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN
Parte III
Capítulo 8: Centros de desarrollo infantil y su impacto en niños de bajos recursos:
la experiencia en Ecuador 279
Capítulo 9: Enseña Chile, EnseñaPerú y Enseñá por Argentina 307
Capítulo 10: Secretos para resolver el problema de matemáticas. Evidencia
de Argentina 345
Educación para la transformación: conclusiones 383
Introducción: ¿Cómo lograr una educación
para la transformación?
Marcelo Cabrol y Miguel Székely1
E
l educativo es sin duda uno de los sectores con mayor poder de transformación. Pero gene-
ralmente es también uno de los más difíciles de transformar. Por un lado, en la educación
convergen impactos económicos, políticos, de gobernabilidad, y un alcance que llega a práctica-
mente todos los sectores y familias de la sociedad. Esto implica que cualquier cambio afecta la
vida cotidiana a gran escala y en la mayoría de los casos trastoca enormes intereses.
Por otro lado, no hay una receta única para mejorar la educación. A pesar de que se la reco-
noce como un motor imprescindible de progreso, no se han podido identificar soluciones únicas
de rápida aplicación y resultados contundentes que permitan lograr avances inmediatos y dura-
deros en los sistemas educativos.
En América Latina y el Caribe (ALC) la agenda educativa pasó a segundo plano duran-
te las últimas dos décadas del siglo XX (incluida la “década perdida” de 1990), cuando los temas
prioritarios fueron la recuperación del crecimiento y la estabilidad macroeconómica. Recién en
la década de 2000 el entorno de mayor prosperidad y estabilidad permitió voltear nuevamente
hacia este tipo de temas estructurales y de largo plazo. Hoy es ampliamente reconocido que sin
1 Marcelo Cabrol es Gerente de Relaciones Externas y ex Director de la División de Educación en el Banco
Interamericano de Desarrollo. Miguel Székely es Director del Instituto de Innovación Educativa en el Tecnológico
de Monterrey, en México, y ha sido consultor para la División de Educación a cargo de la coordinación y edición
del presente volumen. Los autores agradecen a Norbert Schady sus valiosos comentarios para mejorar el contenido
de la publicación.
v
vi \ EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN
educación difícilmente la región podrá transformarse y adaptarse para aprovechar las oportuni-
dades que ofrece la era del conocimiento del nuevo milenio.
Una diferencia importante entre el siglo pasado y el presente es el cambio en el paradigma
educativo. Desde los años cincuenta, y durante las cinco décadas siguientes, el foco estuvo puesto
en ampliar la cobertura en los niveles de primaria y secundaria básica (es decir, los primeros nue-
ve años de educación) a todos los segmentos de la sociedad. Actualmente, ya lograda una elevada
cobertura en estos dos niveles, han surgido nuevos retos. Ahora existen al menos tres prioridades
centrales. La primera es la calidad de la educación básica. La importancia de la calidad entendida
como el logro académico en áreas críticas como las matemáticas, el uso de la lengua y las ciencias
ha sido ilustrada claramente en estudios internacionales recientes que muestran que un mejo-
ramiento de tan sólo el 5% durante los siguientes 20 años en los países de la Organización para
la Cooperación y el Crecimiento Económicos (OCDE) cuenta con el potencial para incremen-
tar los ingresos de la actual generación en un 25% a lo largo de su vida. Se estima además que
mejorar la calidad de los recursos humanos de un país en un 10% en promedio guarda el poten-
cial de detonar tasas de crecimiento económico superiores en un 0,87% de manera permanente.2
Según la información disponible, ALC se ha rezagado de manera considerable, sobre todo
en la dimensión de calidad. Por ejemplo, la prueba del Trends in International Mathematics and
Science Study (TIMSS), que mide el logro en matemáticas para 2007 en 48 países, muestra que
Colombia y El Salvador, que son los dos países participantes en la región, se encuentran por de-
bajo de la mayoría de los otros que aplicaron la prueba, en los lugares 40 y 45, respectivamen-
te.3 A su vez, los resultados más recientes del Programme for International Student Assessment
(PISA) para 2009 muestran un escenario aún más preocupante.4 El promedio en matemáticas
para los nueve países de la región que participaron en este examen es un 20% inferior al prome-
dio general, lo cual los ubica entre los lugares 47 (para el caso de Chile) y 64 (Perú) de un to-
tal de 66 casos.5 Uno de los datos más destacados es la distancia existente con respecto a países
como Corea y Taiwán, que hace solamente 30 años se encontraban aún lejos del país promedio
de ALC en términos de nivel educativo, pero que ahora muestran resultados significativamente
2 Las simulaciones para esta estimación se basan en el trabajo de Hanushek y Woessmann (2007) a partir de datos
de la prueba PISA mencionada más adelante. Un mejoramiento del 5% en los resultados del logro académico
equivale a incrementar los puntajes de matemáticas, uso de lenguaje y ciencias, de 496, 498 y 500 puntos,
respectivamente, en 25 unidades.
3 La Prueba TIMSS es elaborada por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA,
por sus siglas en inglés).
4 La prueba PISA es realizada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) cada tres
años desde 2000.
5 Los países con el menor rendimiento son: Perú y Panamá (lugares 64 y 63), seguidos por Argentina (59), Brasil
(54), Colombia (53), Trinidad y Tobago (52), Uruguay (49), México (48) y Chile (47).
INTRODUCCIÓN: ¿CÓMO LOGRAR UNA EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN? / vii
mejores. Si el país promedio de ALC incrementara en 34 puntos sus resultados en matemáticas
cada seis años —que es el aumento observado en México, el país con la mayor mejoría registra-
da entre 2003 y 2009— le tomaría 24 años alcanzar el nivel que Corea presentó en 2009. Esto
hace evidente que el statu quo no es precisamente optimista.
Una segunda prioridad es la construcción de ciudadanía. En menos de tres décadas ALC
pasó de ser una región con una democracia incipiente, a ser una en donde el ejercicio del voto
ciudadano se ha convertido en un instrumento de control vital que permite a la sociedad exigir
la rendición de cuentas. 2010 es el año en el que ha coexistido el mayor número de países con
regímenes democráticos en América Latina desde que se tiene registro, lo cual implica que en
el sistema educativo ingresan niñas y niños de alrededor de 6 años, y egresan ciudadanos de 18
años que se estrenan en el ejercicio de nuevos derechos y obligaciones que antes eran poco rele-
vantes. La consolidación de este modelo depende en gran medida de la formación de las nuevas
generaciones y su aprecio por un entorno de libertades.
De acuerdo con el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía realizado en
2009 por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA, por sus si-
glas en inglés) entre estudiantes de secundaria —en el que participaron Chile, Colombia, Gua-
temala, México, Paraguay y República Dominicana—, esta es un área en la cual ALC también
enfrenta grandes retos. Entre otros resultados, el estudio muestra que el 60% de los alumnos de
estos países no sabe definir correctamente lo que es un gobierno autoritario; un 40% contesta
que es correcto que la comunidad tome justicia por su propia mano ante hechos delictivos sin
esperar la intervención de las autoridades; la mitad no confía en otras personas; casi un 60% no
cree en los partidos políticos; uno de cada tres piensa que las dictaduras son una solución a los
problemas del orden y la legalidad; uno de cada dos no se siente identificado con su país; un 50%
no siente ninguna empatía hacia sus compañeros; un 35% dice haber sido abusado(a) de alguna
manera en el último mes por sus compañeros(as), y uno de cada cuatro estudiantes opina que el
diálogo no es un medio eficaz para lograr una convivencia pacífica (IEA, 2011). El ámbito de la
construcción de ciudadanía es a todas luces un desafío emergente.
La tercera prioridad tiene que ver con la cobertura educativa para los jóvenes en edad de
asistir al nivel de secundaria media, o lo que en varios países se denomina bachillerato (que suele
cursarse entre los 15 y los 19 años). Los esfuerzos exitosos para ampliar la cobertura de la edu-
cación básica en toda la región lograron ofrecer servicios educativos al conjunto de la población
con edades inferiores a los 15 años, el que durante el siglo pasado representó un porcentaje ma-
yoritario. Sin embargo, los mismos esfuerzos no acompañaron la transición demográfica que ge-
neró un crecimiento sin precedentes en el grupo de edad inmediatamente posterior (de 15 años
en adelante). Por este motivo, ahora las insuficiencias de acceso se encuentran en la etapa poste-
rior a la educación básica. Hoy casi todos los países de la región enfrentan los mayores niveles de
deserción escolar precisamente en el tránsito desde la educación secundaria básica (que abarca
viii \ EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN
los tres años posteriores a los seis de primaria) hacia la secundaria media o bachillerato, nivel en
el cual, en promedio, solamente cinco de cada 10 jóvenes se encuentran matriculados.
Esta nueva problemática presenta varias dimensiones de riesgo. La etapa que se inicia a
partir de los 15 años es crítica para la formación de la personalidad, el desarrollo de la capaci-
dad para tomar decisiones, la conformación de patrones de conducta, la adquisición de valores,
la consolidación de actitudes de tolerancia hacia la diversidad, el desarrollo de habilidades para
pertenecer y trabajar en grupos, y la conformación de la identidad personal, entre otras capa-
cidades y habilidades.6 Por otra parte, a nivel de la comunidad, se trata de edades estratégicas
para configurar un sentido de pertenencia e integración social y para construir valores de con-
fianza, lo cual redunda en la conformación de un tejido de cohesión social. Sin el soporte, la in-
tegración y la protección adecuados, los jóvenes que transitan estas edades estarán expuestos a
una serie de riesgos y vulnerabilidades que trastocarán sus posibilidades de desarrollo, y las de
sus países, e incluso pueden constituir un riesgo importante para los temas emergentes de segu-
ridad y criminalidad.
Como se detalla más adelante, entre las causas de deserción destaca la falta de pertinencia de
la educación, que los jóvenes latinoamericanos identifican como uno de los motivos que los in-
citan a abandonar los estudios. Es decir, la calidad educativa también incide en la deserción es-
colar de manera importante.
Un elemento que complica el diseño de políticas públicas para hacerles frente a estas tres
nuevas prioridades educativas —de calidad académica, formación de ciudadanía y deserción en
la adolescencia— es que, a diferencia de lo acontecido con la discusión de temas macroeconó-
micos en la década de 1990, en cuyo caso se identificaron líneas de política y acciones claras
para optimizar el manejo de la economía, la pregunta de cómo mejorar la calidad de la educa-
ción es todavía una pregunta abierta. La mayoría de los encargados de la toma de decisiones
en este campo se enfrenta a una diversidad de opciones, pero con poca orientación e informa-
ción sobre cuáles son las políticas más adecuadas o las de mayor impacto en una circunstancia
determinada.
Durante los últimos años, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha identificado la
importancia de estos temas, y los ha convertido en sus áreas prioritarias. En el transcurso del úl-
timo quinquenio, el Banco ha diseñado, financiado y evaluado varias iniciativas en la región, y ha
definido una agenda para acelerar el ritmo de la mejora educativa en ALC, con base en la expe-
riencia y el conocimiento adquiridos en el tiempo.
6 Durante la adolescencia siguen observándose evoluciones importantes en el desarrollo neurológico del cerebro
humano. El desarrollo de las capas frontales que determinan la capacidad para planificar, la memoria y la capacidad
organizativa para el trabajo, e incluso los cambios de humor, se observa en estas edades. Durante la adolescencia,
la zona del cerebro que regula la toma de decisiones (cerebelo) continúa en proceso de desarrollo.
Description:el sistema educativo ingresan niñas y niños de alrededor de 6 años, 97,03%. 97,97%. 99,24%. 92,48%. 97,70%. Nicaragua. 71,08%. 50,25%.