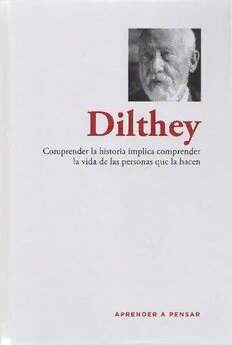Table Of ContentDilthey
Comprender la historia implica comprender
la vida de las personas que la hacen
APRENDER A PENSAR
Dilthey hizo de la vida el centro de su filosofía que concibió como un enig
ma que precisa de comprensión, y no como algo cerrado en leyes universales
y principios absolutos. Las ciencias del espíritu, esto es, las de la cultura y la
sociedad, son las encargadas de estudiar esa vida, no tanto para explicar
la verdad de los asuntos humanos como para comprender los motivos que
conducen a la creación de ciertos valores y la elección de determinados fines.
En este sentido, comprender la realidad histórica implica comprender la
vida de las personas que la hacen.
APRENDER A PENSAR
Dilthey
Comprender la historia implica comprender
la vida de las personas que la hacen
RBA
© Rodolfo Rezóla Amelivia por el texto.
© RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales, S.A.U.
© 2016, RBA Coleccionables, S.A.
Realización: EDITEC
Diseño cubierta: Liorenç Marti
Diseño interior e ¡Biografías: tactilestudio
Fotografías: Album
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de
esta publicación puede ser reproducida, almacenada
o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
ISBN (O.C.): 978-84-473-8198-2
ISBN: 978-84-473-8966-0
Depósito legal: B-15692-2017
Impreso en Unigraf
Impreso en España - Printed in Spain
Sumario
Introducción.................................................................................................................7
Capitulo 1 El problema de la validez
del conocimiento histórico............................19
Capítulo 2 La autonomía de las ciencias del espíritu ... 49
Capítulo 3 El proyecto de una filosofía de la vida.........81
Capítulo 4 El poder de las ideas sobre el mundo........113
Glosario ...................................................................147
Lecturas recomendadas............................................................................153
Índice .......................................................................................................155
Introducción
En su ensayo Guillermo Dilthey y la idea de la vida, el filó
sofo español José Ortega y Gasset (1883-1955) ponía nom
bre al que consideraba «el filósofo más importante de la
segunda mitad del siglo xix». Sin embargo, la obra y las
ideas de Dilthey no tuvieron mucha resonancia fuera de
Alemania y de un círculo próximo de discípulos de su cáte
dra en la Universidad de Berlín. Fue así hasta que algunos
pensadores del siglo XX reivindicaron su aportación a la
filosofía de la vida (centrada en las condiciones concretas
de la existencia humana), a la corriente filosófica de la her
menéutica (método de análisis basado en la interpretación
de las relaciones entre el ser humano y las características
específicas de su tiempo) y a las ciencias sociales. En cuan
to filósofo, Dilthey fue, como Friedrich Nietzsche (1844-
1900), más bien un pensador para el siglo en el que murió,
y no del siglo en el que vivió. Ambos intelectuales alema
nes dejaron de construir grandes sistemas filosóficos de la
realidad como totalidad, a diferencia de los metafísicos an
teriores. Esta circunstancia no se debía solo a su narrativa
7
abierta y ajena a enunciados absolutos y definitivos, sino
también a su voluntad de arriesgarse a afirmar que «la vida
ha de ser entendida a partir de sí misma».
Además de por su pensamiento anticipador, ¿a qué se
debió entonces el silencio que envolvió su trabajo en vida?
Por un lado, es cierto que le tocó convivir con filósofos más
reconocidos que él, como Karl Marx (1818-1883) y el pro
pio Nietzsche. Pero también su personalidad de romántico
tardío, heredera de los creadores alemanes del siglo xix, se
enfrentó al triunfante pensamiento de los autores positivis
tas. Dilthey se posicionó frente a la especulación filosófica
metafísica (según la cual la realidad se rige por una serie de
principios básicos inmateriales) contra la que los autores po
sitivistas luchaban, pero lo hizo de una manera diferente,
más humana.
El filósofo alemán quiso enseñar a ver la auténtica reali
dad de la vida entre personas, disipando, con el temple vital
producido por la vivencia de la propia conciencia histórica,
las nieblas y los fantasmas acumulados al concebir como en
tidades abstractas el arte, la ciencia, el Estado, la sociedad y
la religión. Para poder comprender la forma de actuar de las
personas concretas, llamó la atención sobre la historia real
de una inteligencia que no existe como una facultad aislada,
dedicada a la representación de los fenómenos, sino que sur
ge de la totalidad de fuerzas anímicas del hombre. Puso su
espíritu en conflicto con las antinomias de su época. Y esta
fue la actividad fundamental de su pensamiento: hizo filoso
fía positiva de verdad, radical, desde su raíz, filosofía desde
la vida. Dilthey jugó a que la inteligencia humana construye
ra el mundo real bajo las condiciones de una conciencia his
tórica que estaba, por fin, viva, cambiando, relacionándose y
reescribiéndose en sus vínculos sociales e históricos. Investi
gó, de una manera nueva, cómo fundamentar las ciencias del
8
espíritu rastreando la experiencia de la vida psíquica com
pleta con una crítica de la razón histórica.
En 1883, a los cincuenta años de edad y cuando ya ocupa
ba una cátedra de filosofía en la Universidad de Berlín, pu
blicó el primer y único volumen de su famosa Introducción
a las ciencias del espíritu. Allí escribió sobre la necesidad de
remontar la génesis de la razón histórica hasta la revolución
intelectual de los sofistas, maestros de cultura y de la técnica
del lenguaje en la Atenas del siglo de Pericles (v a.C.). Cuan
do el sofista griego Protágoras (485 a.C.-411 a.C.), estable
ció el enunciado «el hombre es la medida de todas las cosas»
como fundamento relativista de todas las relaciones con la
realidad, los griegos descubrieron el mundo espiritual junto
al de la naturaleza.
Sin embargo, aquella línea de investigación sobre las cien
cias humanas no tuvo prácticamente continuidad hasta la
modernidad. En la filosofía occidental triunfó Platón, con su
propuesta de búsqueda del conocimiento de la naturaleza y
de los asuntos humanos más allá de los fenómenos cambian
tes, en las Ideas; y también lo hizo Aristóteles, quien, a pesar
de centrar la investigación en la experiencia directa a través
de los sentidos, mantuvo el modelo teleológico y dualista de
su maestro con su idea de un perfecto primer motor inmó
vil. Para ambos, lo que ponía la medida del saber auténtico
y del conocimiento verdadero de todas las cosas era qué se
llegaba a conocer y no quiénes lo hacían. Para que hubiera
ciencia, esa realidad natural debía poder decirse en términos
abstractos, universales y necesarios, independientes de cual
quier situación concreta; es decir, la ciencia pasó a hablarse
en términos metafísicos (remitiendo, en última instancia, a
una realidad diferente, no física y ajena a todo cambio).
En este sentido, la historia de las interacciones entre las
personas no podía ser ciencia, sino mera acumulación de
Introducción
datos. Las narraciones de los acontecimientos humanos
considerados más importantes se circunscribieron a los mo
delos de interpretación del mito (que divinizaba a sus prota
gonistas) y de la historia sagrada (donde se ponía como pro
tagonista a la propia divinidad en los relatos del judaismo y
el cristianismo).
Fue entre los filósofos modernos del siglo xvni cuando
se inició el proyecto epistemológico de una nueva ciencia
de la historia, bajo el supuesto de que el conocimiento y la
ciencia en general dependen de la acción y de la técnica.
Así, el italiano Giambattista Vico (1668-1774) quiso hacer
ciencia de la historia tal como Galileo lo había hecho de la
naturaleza.
Después del impulso historicista de pensadores ilustra
dos franceses como Voltaire (1694-1178), fue el prusiano
Immanuel Kant (1724-1804) quien, con las condiciones a
priori del sujeto en su filosofía trascendental (la aportación
activa del sujeto de condiciones que hacen posible el cono
cimiento, como las coordenadas del espacio y el tiempo y
las categorías que sirven para la elaboración de conceptos),
quiso fundamentar el conocimiento de la naturaleza en un
giro copemicano similar al que Newton había llevado a cabo
en las ciencias de la naturaleza cuando impuso el punto
de vista de la fuerza de la gravedad sobre los hechos natura
les. Aquí es donde se encuentra situado el quehacer filosó
fico de Dilthey: en la tradición cultural humanista de la filo
sofía de Kant, el idealismo alemán (que pensaron la realidad
como un sistema de relaciones lógicas, explicable mediante
ideas) y la escuela histórica alemana (que hacía hincapié en
las condiciones históricas que habían dado lugar a las dife
rentes sociedades) de la segunda mitad del siglo xix. Su me
ditación y contemplación de la vida universal respondía a un
proyecto burgués de pensamiento liberal y reaccionaba ante
la crisis de la nueva Alemania unida desde 1871 y gobernada
por el canciller Otto von Bismarck, con su industrialización,
militarización, burocratización y reducción de la educación
a formación técnica. Como propuesta para mantener la con
tinuidad histórica, Dilthey intentó ampliar a la experiencia
total de la vida humana el proyecto ilustrado de la crítica de
la razón pura con el que Kant había querido legitimar las
ciencias de la naturaleza, vinculando sensibilidad (empiris
mo) e intelecto (racionalismo).
Este libro describe en cuatro grandes áreas el recorrido
del pensamiento de Dilthey por las ciencias del espíritu, de
dicadas al estudio de las relaciones humanas. Como punto
de partida aparece su sentimiento ante el escepticismo (esa
«sombra de la metafísica») que alimentó la crisis de los sis
temas filosóficos en el siglo xix. Cuando Dilthey juzgó con
su conciencia histórica la pretensión de validez universal de
las afirmaciones metafísicas en los sistemas filosóficos, lo que
encontró —en el transcurso de un sueño— fue el escenario
de «un inmenso campo de ruinas». Ante la conciencia des
garrada por «la perplejidad del espíritu acerca de sí mismo»
y el reinado del pensamiento científico, se distanció tanto
del romanticismo metafísico como del inhumano positivis
mo y decidió dedicarse a fundamentar filosóficamente la es
cuela histórica.
Debido a ese «dolor del vacío» de la conciencia histórica,
buscó la otra fundamentación, no la de las ciencias de la na
turaleza y su explicación de las causas eficientes, sino la de
las ciencias del espíritu. Dilthey penetró en el juego de los
motivos para comprender la experiencia interna a partir de
la vivencia: la conexión de las acciones y hechos de los hom
bres concretos «sometidos al poder del lugar y de la hora».
Para él, la vida humana aparecía ante las personas como algo
enigmático que precisa de nuestra comprensión, y no como
Introducción