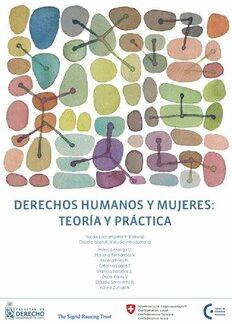Table Of ContentDERECHOS HUMANOS Y MUJERES:
TEORÍA Y PRÁCTICA
Nicole Lacrampette P. (Editora)
Claudio Nash R. (Estudio introductorio)
Mónica Arango O.
Mariano Fernández V.
Lorena Fries M.
Catalina Lagos T.
Patricia Palacios Z.
Óscar Parra V.
Claudia Sarmiento R.
Yanira Zúñiga A.
DERECHOS HUMANOS Y MUJERES:
TEORÍA Y PRÁCTICA
Nicole Lacrampette P. (Editora)
Claudio Nash R. (Estudio introductorio)
Mónica Arango O.
Mariano Fernández V.
Lorena Fries M.
Catalina Lagos T.
Patricia Palacios Z.
Óscar Parra V.
Claudia Sarmiento R.
Yanira Zúñiga A.
Universidad de Chile
Facultad de Derecho
Centro de Derechos Humanos
Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica
Editora
Nicole Lacrampette P.
Autores/as:
Mónica Arango O.
Mariano Fernández V.
Lorena Fries M.
Nicole Lacrampette P.
Catalina Lagos T.
Claudio Nash R.
Patricia Palacios Z.
Óscar Parra V.
Claudia Sarmiento R.
Yanira Zúñiga A.
Diseño y Diagramación:
Maudie Thompson
Registro de Propiedad intelectual: Nº 234923
ISBN: 978-956-19-0833-8
Impresión:
Andros Impresores
Santa Elena 1955, Santiago
Teléfono-fax: 2555 62 82 - 2556 96 49
Impreso en Chile
Se imprimieron de esta edición 500 ejemplares
CONTENIDOS
7
9
13
33
69
113
147
181
211
251
277
339
Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica
PRESENTACIÓN
El Centro de Derechos Humanos (CDH) es una institución académica de alcance regional de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuya misión es promover los derechos humanos
y el fortalecimiento de las democracias en América Latina. Para cumplir con nuestro mandato
desarrollamos actividades de investigación, docencia y de articulación de redes.
El CDH desarrolla su trabajo mediante dos Programas: “Democracia y Derechos Humanos”
y “Mujeres, Género y Derechos Humanos”.
El Programa Mujeres, Género y Derechos Humanos se dedica especialmente al avance y
promoción de los derechos de las mujeres y de las sexualidades diversas en América Latina. Sobre
la base del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las teorías feministas, el Programa
busca contribuir, desde la academia, a la construcción de una sociedad igualitaria a través del
estudio de los fenómenos de exclusión que enfrentan las mujeres y las personas LGTBI (lesbianas,
gays, personas trans, bisexuales e intersex) en la región. Asimismo, el Programa trabaja en el
fortalecimiento de las capacidades, impacto y estrategias de incidencia de las instituciones del
Estado y del movimiento de mujeres y de derechos humanos.
El Programa surge de la experiencia del Centro de Derechos Humanos en la enseñanza de
posgrado sobre la teoría y práctica de los derechos humanos de las mujeres, dirigida principalmente
a profesionales del Derecho de países latinoamericanos. Actualmente, el Programa desarrolla tres
áreas prioritarias de trabajo e investigación: Mujeres y Democracia, que pretende, en un sentido
amplio, hacer un aporte académico al debate sobre el déficit democrático que supone para
nuestra región la discriminación estructural que sufren las mujeres en las diversas esferas de
poder, tanto público como privado; Género y Sexualidades, que busca explorar la intersección de
género y sexualidad en el fenómeno de discriminación y en el goce y ejercicio de los derechos
de las mujeres y sexualidades diversas en América Latina; y Monitoreo e Incidencia, dedicada al
estudio y seguimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su incorporación o
integración a los sistemas normativos nacionales desde una perspectiva feminista. Asimismo, se
busca la identificación de estrategias jurídicas que permitan avanzar en los derechos de las mujeres
y las personas LGTBI en la región.
Para avanzar en estos objetivos, el Programa Mujeres, Género y Derechos Humanos
ofrece formación especializada a profesionales de la región y proporciona, en forma permanente,
seguimiento y apoyo docente a los organismos nacionales y regionales dedicados a temas afines a
sus áreas de trabajo. El Programa, además, desarrolla líneas de investigación sobre estos tópicos y
trabaja activamente en el afianzamiento de redes regionales en las distintas áreas que componen
su ámbito de acción, principalmente a través del proyecto “Iniciativa Latinoamericana para el
avance de los Derechos Humanos de las Mujeres”.
En el marco de sus actividades de formación, el Programa ha organizado el diploma de
postítulo “Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica”, que se imparte desde el año 2003. Su
principal objetivo es capacitar a abogadas y abogados de Latinoamérica en el uso del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos para la adecuada defensa nacional e internacional de
casos que tengan en su base la discriminación en razón del sexo o género. Este programa también
busca otorgar a sus estudiantes la oportunidad de formar o vincularse a redes de profesionales,
7
Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica
académicos/as, activistas y oficiales públicos/as de la región, además de generar un espacio de
sistematización de jurisprudencia y experiencias de defensa de casos en materia de derechos
humanos de las mujeres, formando así una comunidad jurídica regional comprometida con su
promoción y avance.
Hasta el año 2013 se han dictado diez versiones regionales de este diploma de postítulo y
tres versiones in situ (en México, Colombia y Centroamérica). En total, el programa cuenta con más
de 300 abogadas y abogados graduadas/os. Esto no habría sido posible sin el apoyo de muchas
personas e instituciones comprometidas con el avance y promoción de los derechos humanos
de las mujeres. Por ello, queremos agradecer al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados, Banco Mundial, Foundation Open Society Institute, Fundación Ford, Gobierno de Chile,
Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, Oficina Regional para América Latina y el Caribe del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, The John Merck Fund, The
Overbrook Foundation, The Sigrid Rausing Trust y a UN Women.
Agradecemos, además, el apoyo de la Embajada de Suiza en Chile y de The Sigrid Rausing
Trust, que han financiado la producción de esta publicación. Aclaramos, en todo caso, que los
contenidos de este libro son de exclusiva responsabilidad de sus autores/as.
Claudio Nash Rojas
Director del Centro de Derechos Humanos
Catalina Lagos Tschorne
Coordinadora del Programa “Mujeres, Género y Derechos Humanos”
8
Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica
PRÓLOGO
Los libros se independizan de sus autores. Eso es un lugar común. Cada lectora o lector abrirá
este libro trayendo sus propias preguntas y lo leerá a la luz de sus experiencias y conocimientos
previos. Cada persona va a subrayar distintos pasajes y sacará ideas que después compartirá o
aplicará en su trabajo. Quizás algún párrafo remitirá a un ámbito más personal de la propia vida y
será atesorado como un aprendizaje significativo.
Pero antes de dejar en manos de las y los lectoras/es el futuro de este libro, me gustaría
contarles algo sobre la historia que lo acompaña. El texto recoge los contenidos centrales que el
Centro de Derechos Humanos (CDH) imparte anualmente en el Diploma Derechos Humanos y Mujeres:
Teoría y Práctica. Cuando leía el borrador para hacer este prólogo, cada capítulo fue trayéndome
los recuerdos de alguna de las muchas clases del diploma en las que participé durante los años en
que fui directora del Programa Mujeres del CDH y posteriormente como profesora invitada. Quienes
colaboran en este libro han sido también profesores del curso en Chile (Lorena Fries, Yanira Zúñiga)
o en sus versiones in situ (Oscar Parra, en Costa Rica), han sido sus alumnas (Catalina Lagos, quien
hoy es la actual coordinadora del Programa Mujeres) o parte del equipo académico del CDH (Patricia
Palacios, Claudia Sarmiento, Mariano Fernández Valle y Nicole Lacrampette). Mónica Arango, por su
parte y en representación del Centro de Derechos Reproductivos, ha organizado junto al CDH el
diploma avanzado sobre Estrategias Jurídicas de Incidencia para el Avance de los Derechos de las
Mujeres, para el que también viaja a enseñar a Chile. No pude evitar ir acompañando la lectura
con las voces y la gestualidad de los/as autores/as y revivir el ambiente de las clases. Reconocí
en el texto muchas ideas que discutimos apasionadamente con nuestras/os estudiantes. Más que
una experiencia tradicional de lectura, me sentí revisando un video de los recuerdos de un viaje
de aprendizaje y crecimiento personal que hice acompañada de gente querida. Creo que las y los
cientos de ex alumnas/os del Diploma podrán gozar de este agregado nostálgico que el libro trae
como un regalo secreto.
Creo, sin embargo, que todas aquellas lectoras/es que se sientan convocadas/os por el
desafío del avance de los derechos humanos de las mujeres van a compartir la complicidad propia
de los afectos y los ideales comunes, aunque no hayan pasado por el CDH. Las mujeres feministas
de América Latina vivimos permanentemente constatando cuán refractarias son nuestras
comunidades nacionales a las ideas de justicia de género. Quienes luchan por los derechos de
las mujeres muchas veces son criticadas/os por traicionar su cultura (nacional, étnica, racial, etc.)
cuando denuncian prácticas comunitarias violatorias de derechos. En alguna medida se produce
una distancia dolorosa con nuestras comunidades de referencia, aquellas donde desarrollamos
nuestros afectos primarios, en el proceso de afirmar la propia identidad como feministas.
Afortunadamente, en el camino descubrimos que ninguna comunidad es monolítica y
que es una buena práctica sospechar de quienes se adjudican su representación y definen los
supuestos valores comunitarios. Nos encontramos con que hay muchas personas, pluralidad de
voces que disienten de las historias oficiales en que las mujeres sólo aparecen retratadas desde
la experiencia masculina. Los encuentros con estas otras personas crean complicidades y lazos
y van constituyendo una comunidad alternativa de referencia. Para las mujeres, esta comunidad
no termina en la frontera. De hecho, muchas veces los primeros gestos de empatía provienen de
personas extranjeras que, desde su propia experiencia, nos hacen ver que nuestras demandas
9
Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica
locales de justicia tienen sentido. Las violaciones sistemáticas de nuestros derechos humanos
en distintos ámbitos nos hacen a todas las mujeres del mundo, por muy diversas que seamos,
compartir experiencias comunes y formar, en un sentido significativo, el elusivo “nosotras” que
Beauvoir consideraba indispensable para convertirse en sujetos que pueden iniciar un camino de
emancipación.
Las defensoras de los derechos de las mujeres buscan en este “nosotras” global, otra
comunidad de pertenencia. Este libro está plagado de relatos de cómo en el derecho comparado y
en el derecho internacional lo que en nuestras comunidades locales persiste como “sentido común”,
en otros lugares se ha desvanecido y ha sido reemplazado por nuevas comprensiones, más justas
e inclusivas, que pasan a ser nuevos “sentidos comunes” y como tales, asumidos y apoyados por la
población. Según estos nuevos “sentidos comunes”, por ejemplo, es evidente que la falta de mujeres
en los puestos de poder constituye un grave problema de legitimidad democrática, que obligar a
una mujer a mantener un embarazo puede bajo ciertas circunstancias constituir una vulneración de
derechos, y que la violación sexual en contextos de conflicto armado se utiliza como arma de guerra
y corresponde que sea incluida en la tipificación de los crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Las/os feministas de aquellos países que van pasos más adelante que nosotros, nos enseñan,
alientan y acompañan. Las/los feministas de Chile, El Salvador y Nicaragua conocemos y estudiamos
los procesos graduales de reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos en Colombia y
México, y citamos en nuestros foros jurídicos el desarrollo de la jurisprudencia internacional en
estas materias. Desde Costa Rica y Argentina nos enseñan a diseñar leyes de cuotas y el cambio de
las decisiones de los tribunales constitucionales europeos, cada vez más favorables a los sistemas
de paridad, nos refuerza en la incidencia política en nuestra región, mientras las teóricas francesas
nos advierten de ciertos riesgos implícitos en el discurso de la paridad, especialmente respecto de
los derechos de las personas de la diversidad sexual.
Resulta fascinante de este libro la posibilidad que brinda de conocer las “fertilizaciones
cruzadas” y comparar las diferentes experiencias que se dan en el plano transnacional en materia
de derechos de las mujeres. Un ejemplo notable del que trata el capítulo sobre violencia, por ejemplo,
es de la influencia del fallo Akayesu dictado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las decisiones Penal Castro
Castro, Rosendo Cantú y Fernández Ortega. El trabajo jurídico de las/os teóricas/os feministas a nivel
transnacional constituye un enorme laboratorio en el que participamos “científicas/os” de todo el
mundo, discutiendo nuestras teorías y trabajos de campo. Los vínculos de solidaridad global son,
como se aprecia también al leer los trabajos incluidos en este libro, muy fructíferos en términos de
producción teórica y reformas jurídicas.
El vertiginoso ritmo de estos procesos hace muy difícil mantenerse al día, incluso para
quienes trabajamos en el tema, sobre lo que está pasando en el campo de los derechos humanos
de las mujeres. Por eso se agradece un libro como este, que ofrece una mirada actual no solo a
la doctrina y jurisprudencia sobre las diversas aplicaciones del principio de igualdad de género
en distintos ámbitos (derechos sociales, derechos sexuales y reproductivos, derechos políticos,
violencia contra las mujeres), sino que nos pone al día también respecto de la evolución que han
experimentado ciertos conceptos básicos del derecho internacional de los derechos humanos como
la obligación de garantía y el estándar de debida diligencia estatal, las condiciones de legitimidad
de las restricciones y suspensiones de derechos convencionales y la naturaleza que deben tener las
reparaciones cuando se dan en contextos de desigualdad estructural, entre muchos otros.
Sinceramente espero que este libro quede obsoleto en unos pocos años, ya que eso
habrá significado que hemos avanzado en las tareas que aún nos quedan pendientes. Porque,
10
Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica Prólogo
parafraseando un título de Laura Pautassi “¡Cuánto trabajo mujer (nos queda por hacer)!”. Este
libro muestra los enormes desafíos que aún tenemos por delante. Solo para nombrar algunos:
no tendremos una buena respuesta jurídica al problema de la trata mientras no desarrollemos
una comprensión más profunda, desde una perspectiva de derechos humanos y feminista, de la
prostitución, que es la actividad principal para la cual se recluta mujeres y niñas mediante la trata. No
podremos asegurar a las mujeres y niñas el goce de sus derechos sociales sin encontrar formas de
intervenir conjuntamente en los obstáculos que se dan tanto en el ámbito público como en la esfera
privada. La defensa de los derechos sexuales requiere avanzar en una mejor conceptualización e
identificación de sus contenidos. Para poder articular cuáles son las obligaciones de los Estados
respecto de las personas extranjeras que residen en sus territorios (muchas de las cuales son
mujeres), se necesita enfrentar los desafíos que imponen las nuevas concepciones de ciudadanía
basadas en el paradigma de los derechos humanos y que están tensionando las ideas tradicionales
de ciudadanía dependiente de conceptos de territorio y cultura asociados a una nación específica.
Cada uno de estos temas (y los muchos otros que falta mencionar) es enormemente desafiante y
complejo y requiere de todo el talento de las/os “científicas/os” de nuestra comunidad global. Confío
que las próximas ediciones de este libro nos permitan conocer los avances que esperamos en estas
y otras áreas.
Este libro está cruzado por una idea muy potente que nos permite poner en perspectiva
histórica la relevancia de nuestro trabajo como feministas y defensoras/es de derechos humanos.
Vivimos, como dice Yanira Zúñiga en su texto, en democracias excluyentes que, sin embargo,
declaran fundarse en principios inclusivos. Y es cierto. Desde la Ilustración asumimos la premisa de la
universalidad de los derechos fundamentales. Sin embargo, la noción de universalidad apareció en
la historia antes de que pudiéramos ser capaces de vivir a su altura. El trabajo de los últimos siglos ha
sido el de cuestionar desde los márgenes (desde la experiencia de aquellos cuya subjetividad y cuyos
derechos han sido negados) las sucesivas versiones del principio de universalidad, denunciando uno
a uno los recortes ideológicos que la universalidad ha sufrido. Primero se denunció la esclavitud en
razón de la raza, después la exclusión de las mujeres del ejercicio de sus derechos civiles y políticos,
hoy la privación de grandes masas de migrantes, desplazados y poblaciones empobrecidas de
sus derechos económicos, el aislamiento social de las personas en situación de discapacidad, el
desconocimiento de los derechos culturales de las personas indígenas y la violencia discriminatoria
contra las personas que viven una sexualidad diversa.
Este cuestionamiento desde los márgenes ha nacido y ha sido liderado por las y los defensores
de derechos humanos. En general, la academia ha ido reaccionando y, teniendo el privilegio de no
estar sometida a las urgencias del día a día que deben enfrentar las/os activistas, ha aportado en la
reflexión y articulación de los argumentos que después las/los propios activistas pueden utilizar en
la incidencia. Lo que a mí me parece fascinante del diálogo entre defensores de derechos humanos
y académicos/as, y uno de los aportes que yo más valoro de la metodología feminista y la de los
estudios críticos del derecho, es el desafío que enfrentamos quienes trabajamos en la academia de
escribir y hacer propuestas que deben resonar y tener sentido para quienes efectivamente sufren
la violación de sus derechos. Estamos sometidas/os a un constante reality check. Si la teoría no
sirve para la vida, merece ser descartada como irrelevante. Esto no significa en forma alguna que
las/os académicas/os con conciencia de género o que trabajamos en derechos humanos debamos
ser complacientes con el activismo. Por el contrario, quizás nuestro mayor aporte se da cuando
desarrollamos nuestra capacidad crítica para mostrar inconsistencias o riesgos en los propios
discursos y prácticas de las/os activistas.
Para quienes además trabajamos en la academia jurídica, el desafío de desarrollar teorías
y propuestas que respondan a los problemas y experiencias reales de las víctimas de violaciones
11
Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica
a derechos humanos es prácticamente contra cultural en el ambiente actual de nuestra disciplina.
Estamos obligadas/os a crear argumentos jurídicos que aporten a la emancipación, utilizando
leyes, doctrina y jurisprudencia que dicen responder, y en parte responden a la declaración de los
ideales de igualdad de nuestras cartas de derecho, pero que en gran medida también encarnan
la naturalización del sexismo, la homofobia, el clasismo y la intolerancia frente los múltiples
“otros” marginalizados. Trabajar con el derecho es, como bien sabemos, un arma de doble filo.
Un aspecto importante de lo que hacemos es mostrar qué pasa si aplicamos, sin las distorsiones
de los “recortes ideológicos” que se han instalado en el statu quo de la realidad asumida por los
operadores del derecho, los principios del derecho (autonomía, no discriminación, última ratio del
derecho penal, representación democrática, por pensar en sólo algunos). En palabras más simples,
tratamos en nuestro trabajo de mostrar las consecuencias que necesariamente debieran deducirse
si aplicáramos nuestros principios estando genuinamente convencidas/os que todas las personas
somos realmente iguales en dignidad y derechos.
Probablemente todas/os las/os lectoras/es de este libro creen, como yo, estar genuinamente
convencidas/os de la igual dignidad de todas las personas. Eso no basta. Es solo un principio
auspicioso. Necesitamos aprender permanentemente, en primer lugar, a mirar y escuchar. La
historia de la marginación es la historia de la invisibilidad. Si no conocemos los detalles de la
discriminación que sufren los distintos grupos subordinados (y la de los grupos menos poderosos
y acallados dentro de esos grupos, que también suelen existir), vamos a herir y dañar, a pesar de
nuestras mejores intenciones. Pero no podemos quedarnos en el reconocimiento de la dignidad
de las múltiples identidades que han sido históricamente desplazadas. El desafío no se limita a
conceder un lugar en el mapa a los “otros”, sino a reconstruir una comunidad nacional y global
amplia en que “el sentido común” sea efectivamente el de la igualdad de derechos.
Hay unas pocas personas cuya empatía y lucidez les permiten tratar a los demás como si
ya esta comunidad de personas iguales en dignidad fuera una realidad. Actúan como si el “sentido
común” al que anhelamos ya estuviera instalado entre nosotros y no dejan nunca de asombrarse,
como “si algo no calzara”, frente a los actos de discriminación y desprecio que repetimos
incansablemente los seres humanos. Actúan como faros en nuestro camino. Una de esas personas
es Cecilia Medina, quien fue fundadora y codirectora del CDH, miembro del Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas y la primera mujer que presidió la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Es ella quien debió escribir este prólogo. Creo representar a todas/os las/os autoras/
es de este libro al rendirle un homenaje a esta maravillosa mujer, que a pesar de sus achaques,
es probablemente más joven que todos/as nosotras/os. Aprendimos mucho de ella porque tiene
una mezcla de capacidad intelectual, claridad mental y una sensibilidad que permite trabajar con
los temas jurídicos desde una perspectiva original y fructífera. Pero yo, al menos, y creo que esta
experiencia es común a quienes la conocemos, aprendí más de ella cada vez que se asombraba
o conmovía ante la injusticia, siempre como si fuera la primera vez en que la enfrentaba (¡ella, que
vivió la violencia de género, la violencia del exilio y escuchó interminables testimonios de violaciones
masivas y sistemáticas de derechos humanos en la Corte!). Revelaba en esos momentos su profunda
convicción en la dignidad humana y disolvía, con solo gestos, todas las teorías y excusas que nos
hemos inventado para justificar lo injustificable.
Este libro tiene una historia valiosa que se entrelaza con las historias de sus autoras/es, de
quienes han pasado por el CDH y de la comunidad global más amplia de quienes compartimos
ideales de igualdad de género y tratamos de vivir a su altura. El futuro del libro queda en sus manos.
Verónica Undurraga V.
Santiago, octubre 2013
12