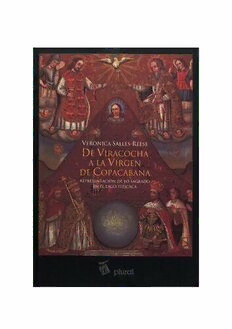Table Of ContentDe Viracocha a la Virgen de Copacabana
Representación de lo sagrado en el lago Titicaca
Verónica Salles-Reese
DOI: 10.4000/books.ifea.6034
Editor: Institut français d’études andines, Plural editores
Lugar de edición: La Paz
Año de edición: 2008
Publicación en OpenEdition Books: 4 junio 2015
Colección: Travaux de l'IFEA
ISBN electrónico: 9782821845763
http://books.openedition.org
Edición impresa
ISBN: 9789995411442
Número de páginas: 185
Referencia electrónica
SALLES-REESE, Verónica. De Viracocha a la Virgen de Copacabana: Representación de lo sagrado en el
lago Titicaca. Nueva edición [en línea]. La Paz: Institut français d’études andines, 2008 (generado el 19
juillet 2019). Disponible en Internet: <http://books.openedition.org/ifea/6034>. ISBN: 9782821845763.
DOI: 10.4000/books.ifea.6034.
Este documento fue generado automáticamente el 19 julio 2019. Está derivado de una digitalización
por un reconocimiento óptico de caracteres.
© Institut français d’études andines, 2008
Condiciones de uso:
http://www.openedition.org/6540
1
"Este libro responde a la clave de la cultura de América Latina: el mestizaje o fusión de diferentes discursos
culturales... Está muy bien escrito y es un placer el leerlo."
Mercedes López-Baralt, profesora de estudios hispánicos, Universidad de Puerto Rico.
Rodeadas por los picos de la cordillera de los Andes, las aguas intensamente azules del lago
Titicaca han sido proveedoras de vida a los pueblos que se asentaron a sus orillas. Desde tiempos
prehistóricos, los pueblos andinos han tenido al Titicaca como lugar sagrado, fuente de donde
todo se originó y el sitio donde lo divino manifiesta su presencia. Este estudio interdisciplinario
explora cómo los mitos de origen andinos, cósmicos y étnicos, centrados en el lago Titicaca, se
desarrollaron desde tiempos pre-incaicos hasta la entronización de la Virgen de Copacabana en
1583. Comienza con la descripción de los mitos de los pueblos Kolla y muestra cómo sus
conquistadores inca intentaron establecer su legitimidad reconciliando sus propios mitos de
origen cósmico y étnico con aquellos de los kolla. Demuestra a su vez cómo se desarrolló un
patrón similar en el momento de la conquista española.
Esta investigación explica por qué el lago Titicaca continúa ocupando una posición central en el
pensamiento andino a pesar de las muchas e importantes disrupciones culturales que han
caracterizado a la historia de la región. Este libro marca un hito en el campo de la literatura
colonial y es una obra de referencia importante para la historia religiosa e intelectual de la región
andina.
VERÓNICA SALLES-REESE
Verónica Salles-Reese, Ph.D. es catedrática de Literatura Colonial en la Universidad de
Georgetown, donde dirige el programa de postgrados de Literatura y Cultura Hispanas. Es
directora del Certificado en Estudios Latinoamericanos y ha fundado la Organización
Internacional Interdisciplinaria de Estudios Coloniales (CASO), institución que preside
desde el año 2003.
2
ÍNDICE
Agradecimientos
Introducción
Capítulo I. La dimensión sagrada del lago Titicaca
Lugares significativos
Espacio sagrado y espacio profano
Sacralización del espacio: hierofanías
Símbolos y construcciones del espacio sagrado
Permanencia de lo sagrado
La Virgen de Copacabana: de talla a hierofanía
Copacabana y los Agustinos
Capítulo II. El ciclo narrativo Kolla
Capítulo III. Ciclo narrativo inca
La expansión inca a tierras del Kollao
El lago Titicaca: ciclo narrativo inca
Relato de referencia: el sol y el origen de los incas
El lago Titicaca: lugar de origen de los incas y aparición de una nueva hierofanía
El salvajismo de los pueblos y la misión civilizadora de los incas
El lago Titicaca - Pacaritambo - el Cuzco
Los hermanos Ayar y el Inca Manco Capac
La agricultura, la industria y la guerra
Del mito a la historia: de dioses y héroes culturales
Del caos político al orden civil
Capítulo IV. Ciclo narrativo cristiano: un apóstol de Cristo y la Virgen de Copacabana
Conclusión
Apéndice I
Obras citadas
Índice temático
3
Agradecimientos
1 Este libro no podría haber salido sin la ayuda de mis estudiantes a quienes estoy
profundamente agradecida: A Isabel Estrada por ayudarme a revisar el manuscrito, a José
Lara por todas las horas puestas revisando las notas y a Missy Baralt por su entusiasmo y
colaboración en cotejar las citas. Sin el apoyo de mi colega y amigo Alfonso Morales-Font,
director del departamento de Español y Portugués de la Universidad de Georgetown, este
proyecto no se habría realizado. Mi gratitud a Marisabel Álvarez Plata por impulsar la
publicación de este libro en español. A Ximena Medinaceli por estar en constante diálogo
intelectual en éste y todos mis proyectos relacionados con el área andina. Agradezco
también a Teresa Mesa y al Museo Casa Moneda en Potosí por permitirme reproducir las
ilustraciones del libro. Al Instituto Francés de Estudios Andinos por patrocinar la
traducción del libro y a Plural Editores por la realización del mismo. A José Antonio
Quiroga le agradezco toda su colaboración y paciencia en hacer una realidad la
publicación de este libro.
4
Introducción
En los principios del mundo os veo, oh dioses de
los páramos y de las cordilleras.
Dioses que alimentaron el pavor y las vigilias de
mis antepasados, reinando desde la hosca montaña
si auroras, el ceño cruzando de centellas, la mano
sobre el trueno.
OSCAR CERRUTO
1 El lago Titicaca ha cumplido una función sagrada para todas las culturas que han florecido
en sus márgenes. En todos los tiempos, cada cultura se ha servido de múltiples modos de
representación para expresar la dimensión sacra del lago: su producción material, sus
constructos intelectuales y sus narrativas.
2 El propósito de este estudio es construir una historia de la representación discursiva de lo
sagrado en el área del lago Titicaca a partir de relatos que relacionan este espacio
geográfico con un orden divino o trascendente. También intentaré elucidar el contexto
cultural que informa estas representaciones discursivas e interpretar su relevancia a lo
largo del tiempo, desde las épocas prehispánicas hasta la entronización en 1583 de la
Virgen de Copacabana como último avatar de sacralidad en el Titicaca.
3 Las fuentes primarias para este estudio son diversas crónicas publicadas en los siglos XVI y
XVII que recogen relatos y testimonios de las épocas prehispánica y colonial. En particular
trataré sobre la Historia del Celebre Santuario de Nuestra Señora de Copacabana del fraile
agustino Alonso Ramos Gavilán (1621). Aunque estas crónicas han sido utilizadas y en
muchas ocasiones desacreditadas por diversos estudiosos como fuentes de datos
históricos, mi propósito es estudiar su dimensión discursiva y no solamente su validez
como referentes históricos. Propondré, entre otras cosas, que la Historia de Ramos
Gavilán, como tantas otras crónicas del período colonial, es un intento formidable por
comprender y reorganizar la experiencia religiosa del mundo andino anterior a la
conquista dentro de categorías aceptables al orden hegemónico que se iba estableciendo
en los Andes durante la Colonia. En este sentido, el texto de Ramos Gavilán, más que
cualquier otra crónica de la época, constituye una fuente de valor inapreciable para
quienes tratan de entender la historia intelectual y cultural de la región. Demostraré que
la originalidad del texto de Ramos Gavilán radica en una postura paradójica con respecto
al problema de la evangelización. Si bien este agustino afirma constantemente la
5
necesidad de extirpar las idolatrías, con lo cual parece suscribirse a la política oficial de
extirpación vigente desde mediados del siglo dieciséis, su texto delata un plan de
evangelización que se acerca a los preceptos pacíficos del padre Bartolomé de las Casas.
Este plan reconcilia el pasado andino con el advenimiento del cristianismo en la región.
4 Propongo que esta historia puede dividirse en tres ciclos narrativos: el ciclo kolla, el
incaico y el cristiano. Aunque estas narrativas pueden asociarse con tres épocas culturales
distintas y cronológicamente secuenciales -la era preincaica, la incaica y la cristiana-, a
menudo se fusionan anacrónicamente en un texto. Para la reconfiguración de cada uno de
estos ciclos narrativos, no sólo analizo y comparo los relatos escritos existentes, sino
también las tradiciones oral e iconográfica. Presto particular atención a la manera en que
cada ciclo narrativo se apropia y recontextualiza en material de otros ciclos narrativos,
creando así eslabones de continuidad en la representación de lo sagrado en el lago
Titicaca. La historia de la representación de lo sagrado en el Titicaca demuestra que el
discurso sacro de las diversas culturas que han habitado el área es un discurso de
apropiación y recontextualización que corresponde a cambios en las estructuras
culturalmente hegemónicas a lo largo del tiempo.
5 En el primer capítulo, donde discuto cómo y por qué el lago Titicaca debe considerarse
como un espacio sagrado, utilizo las categorías propuestas por estudiosos de la
fenomenología de la religión para examinar cómo los elementos constituyentes de los
espacios sagrados se manifiestan a través de la historia en el lago Titicaca. En el segundo
capítulo, enfocado en el ciclo narrativo kolla, a través de las categorías que antropólogos
e historiadores han distinguido como exclusivamente andinas, esbozo la historia de las
distintas culturas lacustres anteriores a la conquista inca del área (ca. 1400 d.C). Examino
diversas versiones del mito de creación andino recogidas por los cronistas, intentando
disociar de ellas elementos que parecen pertenecer al pensamiento occidental. En la
búsqueda de posibles explicaciones para las múltiples versiones, sigo la pista de los
puntos de coincidencia entre ellas en un esfuerzo por sacar a la luz los mitos aún no
contaminados que los indígenas buscaban comunicar a los españoles.
6 El tercer capítulo se abre con una descripción de las circunstancias históricas en que los
incas entraron en el área del Kollao. Analizo las versiones del mito de origen de los incas
que los vinculan con el lago Titicaca. El análisis de estos mitos me permite proponer dos
subciclos narrativos paralelos que se asocian con dos unidades sociales distintas:la etnia
inca y la panaca real. En este capítulo discuto la relación que existe entre este ciclo
narrativo y el ciclo narrativo kolla.
7 El cuarto capítulo delinea los sucesos históricos que conducen a la cristianización de la
región del lago Titicaca, con especial atención al contexto político-religioso dentro del
cual se plantea el problema de la evangelización y se polemiza la política oficial de
extirpación de idolatrías. En este momento aparecen dos subciclos de narrativa cristiana:
el primero relata una evangelización prehispánica que intenta enlazar el pasado andino
con los presentes intentos de cristianización del área. El segundo ciclo narrativo se centra
en los milagros de la Virgen de Copacabana. También examino el proyecto evangélico y
cultural de Fray Alonso Ramos Gavilán, el cual, al igual que el ciclo narrativo inca, intenta
enlazar el presente hegemónico con el pasado étnico histórico de la región para así dar
continuidad y coherencia a un mundo estremecido por conflictos y escisiones que la
conquista trajo consigo.
8 Mi investigación se ha beneficiado de metodologías recientes que han contribuido a una
más profunda comprensión de la cultura andina. He hecho específico uso de estudios
6
históricos, etnológicos, antropológicos y teológicos publicados en años recientes por
estudiosos como Mircea Eliade en su trabajo sobre mitos y religiones, Roger Caillois en sus
estudios sobre lo sagrado, Sabine MacCormack en su contribución sobre religión andina,
Thérése Bouysse Cassagne en su investigación sobre el lago Titicaca y el pensamiento
aymara y Teresa Gisbert en sutrabajo sobre arte prehispánico y colonial en el Virreinato
de Perú.
7
Capítulo I. La dimensión sagrada del
lago Titicaca
Lugares significativos
1 Hay lugares en nuestro mundo que, por razones evidentes u obscuras, han sido
singularizados por los individuos que los habitan permanentemente o por aquellos que
simplemente los visitan. Individuos y culturas asignan significado especial a lugares
naturales o construcciones humanas por su belleza o fealdad, por su riqueza o por su
posición estratégica relativa. El que se los haya singularizado y asignado una función
especial dentro de una cultura puede depender de una variedad de factores; por ejemplo,
la confluencia de dos o más ríos por la fertilidad de los terrenos circundantes ha sido
siempre el sitio ideal para el asentamiento de poblaciones inicialmente agrícolas. No es
extraño entonces que ciudades modernas estén en el sitio que ocuparon antiguas
comarcas. La riqueza de ese suelo capaz de sustentar a sus habitantes hizo posible el
desarrollo y crecimiento de poblaciones. Si unos lugares han sido privilegiados por su
importancia económica, otros lo han sido por su importancia estratégica, militar o
política.
2 La importancia que se le asigne a un lugar puede ser pasajera, como en el caso de Potosí
durante el siglo XVII, cuya importancia disminuyó en la medida en que se agotó su
riqueza. La distinción de otros sitios puede durar siglos o milenios simplemente por su
ubicación geográfica y estratégica, comoen el caso del Peñón de Gibraltar, un fuerte que
aún ocupa un lugar muy privilegiado en la imaginación política de Europa occidental.Son
espacios que pueden suscitar en los hombres que entran o viven allí, una variedad de
emociones y conductas que varían desde la simple contemplación hasta su explotación
activa, dependiendo de la función y valoración que se les haya asignado.
3 Además hay sitios que, aparte de la relevancia política o económica que pudieran tener,
tienen sobre todo una importancia religiosa para una cultura o para los miembros de una
fe. Percibidos como lugares sagrados, estos sitios están imbuidos imaginariamente con
una esencia numinosa. El lago Titicaca es uno de estos lugares.
8
4 Para un historiador la información pertinente puede llevar a la comprensión y la
evaluación de la importancia económica o política de un lugar. La económica puede ser
determinada por sus recursos naturales (por ejemplo, las regiones petrolíferas del
mundo) o su magnitud política puede ser sopesada por ser una sede gubernamental. Sin
embargo, determinar cómo y por qué un lugar es considerado sagrado requiere mucho
más que el acceso a información historiográfica.
5 Los estudiosos del fenómeno religioso coinciden en que los espacios sagrados se
distinguen de todos los otros lugares por la asociación directa que tiene con una o varias
divinidades1. Es donde se rinde culto a las divinidades que allí han manifestado su poder
sobrenatural. Es el lugar de contacto con ellas y donde los fielesregresan continuamente
para participar del poder divino. La definición de un espacio sagrado depende de los
modos de representación que constituyen y son practicados en una cultura. Esto no niega
que una persona pueda tener una experiencia individual de lo divino, es decir una
revelación, pero para que esta experiencia sea compartida o comprendida por otros tiene
que poder transmitirse; y el vehículo primordial de esa transmisión es el lenguaje. El que
una montaña sea considerada un dios por alguien sólo podemos saberlo porque ese
alguien así lo distingue en el lenguaje y nos lo comunica. Claro está que luego puede haber
otros modos de representación que transmitan el significado de una cosa, por ejemplo un
icono o un símbolo; pero aún en éstos lo que media es el lenguaje para su inteligibilidad.
En la tradición iconográfica occidental, por ejemplo, una imagen de una mujer puede
representar a la madre de dios sólo una vez que se establece la conexión lingüística entre
el significante iconográfico y su referente históricamente construido. Por lo tanto, sólo a
través del lenguaje –el medio indispensable de representación– pueden quienes no han
experimentado personalmente la revelación religiosa en un lugar sagrado, acceder a la
sacralidad de ese sitio.
6 Entre los modos de representación que encontramos en una cultura están las narraciones
asociadas al lugar sin las cuales el espacio sagrado no tendría una función cultural.
Independientemente de cómo se haya originado la sacralidad de un lugar, éste sólo
conserva dicha sacralidad a través de la conmemoración en las narrativas existentes. Más
aún, pienso que esos modos de representación son siempre reducibles a una narración;
aún un ritual o un símbolo arcano puede remitirnos a alguna narración, por más simple
que ésta sea. El hecho de que existan narraciones sobre el lago Titicaca hace posible
estudiarlo en su dimensión de lugar sagrado. Sin embargo, mi propósito aquí no es
establecer la sacralidad del lago Titicaca basada en las narrativas de lo supernatural que
lo envuelven, o definir la percepción de esencias inmanentemente divinas que motivan la
producción de esas narrativas, sino examinar la constitución de esas narrativas sagradas
y la forma en que representan al lago como sacro.
Espacio sagrado y espacio profano
[S]acred and profane are two modes of being in the world, two existential situations
assumed by man in the course of his history. (Eliade 1959, 14)
[Lo sagrado y lo profano son dos modos de existir en el mundo, dos situaciones
existenciales asumidas por el hombre en el curso de su historia.]2
7 Toda definición o explicación de lo sagrado empieza por la oposición entre lo sagrado y lo
profano. Son dos modos existenciales que pueden ser aprehendidos únicamente en su
relación mutua y contradictoria. Para el hombre religioso y en las sociedades