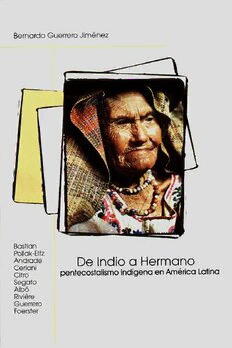Table Of Content1
2
De Indio a Hermano:
Pentecostalismo Indígena
en América Latina
Jean-Pierre Bastian
Angelina Pollak-Eltz
Susana Andrade
César Ceriani
Silvia Citro
Rita Laura Segato
Xavier Albó
Gilles Rivière
Bernardo Guerrero
Rolf Foerster
3
De Indio a Hermano:
Pentecostalismo Indígena
en América Latina
Bernardo Guerrero y otros
ISBN 956-302-030-8
Registro Propiedad Intelectual 147.907
Edición, Diagramación y Estilo
Miriam Salinas Pozo
Secretario Ediciones Campvs
Pedro Marambio Vásquez
Diseño Portada
Lorena Aguilera Vargas
Impresión
Oñate Impresores
Amunátegui 98
fono 57- 412041
Ediciones Campvs
Universidad Arturo Prat
Av. Arturo Prat 2120
fonos 394 272- 394 382
Para Canje y Correpondencia
Bernardo Guerrero Jiménez
Departamento de Ciencias Sociales
Universidad Arturo Prat
[email protected]
Iquique. Región de Tarapacá
Chile
4
Í
NDICE
7
PRESENTACIÓN
29
LA ETNICIDAD REDEFINIDA: PLURALIZACIÓN RELIGIOSA
Y DIFERENCIACIÓN INTRAÉTNICA EN CHIAPAS
JEAN-PIERRE BASTIAN
55
ALGUNAS OBSERVACIONES ACERCA DEL PENTECOSTALISMO
RURAL EN VENEZUELA
ANGELINA POLLAK-ELTZ
77
IGLESIAS EVANGÉLICAS Y PENTECOSTALES QUICHUAS EN LA
PROVINCIA DE CHIMBORAZO. ECUADOR
SUSANA ANDRADE
111
EL MOVIMIENTO DEL EVANGELIO ENTRE LOS TOBA DEL CHACO
ARGENTINO. UNA REVISIÓN HISTÓRICA Y ETNOGRÁFICA
CÉSAR CERIANI CERNADAS / SILVIA CITRO
171
CAMBIO RELIGIOSOS Y DESETENIFICACIÓN: LA EXPANSIÓN
EVANGÉLICA EN LOS ANDES CENTRALES DE ARGENTINA
RITA LAURA SEGATO
5
231
¡OFADIFA! OFADIFA! UN PENTECOSTÉS CHIRIGUANO
XAVIER ALBÓ
329
CAMBIOS SOCIALES Y PENTECOSTALISMO EN UNA COMUNIDAD
AYMARA
GILLES RIVIÈRE
355
AYMARAS CATÓLICOS VERSUS AYMARAS EVANGÉLICOS: LA
LUCHA POR LA HEGEMONÍA RELIGIOSA EN EL ALTIPLANO DEL
NORTE GRANDE DE CHILE
BERNARDO GUERRERO JIMÉNEZ
385
PENTECOSTALISMO MAPUCHE ¿FIN O REFORMULACIÓN DE LA
IDENTIDAD ÉTINICA?
ROLF FOERSTER G.
6
Presentación
Los pentecostales o los sinónimos que se usen para
denominarlos -evangélicos, “canutos”, hermanos, etc- ya
son parte importante del paisaje religioso de América Lati-
na. Ya pasó la época de su invisibilidad no sólo académica
sino que también política. Pasó también el tiempo de su
ostracismo que en el lenguaje de Lalive (1968) se deno-
minó “huelga social pasiva”. Es tanto que hoy se habla del
neopentecostalismo, de pentecostalismo postmoderno o
globalizado. El divorcio entre religión y política ya no es
una constante. Encontramos pentecostales que aspiran lle-
gar a cargos de representación política.
Sin duda, el más difundido estudio sobre el mo-
vimiento pentecostal chileno es el de Christian Lalive D’
Epinay, El Refugio de las Masas (1968). También es de
importancia el texto de E. Willems: Followers of the New
Faith (1967). El otro, es el de J. Tennekes: El Movimiento
Pentecostal en la Sociedad Chilena (1985).
Lalive D’Epinay1 articula su discurso sobre el
pentecostalismo en Chile, inspirándose en la historia de
1 Huelga decir que este libro se publica en 1968. Es el gobierno de Eduardo
Frei Montalva y la llamada “Revolución en Libertad” muestra ya sus primeros
indicios de desaceleración. También hay una fuerte migración del campo a la
ciudad y nacen los primeros campamentos de pobladores.
7
Bernardo Guerrero
este país. El ve que el arraigo de este movimiento religio-
so se produce gracias a la existencia de dos factores muy
ligados entre sí: los factores externos y los internos. Los
primeros tienen que ver con la existencia de condiciones
estructurales que han hecho posible que la semilla pente-
costal florezca sobre una tierra signada por el desconcier-
to que significa, que un modo de vida tradicional -el de
la Hacienda- empiece lentamente a derrumbarse. Hom-
bres y mujeres quizás acostumbrados a un modo de vida
paupérrimo, aunque con reglas y normas de convivencia
injustas pero claras, son expulsados y atraídos a la ciudad.
La vida allá sigue siendo paupérrima, pero además son
extraños. No hay reglas de convivencia consensuada. Ca-
recen no sólo de nombres y de apellidos, sino también, de
raíces. En este contexto de anomia, de orfandad y de fal-
ta de orientación valórica, el pentecostalismo se presenta
como un nueva estructura con reglas claras y mejor aún,
con un mensaje que asegura la salvación y la nueva vida a
cada una de las personas. Es, en fin, un remedio contra la
anomia.
El concepto de anomia es clave para el autor. Las
masas populares (cerca de los dos tercios de la población)
viven en función de la imagen de la organización social
llamada Hacienda. Esta se puede concebir como una es-
tructura familiar dilatada. Apoyo de una familia, de un
nombre. Hace vivir a un conjunto de familias bajo la es-
fera paternalista, opresora y protectora a la vez, del ha-
cendado o patrón, cuya autoridad reposa, según Medina
Echevarría (Citado por Lalive D’ Epinay 1968: 65), en la
8
Presentación
creencia de que este último no dejará de proteger a cada
uno de los miembros de la unidad social en caso de crisis.
Sin embargo, para Lalive D’ Epinay no basta la
sóla existencia de anomia para que aparezca el movimien-
to pentecostal ofreciendo un nomos. Es preciso que la
anomia se transforme en un estado de frustración, donde
los individuos tomen conciencia de sus condiciones.
Dentro de los factores internos para explicar el
auge del movimiento pentecostal, el autor formula una
hipótesis relacionada con la pareja de conceptos de con-
tinuidad y discontinuidad, que permite observar cómo,
desde ciertos puntos de vista, el pentecostalismo tiene un
extraordinario parecido con la sociedad chilena, mientras
que desde otra perspectiva es radicalmente diferente. Para
este autor el movimiento pentecostal se articula en torno a
una familia extensa cuyo jefe local es el Pastor. Este, a su
vez, puede ser percibido como el patrón o padre que ya no
está o bien que se descubrió que era injusto. Pero también
el pentecostalismo recrea la antigua sociedad señorial, en
cuanto red social que da protección y confianza. De este
modo, el Patrón deviene en Pastor y la vieja Hacienda, en
la nueva comunidad pentecostal.
Otro aspecto interesante de hacer notar en el texto
de este autor tiene que ver con su, ya clásica, interpreta-
ción de la conducta política de los pentecostales, lo que
llamó la huelga social pasiva. Para él, el pentecostalismo
crea en su interior una gran atmósfera de participación,
que va desde el pago del diezmo hasta la Escuela Domi-
nical pasando, claro está, por los días de culto. Los pen-
tecostales, además, internalizan de muy buen agrado que
9
Bernardo Guerrero
el camino del Señor involucra dejar los vicios mundanos,
como ir de fiesta, jugar fútbol, beber alcohol, etc. Pero
además, enfatiza este autor, a nivel de la vida cotidiana,
digamos extra-templo, participan de una huelga social pa-
siva. En otras palabras, son respetuosos de las autoridades
y mantienen una actitud de pasividad frente a los proble-
mas del mundo. Esta afirmación puede resumirse en el
refrán popular: “El que calla, otorga”. Lalive D’Epinay
habla de “ética de desprendimiento y de huelga”(1968:
163).
El libro de Emilio Willems es el antecedente del
texto señalado anteriormente. De escasa difusión en Chi-
le, tal vez por estar publicado en inglés, contiene ideas
interesantes para la interpretación del éxito de este movi-
miento religioso.
Según Willems, las incompatibilidades entre la
cultura protestante y las culturas nacionales -de Chile y
de Brasil- no son tantas. Para probar esta hipótesis, dirá
que entre el catolicismo popular y el pentecostalismo hay
más similitudes que las que se puede imaginar.
Este autor señala que es posible advertir un puente
entre el catolicismo popular y el pentecostalismo, en tér-
minos de que para el primero el acento puesto en la creen-
cia de las experiencias místicas y en el rol que juegan los
líderes carismáticos, facilita la transición del catolicismo
popular al movimiento pentecostal. La palabra transición
sirve para enfatizar la no ruptura precisamente.
Otra idea clave que recorre el libro alude a que
la gran concentración de protestantes está correlaciona-
da con cambios que han afectado la estructura tradicional
10