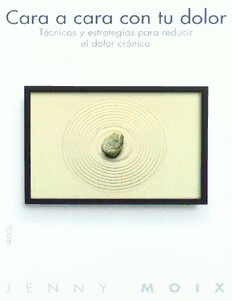Table Of ContentÍndice
Portada
Dedicatoria
Agradecimientos
Prólogo, Ramon Bayés
1. Tu dolor es real. Cómo actúan las técnicas psicológicas en el tratamiento del dolor
2. Las barreras en tu camino. Cómo identificar los obstáculos psicológicos que nos
impiden el cambio
3. Las armas de tus pensamientos. Cómo conseguir que los pensamientos negativos
nos afecten menos
4. La casa que te construyes. Cómo reconocer la realidad que nos hemos construido
5. El jardín de tus valores. Cómo clarificar nuestros valores vitales
6. El puente que te separa de los demás. Cómo mejorar las relaciones con los que
nos rodean
7. El rincón donde relajarte. Cómo aprender a relajarnos
8. El reloj que marca tu tiempo. Cómo organizar nuestro tiempo
Epílogo. Nuestra elección
Para más información
Notas
Créditos
2
A la memoria de mi padre
3
Agradecimientos
A Ramon Bayés, mi maestro. Me considero una persona muy afortunada porque no
me cabe la menor duda de que me ha tocado el mejor maestro posible. No sólo le estoy
agradecida por todo lo que me ha enseñado, sino sobre todo por haberme contagiado su
pasión por la psicología.
A Montserrat Cañellas, mi compañera de batallas. Habría sido imposible llevar a
cabo el duro trabajo del día a día que implica la investigación sin una compañera tan
entregada al trabajo como ella.
A todos los profesionales de la salud que participaron de forma totalmente
desinteresada en las terapias multidisciplinares para el tratamiento del dolor crónico en las
que se basan este libro. Gracias a todos ellos: a los anestesiólogos (Montserrat Cañellas,
Marí Sola y Jordi Troy), a los traumatólogos (Francesc Girvent, Ángeles Sanjuán y
María Tisca Galera), a los fisioterapeutas (Lourdes Ortigosa, Xavier Bel, Andrea Valiente
y Mª Jesus Flaquer), a las trabajadoras sociales (Asunción Martos y Montserrat
Carmona), a las psicólogas (Carme Sánchez, Penélope Infante, Viviana Fiszson, Carolina
Osorio y Cristina Such) y a la metodóloga (Mariona Portell, por su ayuda metodológica y
por nuestras comidas).
A todos mis pacientes. De cada uno de ellos he aprendido algo y esos «algos» son
los que me han permitido escribir el presente libro.
A todas las personas que han revisado el manuscrito de este libro, por sus oportunas
sugerencias y críticas, y especialmente por el cariño con las que me las trasmitieron: a
Tomás Blasco, mi revisor «oficial»; a Isabel Pardo, mi queridísima amiga de la infancia;
a Viviana Fiszson, mi psicoanalista preferida; a Carmen Ruano, mi estimada amiga del
pueblo, y a Penélope Infante, mi entrañable camarada mexicana.
A Àngels Camps, mi constructivista. No sólo por creer en este libro cuando
solamente era una idea, sino también por aportarme siempre un punto diferente sobre las
cosas.
A Irene Montferrer, mi secretaria. No sólo le debo agradecer sus consejos sobre
aspectos técnicos del libro, sino también el hecho de haber tenido la oportunidad de
trabajar con ella. Es capaz de mover montañas para ser coherente con sus valores.
A Esther Alegre, mi confidente. Por escucharme siempre con tanta paciencia y por
desatascarme en los momentos de bloqueo.
A Sylvia de Bejar, mi recién estrenada amiga. Por su don de aparecer en el
momento más oportuno, por apostar por este libro con tanta vehemencia y por su
chulería que tanto me gusta.
4
A Pascual Gómez, mi fotógrafo. Por hacerme pasar un rato tan divertido mientras
me fotografiaba para este libro.
A David Figueras, mi desconocido. Por encontrar un lugar para mi libro, pero, sobre
todo, por la forma tan desinteresada y amable de hacerlo sin ni siquiera conocerme. Algo
precioso.
A mi padre. Fue una persona excepcional y lo demostró de manera especial durante
los dos últimos años de su vida al afrontar con tanto positivismo una deteriorante
enfermedad. De su ejemplo arrancó mi convicción de que es posible impedir que el dolor
nos oscurezca.
A mi madre. Las mujeres que trabajamos y tenemos hijos sabemos que el apoyo
logístico y práctico de una madre es algo que no se puede pagar con dinero. A ella debo
agradecerle su apoyo constante, sin el cual escribir este libro hubiera sido un proceso
mucho más duro y lento.
Y, cómo no, a Emiliano Ayala, mi ingeniero, mi maratoniano, mi ciclista, mi golfista,
mi peregrino, etc., por estar siempre a mi lado (que no es poco).
5
Prólogo
La autora, Jenny Moix, me ha pedido que escriba un prólogo para el libro que tiene
el lector entre las manos. Nada podría complacerme más. He seguido con atención la
vida profesional de la doctora Moix desde que, hace ya muchos años, apareció en mi
vida en forma de brillante alumna de licenciatura, y puedo decir con convicción que
nunca me ha defraudado.
Desde el principio, mostró gran interés por conjugar sus intereses científicos,
claramente dirigidos al campo de la salud, con el trabajo clínico junto a los enfermos. El
presente libro constituye buena prueba de ello y muestra el interés de la autora por
combinar los conocimientos académicos con un lenguaje comprensible, asequible y,
sobre todo, útil para los pacientes que acuden a un profesional sanitario en busca de
ayuda.
Las páginas que seguirán tratan de estrategias para afrontar el dolor crónico, es
decir, aquel dolor que, tras una primera fase aguda, no ha podido ser eliminado, total o
parcialmente, por los tratamientos médicos, persiste a lo largo del tiempo e impide o
dificulta a las personas que lo padecen realizar actividades laborales o de ocio.
Aunque sea brevemente, quisiera aprovechar el limitado espacio que me concede
este prólogo para recordar algunas premisas que, tal vez, pueden ser de alguna ayuda al
abordar el tema que nos ocupa.
La primera de ellas es que el dolor no es sólo la consecuencia de una estimulación
nerviosa. Todo sistema nervioso pertenece a un paciente que es, ante todo, un ser
humano, y no una simple máquina biológica. El dolor no se reduce a una mera excitación
neuronal, sino que constituye un fenómeno multidimensional. Los que padecen dolor, los
que sufren, no son los cuerpos, sino las personas.
La segunda premisa es que dolor y sufrimiento no son términos sinónimos y no
reflejan el mismo fenómeno. Se puede tener dolor sin sufrir, como una mujer que da a
luz en un parto normal a un hijo deseado, y se puede sufrir sin que exista ningún daño o
herida en nuestro organismo, como cuando sentimos miedo ante la simple posibilidad
imaginaria de un diagnóstico de cáncer o nos enfrentamos a la pérdida de un ser querido.
El sufrimiento es un concepto más amplio que el de dolor. El dolor produce sufrimiento,
pero también lo producen los estados ansiosos o depresivos, las pérdidas, las expectativas
de previsibles acontecimientos amenazadores y otros estados psicológicos. Hay que tratar
el dolor, pero también es necesario aliviar el sufrimiento. Se produce sufrimiento cuando
la persona se siente amenazada y, a la vez, se siente impotente, sin recursos, para evitar
la amenaza o sobreponerse a ella. Es posible que sigamos sintiendo dolor en el momento
6
en el que creemos que podemos controlarlo, pero la amenaza que representa, y con ella
el sufrimiento, disminuye y, en muchas ocasiones, seremos capaces de soportar la
situación.
La tercera premisa importante para el lector es que los factores contextuales y
relacionales pueden cambiar la intensidad de nuestra percepción de dolor y/o la eficacia
de los analgésicos que tomemos para combatirlos. «La morfina por correo —suele decir
Marcos Gómez, un gran especialista médico en cuidados paliativos— no produce
efecto.» En otras palabras, aun con el mismo diagnóstico y sin variar el tratamiento
farmacológico administrado, es posible incrementar o disminuir la percepción de dolor.
La cuarta premisa nos indica que dos personas de similar edad y sexo y con el
mismo diagnóstico pueden experimentar distinto dolor y sufrimiento. Terribles heridas
pueden producir un dolor soportable y ningún sufrimiento y, por el contrario, pequeñas
heridas pueden causar gran dolor y sufrimiento. Si únicamente conocemos el diagnóstico
es difícil predecir cuáles serán las vivencias y reacciones de una persona concreta. El
dolor es, como antes sugeríamos, un fenómeno multicausal que se encuentra influido no
sólo por una alteración del organismo, sino también por el significado que nuestra
biografía, cultura, situación, expectativas e interacciones le conceden. El mismo
diagnóstico, distinta persona: diferente dolor y sufrimiento.
Muchos médicos, en lugar de preguntar al paciente: «¿Qué le pasa?», se limitan a
inquirir: «¿Dónde le duele?», y con ello, aunque acortan el tiempo de visita, pierden una
gran cantidad de información que puede ser relevante para comprender y encontrar la
mejor y más duradera solución al particular dolor de cada paciente concreto. Este libro
intenta complementar los posibles tratamientos médicos con estrategias personalizadas
que, en muchas ocasiones, podrán ayudarle a aliviar su dolor y, en otras, a tolerar su
dolor pero evitando o paliando su sufrimiento.
RAMON BAYÉS
Barcelona, 18 de abril de 2006
7
1
Tu dolor es real
Cómo actúan las técnicas psicológicas en el tratamiento del dolor
Ojalá se inventara un aparato para medir el dolor con exactitud, un termómetro del
dolor. Claro está que con un termómetro no conseguiríamos eliminar el dolor, pero sí que
podríamos acabar con la incomprensión que sienten las muchísimas personas que lo
sufren a diario, el 24,3% de la población en España. Desaparecería esa sensación de que,
aunque intentamos explicar lo mejor posible lo que sentimos, los de nuestro alrededor no
acaban de entendernos. Con el termómetro bastaría con que los demás vieran hasta
dónde llega el mercurio para entender el grado de dolor que sufrimos.
Si imaginamos un mundo donde existiera ese termómetro, muchas situaciones
cambiarían. Las personas con dolor crónico, en el largo recorrido de visitas médicas,
tropiezan, en más de una ocasión, con profesionales que insinúan que están exagerando
su dolor o incluso que es totalmente psicológico o inventado. Si ese termómetro existiera,
esas insinuaciones desaparecerían, los médicos se sentirían más seguros en su trabajo y
los pacientes más comprendidos.
La relación de pareja también se beneficiaría de esta invención. Son muchos los
compañeros y compañeras de pacientes con dolor, totalmente confundidos, perdidos, que
confiesan no saber muy bien cómo comportarse con su pareja. Incluso reconocen que
hay momentos en que dudan de si su dolor es tal como lo describen o es pura
exageración. No hace falta decir que si el cónyuge se siente tan desorientado, lo cual es a
su vez totalmente comprensible, la persona que sufre dolor percibe esta confusión de
forma más o menos directa y la relación queda enrarecida por esa espesura.
Asimismo, es evidente que el termómetro sería de máxima utilidad para las personas
que luchan por conseguir una baja laboral permanente y no la consiguen porque no hay
pruebas objetivas de su dolor.
La necesidad que sienten las personas aquejadas de dolor de que los que se
encuentran a su alrededor entiendan cómo sufren, cómo se sienten y acepten que su
dolor es real es tan profunda que suele gritar más que el propio dolor y normalmente a
través de éste.
Por el momento no tenemos ese termómetro, pero afortunadamente cada día son
más numerosos los profesionales de la salud (médicos, psicólogos, fisioterapeutas, etc.)
que intentan entender ese mundo tan complejo del dolor crónico para poder comprender
al máximo cómo se sienten, cómo sufren las personas aquejadas de ese dolor.
8
El dolor, ¿un síntoma orgánico o psicológico?
Como punto de partida, en ese intento por poner orden al complejo mundo del
dolor, éste se clasificó en dolor orgánico y dolor psicológico. Y esa clasificación, que salió
de las mejores intenciones, ha generado más problemas de los que ha resuelto.
Partiendo de esta clasificación, en el pasado y todavía hoy, en algunas ocasiones,
cuando se encuentra en los pacientes una causa orgánica clara, éstos son tratados con
técnicas exclusivamente médicas sin tener en cuenta que los sentimientos depresivos y la
ansiedad generada por el dolor pueden contribuir a cronificarlo.
En los casos en que no se halla la prueba contundente de que hay algo
«estropeado» en el organismo, se cuelga a la persona la etiqueta de «paciente con dolor
psicológico», y, desgraciadamente para algunos, «dolor psicológico» significa «dolor
inventado», por lo cual estas personas son pacientes con los que no se sabe muy bien
qué hacer. En algunos casos, se los envía directamente al psiquiatra, sin prescribirles
ningún tratamiento de tipo médico. No hace falta decir que, además de tener que
soportar su dolor, los pacientes tienen que aguantar la incomprensión de las demás
personas y cargar con la culpabilidad que esto genera, ya que prácticamente se insinúa
que su dolor es culpa suya, que es consecuencia de la forma que tienen ellos de afrontar
la vida o incluso se les sugiere que es producto de algún conflicto que permanece
guardado en la profundidad de su inconsciente.
Actualmente, existen innumerables pruebas de que esta clasificación del dolor —
psicológico y orgánico— es totalmente errónea, ya que el dolor crónico es el resultado de
una combinación de factores tanto psicológicos como fisiológicos. Ya en 1986, la
Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (International Association for the
Study of Pain) definió el dolor de la siguiente manera:
El dolor es, incuestionablemente, una sensación en una parte o partes del cuerpo, pero también se trata
siempre de una experiencia perceptiva y subjetiva desagradable y, por tanto, emocional, resultante de un
amplio número de factores: biológicos, psicológicos y sociales.
En algunos casos, podemos encontrarnos con personas en las que el dolor tenga una
causa orgánica muy clara, pero aun en estos casos los factores psicológicos modulan
(incrementan o disminuyen) el dolor que sufre el aquejado. Se ha mostrado que, a veces,
el dolor puede haber estado originado por una causa fisiológica clara, pero, aunque ésta
se ha «arreglado», el dolor continúa debido a aspectos psicológicos y conductuales.
En el otro extremo, podemos encontrarnos con pacientes en los que la causa de su
dolor no se encuentra, por mucho que se rastree en todo el organismo. En estos casos es
probable que todavía no se hayan inventado instrumentos suficientemente sofisticados
para detectar las causas. Y también en un porcentaje muy pequeño es posible que sea un
dolor originado principalmente por motivos psicológicos. Debemos tener muy en cuenta
que incluso en este minúsculo porcentaje de pacientes con dolor originado por motivos
9