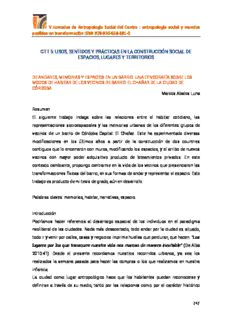Table Of ContentV Jornadas de Antropología Social del Centro : antropología social y mundos
posibles en transformación ISBN 978-950-658-391-0
GTT 5: USOS, SENTIDOS Y PRÁCTICAS EN LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE
ESPACIOS, LUGARES Y TERRITORIOS
DE ANDARES, MEMORIAS Y ESPACIOS EN UN BARRIO: UNA ETNOGRAFÍA SOBRE LOS
MODOS DE HABITAR DE LOS VECINOS DE BARRIO EL CHAÑAR DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA
Marcos Abalos Luna
Resumen
El siguiente trabajo indaga sobre las relaciones entre el habitar cotidiano, las
representaciones socioespaciales y las memorias urbanas de los diferentes grupos de
vecinos de un barrio de Córdoba Capital: El Chañar. Este ha experimentado diversas
modificaciones en los últimos años a partir de la construcción de dos countries
contiguos que lo encerraron con muros, modificando los espacios, y el arribo de nuevos
vecinos con mayor poder adquisitivo producto de loteamientos privados. En este
contexto cambiante, propongo centrarme en la vida de los vecinos que presenciaron las
transformaciones físicas del barrio, en sus formas de andar y representar el espacio. Este
trabajo es producto de mi tesis de grado, aún en desarrollo.
Palabras claves: memorias, habitar, narrativas, espacio.
Introducción
Podríamos hacer referencia al desarraigo espacial de los individuos en el paradigma
neoliberal de las ciudades. Nada más desacertado, todo andar por la ciudad es situado,
todo ir y venir por calles, casas y negocios imprime huellas que perduran, que hacen. “Los
lugares por los que transcurre nuestra vida nos marcan de manera inevitable” (De Alba
2010:41). Desde el presente recordamos nuestros recorridos urbanos, ya sea los
realizados la semana pasada para hacer las compras o los que realizamos en nuestra
infancia.
La ciudad como lugar antropológico hace que los habitantes puedan reconocerse y
definirse a través de su medio, tanto por las relaciones como por el carácter histórico
747
V Jornadas de Antropología Social del Centro : antropología social y mundos
posibles en transformación ISBN 978-950-658-391-0
(Jodelet 2010). Es común a la ciudad también, su incesante movimiento material; las
casas se refaccionan, se levantan grandes edificios, se abren nuevas calles, se destruyen
viejos complejos, todo en poco tiempo. Estos cambios materiales dejan marcas en
nuestras memorias, pues partimos de considerar que todo cambio en el entorno citadino
repercute en el modo de vida y la identidad de los grupos humanos, lo espacial se liga a
las personas por una inercia del día a día. En el siguiente trabajo me centraré en los
vecinos de un barrio de la Ciudad de Córdoba, El Chañar1, cuyo entorno ha cambiado
bruscamente en los últimos 15 años. Trataré de dilucidar las relaciones entre el habitar
cotidiano, las narrativas y las memorias urbanas de los habitantes del barrio. Para lo
cual, me centraré específicamente en la vida de los vecinos que presenciaron las
transformaciones físicas del barrio, y como estas modificaron sus narrativas y prácticas
espaciales.
Barrio El Chañar se encuentra en la zona sur de Córdoba Capital, teniendo como límites la
Av. 6 de Julio y la Av. de la Circunvalación. Alrededor de la década del ’70, dicho territorio
fue loteado y se asentaron las primeras casas. De a poco, el barrio se fue refaccionando,
se colocó el gas, se asfaltaron las calles; y hace 13 años se instaló el country Vientos del
Sur. Seguido a este, se instaló el country Tiempos que terminó por rodear al barrio. Los
muros levantados por los countries negaron el acceso a un territorio verde que antes
formaba parte de los recorridos que realizaban los vecinos del barrio. Este espacio es
recordado por los primeros vecinos como el “monte”, o el “bosquecito”. Además, como
parte del nuevo panorama de ventas inmobiliarias, una parte de El Chañar fue loteado
hace 7 años, y allí comenzó la construcción de un nuevo barrio en la zona sur (sector que
no colinda con el muro). Las casas de este nuevo barrio, El Trébol, contrastan con las de
El Chañar debido a su gran infraestructura e inversión en su construcción. El arribo de
estos nuevos vecinos con mayor poder adquisitivo también modificó el espacio, dejando
solo la plaza como lugar verde.
Ante tal panorama de cambio espacial vale preguntarnos, ¿Qué lugares perduran en la
memoria de los vecinos? ¿Cómo son construidas las narraciones de los vecinos
antiguos? ¿Cómo estas narraciones producen el habitar? Varias preguntas pueden
realizarse, pero considero primordial la pregunta que Zamorano se realiza sobre las
1 Los nombres propios de los vecinos, como así también el de los barrios y los countries han sido
modificados para mantener el anonimato que varios entrevistados quisieron conservar.
V Jornadas de Antropología Social del Centro : antropología social y mundos
posibles en transformación ISBN 978-950-658-391-0
transformaciones en una colonia de la ciudad de Chile: ¿Qué se borró o eclipso del
paisaje urbano y la memoria? (Zamorano 2010). Para encontrar los nexos que unen esta
red, debemos recurrir a enfoques que permitan centrarnos en los individuos y su vida
cotidiana sin dejar de lado al conjunto.
Cuestión de memoria(s)
Museos, archivos, cementerios y colecciones, fiestas, aniversarios, tratados, causas
judiciales, monumentos, santuarios, asociaciones no constituyen la guía de este trabajo.
Pierre Nora (2008) acuña la noción de lugares de memoria presentándolos en primer
lugar como restos que nos permiten penetrar en el pasado, remitiendo a sitios y espacios
que tienen impresa la marca de su época mas la historia que los clasifica los ignora. Esta
concepción abre el panorama mostrando a la historia como vocación universal
deslegitimadora del pasado vivido y a la memoria en su raíz de lo concreto (espacio,
gesto, imagen). Pierre Nora da visto bueno al aporte de Halbwachs para quien hay tantas
memorias como grupos, por ende es múltiple y desmultiplicable, colectiva, plural e
individualizable. Este autor también posee un espíritu inquieto por la vida cotidiana
velando por la importancia de la memoria en el habitar del urbanita. Dicho interés es
despertado por su corto, pero importante, contacto con la Escuela de Chicago y su
atención sobre la adaptabilidad del hombre a las crecientes ciudades en expansión
(Jodelet 2010).
Para Halbwachs, los grupos, y los individuos, imprimen su huella en el medio ambiente
donde habitan, transforman el espacio y de allí que se “encariñan” con él (Halwachs
1990). Pero lo fundamental para entender el porqué de una memoria colectiva, es la idea
de la retroalimentación con los espacios, las personas también ceden y se adaptan
continuamente por una cotidiana inercia. Tenemos “un ida y vuelta” en donde el lugar y el
grupo imprimen sus huellas el uno al otro dando dinamismo a la impresión de
inmovilidad que tenemos sobre el mundo que nos rodea. Recorriendo nuestros barrios,
sus calles, negocios, plazas y jardines no tomamos dimensión de los “años de rutina” que
se han deslizado por ellos y se tiende a considerarlos (si se llegan a considerar) como
lugares fijos.
749
V Jornadas de Antropología Social del Centro : antropología social y mundos
posibles en transformación ISBN 978-950-658-391-0
“Cuando un grupo ha vivido largo tiempo en un lugar adaptado a sus
hábitos, sus pensamientos, tanto como sus movimientos, son a su vez
ordenados por la sucesión de imágenes proyectadas por estos objetos
externos”. (Halbwachs 1990:17).
La memoria colectiva se apoya en las imágenes que formamos de nuestros ambientes,
no existe ninguna que no esté anclada en un marco espacial. Hay que aclarar que
Halbwachs se refiere al espacio como la “totalidad de formas y colores que percibimos a
nuestro alrededor” (Halbwachs 1990: 23) y no solo al espacio físico.
El lugar nos imprime identidad a través de la vivencia cotidiana en él. La ciudad se
constituye un marco social para la memoria en donde el recuerdo se produce a través de
la proyección de costumbres, pensamientos y estructuras en el espacio. El significado de
este puede cambiar para los primeros residentes pero siempre tendrá parte de su toque
original. En este panorama, las casas, edificios y calles son las rocas de la ciudad, lo que
parece inmóvil, perenne, “tan fijos como cualquier árbol” (Halbwachs 1990: 14). Para los
vecinos el mundo puede dar un vuelco, pueden pasar diferentes gobiernos y disturbios
sociales, pero la casa y la calle siempre seguirán. ¿Cuándo se tornan visibles estos lazos
que unen el grupo al lugar? Cuando se altera, cuando se destruye o modifican, la
inestabilidad se desarrolla, las personas son más sensibles a la destrucción de sus casas
que a cualquier otro suceso. Es aquí el punto de unión. El espacio de El Chañar ha sido
modificado de diversas maneras en pocos años, cambios muy bruscos han alterado lo
que genera, según Halbwachs, esa sensación de estabilidad. Las rocas no pueden resistir
a las modificaciones, pero si los cuerpos. Las personas pueden resistir de diferentes
maneras, reaccionar de diversos modos cuando esos lugares se alteran y la sensación se
interrumpe. Entre esas modificaciones, la que marca el punto de inflexión es la
colocación de la tapia que rodearía al barrio.
Recuerdos del habitar.
Mientras más veces ingreso por la calle principal de El Chañar, más común se hace el
gran muro que rodea al barrio. Lo que en un principio desató mi asombró y mis preguntas
de investigación, se torna cada vez más ameno. El largo muro rojizo está adornado por
unos cuantos grafittis, unos pocos árboles cercanos a la pared, y es coronado por los
segundos pisos y terrazas de las casas de los countries. Hace 12 años, El Chañar
V Jornadas de Antropología Social del Centro : antropología social y mundos
posibles en transformación ISBN 978-950-658-391-0
mostraba otro panorama. No existían las paredes del muro que delimitan el barrio de los
countries, por lo contrario, existía un espacio verde abierto al cual los vecinos tenían
acceso. Años atrás, cuando el barrio quedaba muy lejos del centro de Córdoba, a
diferencia de hoy, el espacio verde con el que contaban los vecinos se expandía hacia los
cuatro puntos cardinales. Este lugar aparece en las entrevistas de los vecinos, en
especial en aquellas a personas de más de 50 años, como “el monte”, “el bosquecito”. Un
lugar agreste lleno de vegetación y yuyos que no funciona como límite, sino que forma
parte del barrio y sus actividades.
“Era puro monte y en algunos lugares no se podía meter. Había muchos árboles y yuyos
como de dos metros, enormes. Nosotros con los viejos íbamos a buscar leña cuando
éramos chicos. Podíamos sacar muchas cosas de ahí. Había también muchos animales,
perdices, palomas, liebres. Íbamos a cazar liebres a veces…” (Fragmento de entrevista a
Don Pancho, 21 de julio de 2014)
“Antes íbamos y veníamos al monte, además acá atrás teníamos una canchita de futbol
donde se hacían campeonatos y venían gente de otros lados. Era un barrio futbolero.
Luego pusieron alambrado y luego tapiaron todo”. (Fragmento de observación a Pablo, 8
de octubre de 2014)
“Nosotros íbamos a buscar ramas para prender fuego en la casa, porque era muy frio en
invierno acá. Siempre íbamos al monte, era el mejor lugar para jugar y cuando te
portabas mal te podías esconder (risas) mi viejo se empezaba a gritar cuando no nos
encontraba…” (Fragmento de entrevista a Mirta, 12 de septiembre de 2014)
Don Pancho, Pablo y Mirta se criaron en El Chañar, todos marcan al “monte” como un
lugar de uso corriente. Un ir y venir a placer. La mayoría de las veces en las que se hace
mención al lugar se lo relaciona con las tareas cotidianas. La cancha de futbol a la que
hace referencia Pablo estaba donde hoy se ubican el country Tiempos. Los vecinos
hacen referencia al pasado “futbolero” del barrio, a los torneos y peleas que se generaban
con barrios vecinos. El andar de los vecinos estaba marcado por “el monte”, las huellas
de las personas marcaron el espacio verde y este a su vez a ellas. En este contacto
cotidiano se forma la imagen de permanencia y estabilidad que antes mencionábamos.
Este terreno en común marcaba parte de los ritmos entre espacio y relaciones sociales.
751
V Jornadas de Antropología Social del Centro : antropología social y mundos
posibles en transformación ISBN 978-950-658-391-0
“El monte” formaba parte del barrio al igual que los negocios, así los vecinos se
apropiaban del espacio como lugar de la vida cotidiana pública. Recoger madera, cazar
animales, jugar al futbol… son actividades que marcan la práctica del barrio al reconocer
el espacio en calidad de espacio social.
“Con mi marido plantábamos de todo acá… teníamos muchas verduras y fruta, todos los
días nos levantábamos muy temprano para poder trabajar y sembrar. Estaba rebuena la
verdura, papa, zapallo, tomate, de todo. A veces le vendíamos a la gente y otras veces les
regalábamos” (María, 76 años, ama de casa)
María es una de las primeras residentes en llegar a El Chañar, y al igual que otros vecinos,
tenía una “quinta”. El gran espacio que constituía “el monte” era ocupado por huertas de
diferentes tamaños que se extendían a lo ancho del barrio. Las “quintas” eran cuidadas
diariamente por los vecinos, algunas nacían de asociaciones entre vecinos y otras eran
individuales. Las actividades en ellas ocupaban gran parte de la rutina diaria, marcaban
un ritmo construido por el hábito. Para las personas del barrio, “el monte” sigue
materializándose en la representación del espacio y se muestra como parte de una
memoria compartida por los vecinos del El Chañar que vivieron gran parte de su vida allí.
Ahora bien, el marcado de límites de los emprendimientos privados terminó
materialmente con “el monte” mas su imagen sigue presente en la memoria, las personas
recibieron las huellas del lugar. Las diferentes trayectorias individuales se entrecruzan en
este espacio, prestando atención a estas prácticas microbianas (De Certeau 2006) se
pueden rastrear los antiguos y presentes circuitos que hacen a la vida social de El
Chañar. Los diferentes relatos del lugar referidos al “monte” constituyen construcciones
a partir de la experiencia del habitar, del andar por este lugar y los lugares del barrio; son
fragmentos de vivencias separadas en diferentes momentos que hacen al lugar.
Cuestión de narraciones
Elizabeht Jelin (2001) nos plantea la diversidad de memorias que coexisten en las
sociedades, dividiendo, particularmente algunas, entre memorias habituales y narrativas.
La primeras serían aquellas vinculadas al mundo de lo cotidiano, lo relativo a las formas
de expresar sentimientos, caminar por la calle, saludar a un familiar o desconocido, las
maneras de comportarse en el colectivo, o incluso como comer en la mesa. Una gran
cantidad de comportamientos que son incorporados en su singularidad por el individuo
V Jornadas de Antropología Social del Centro : antropología social y mundos
posibles en transformación ISBN 978-950-658-391-0
pero “Al mismo tiempo, son compartidos y repetidos por todos los miembros de un grupo
social” (Jelin 2001: 8). Ahora bien, cuando un evento emerge estableciendo una
diferencia con lo cotidianamente esperable, es cuando dicho acontecimiento se vuelve
memorable, asociado a emociones que lo dotarán de sentido. El propio acto de evocación
será narrativo, el sujeto lo reconstruye para que sea comunicable y establece su sentido
del pasado. Vale aclarar, que el acontecimiento en si no tiene que ser una gran catástrofe
climática que transforme nuestra vida, pues este se torna relevante por las emociones a
las que está asociado, de allí que puede ser un casamiento o nacimiento de un hijo, y por
el sentido que adquieren en ese “viaje” del recordar. Esta experiencia pasada es narrativa
porque es traída al presente con la intención de comunicarla, de hacerla social.
Por otro lado, las narraciones que armamos son algo tan habitual y cotidiano que hasta
pueden llevar a que la distinción entre ellas sea difícil de establecer. ¿Por cuánto esas
historias, y relatos que cobramos significado, no se involucran en lo habitual, en el
caminar por las calles? Tratando de aclarar esa naturalidad que puede jugar y
engañarnos, diremos que las memorias narrativas evocan ese pasado, pero hay que
recordar que forman parte del presente (evocadas desde puntos localizables en él), con
una gran eficacia en la vida social. Forman el cauce de eventos presentes, de prácticas
cotidianas, de eventos cotidianos que se configuran a partir de ellas. Para evitar
confusión, nos remitiremos a la noción de narraciones, entendiendo que su estudio forma
parte de una estrategia interpretativa de la memoria colectiva del y en el mundo urbano
contemporáneo.
“Es en los contextos urbanos marcados por múltiples identidades y
pertenencias que configuran una complejidad en las dinámicas
histórico-sociales, que el estudio de la memoria colectiva promueve las
configuraciones de esas pluralidades de duraciones en las biografías
narradas” (Carvalho da Rocha y Eckert 2012:69).
Las imágenes que se encuentran en el centro de las narrativas son las que proveen
materia al este tiempo narrado, otorgándole densidad, y al mismo tiempo ritmo.
Otro panorama.
753
V Jornadas de Antropología Social del Centro : antropología social y mundos
posibles en transformación ISBN 978-950-658-391-0
El arribo de los countries aledaños a El Chañar y la colocación del muro que funciona de
frontera fue uno de los cambios de los nuevos procesos de habitar en la ciudad moderna,
pero no el único. El “monte” no era el único espacio verde en el Chañar, pues del lado sur
(sector opuesto al de los countries), existía un pequeño terreno que formaba parte de una
quinta que se encontraba en uno de los vértices del barrio. El mismo tenía varios árboles
frutales y servía para pastar a los animales. Este terreno fue loteado hace una década, y
aquí se asentaron nuevos vecinos con un nuevo patrón edilicio2 que destaca a modo de
frontera material con el resto del barrio. En una misma cuadra el patrón de casas cambia
rotundamente, al igual que el habitar por estas calles. Esta porción de suelo ya es El
Trébol según sus habitantes, y no El Chañar.
En los recorridos por El Chañar, suele sorprender los pocos y casi nulos contactos entre
vecinos de los dos barrios. Si vamos a los andares, llama la atención la escasa
frecuencia con que habitantes de El Chañar caminan por las calles del El Trébol y
viceversa. En los relatos cotidianos, los vecinos de El Chañar casi no dan cuenta de los
recién llegados, como tampoco en sus recorridos. Pareciera que prefieren realizar elipsis
o varias vueltas de la narración a mencionarlos explícitamente, pues esto solo sucede
cuando uno pregunta por ellos.
Recorrido
En una de mis visitas al barrio, di con que María de 76 años (una de las primeras en llegar
a la zona) realizaba una venta de choripan3 casa por casa para juntar fondos para la
capilla de El Chañar. Aprovechando la oportunidad para tener un recorrido a pie con uno
de los vecinos más antiguos del barrio decidí acompañarla. A lo largo de todo el trayecto
me comentaba sobre las casas a las que íbamos a vender, a cuales convenía ir y a cuales
no: “la señora de Gutiérrez no conviene, nunca me compró nada”, “Vamos para lo de
Martita que seguro va a ir”. Caminamos por casi todo El Chañar, cruzamos dos veces la
plaza llegando hasta la avenida, pero no tocamos las calles de los nuevos vecinos.
Cuando pregunté a María por el Trébol respondió: “No, para allá no fui, no te miran bien,
3Choripan: Sándwich de pan blanco relleno de chorizo criollo asado a las brasas y al que,
ocasionalmente, se le puede añadir lechuga, tomate, salsas, etc.
V Jornadas de Antropología Social del Centro : antropología social y mundos
posibles en transformación ISBN 978-950-658-391-0
te miran de arriba. No te van a comprar, no les gusta ayudar. Así que voy todo por acá
nomas (señala El Chañar con las manos)…”. Solamente cruzamos unos metros de una de
las calles del Trébol; María no golpeó ninguna puerta, lo transitamos rápidamente sin
decir nada.
En un espacio tan reducido encontramos transformaciones espaciales bruscas que
terminan marcando las fronteras del barrio, por un lado los countries y por el otro los
nuevos vecinos. Los recorridos de los vecinos de El Chañar se acotaron, no pueden
acceder al “monte” pues ya no existe materialmente y por otro lado, pueden acceder a las
calles del Trébol, que son prolongación de sus propias calles, mas no lo hacen. Los
relatos espaciales que cotidianamente realizan los vecinos, demarcan límites con los
nuevos e incluso acentúan y exageran una distancia física acompañando la palabra por
gestos corporales como extender la mano por ejemplo. Son estos relatos los que
organizan los andares y de allí su importancia en lo cotidiano (De Certeau 2006). Los
relatos espaciales delimitan y circunscriben antes de andar e incluso durante el mismo.
La impresión de movilidad espacial del mundo cotidiano que nos señala Halbwachs ha
sido dinamitada y rearmada en El Chañar. En pocos años se transformó el ambiente, y si
recordamos, un grupo humano es consciente de los lazos que posee al lugar recién
cuando se produce la destrucción. El “monte” y las “quintas”, espacios cotidianos del
habitar, fueron desechados y sin posibilidad de acceso a ellos, quedan como imagen del
espacio para la memoria colectiva de los vecinos de El Chañar. Y volviendo a este punto,
para que una experiencia tenga peso u altere a la colectividad debe realizarse en un plano
mayor al individual, los cambios en el pequeño mundo individual de cada uno no
modifican a todos (Halbwachs 1990). Los nuevos relatos espaciales productos de la
llegada de los nuevos vecinos pueden entenderse como una fricción a los cambios
materiales. Cuando esto sucede, se refirma la estructura material, pues se encuentran
con calles a las que tienen acceso más optan por no andar allí.
Ubicaciones
“Todo esto hace del habitante un narrador privilegiado del lugar” (Aguilar Díaz 2011: 149).
Los vecinos acuden a estructuras narrativas y vivenciales que dan fuerza al relato
755
V Jornadas de Antropología Social del Centro : antropología social y mundos
posibles en transformación ISBN 978-950-658-391-0
(historia de construcción de sus casas, el nacimiento de hijos, el trabajo en las quintas);
lo individual se conjuga y da carácter a lo colectivo para ser transmitido. Este narrar
forma parte del habitar en relación con los otros, se adapta a ciertas convenciones
colectivas pero no por ello pierden su singularidad. Las narraciones son diferentes, los
protagonistas son diferentes, las relaciones son diferentes. El lugar pasa a formar parte
del individuo tanto como éste se convierte en un actor que anima la vida del lugar (De
Alba 2010). Pero como bien advierte Zamorano (2010), los elementos de lo urbano tienen
una duración y ritmos de evolución diferentes. La memoria ligada al espacio es colectiva
y al mismo tiempo individual, son diferentes experiencias las que contribuyen a imprimir
la imagen de los espacios.
Del mismo modo surgen diversas significaciones posibles del espacio, productos del
habitar. Los pasos que realizamos al caminar, espacializan, sin embargo, estos
recorridos por las calles son sustituidos por las huellas del caminante. De Certeau nos
propone una narrativa de la ciudad en donde las personas la construyen a través de sus
usos y prácticas ligando la creatividad a la historia de los grupos y de la propia persona
(Jodelet 2010).
Los vecinos, al recorrer el barrio, tanto hoy como ayer, realizan un proceso de apropiación
del sistema topográfico y una realización del lugar. Las narraciones organizan los
andares, disponen la geografía, fijan límites y puentes.
Los relatos cotidianos de las personas en El Chañar marcan dos tipos de lugares, dos
“allá”. Los countries y El Trébol son marcados y cobran sentido en las narraciones
actuando siempre en contraste con un “nosotros”. Las narraciones organizan el terreno
tomando como fronteras al muro, y el comienzo de las casas del nuevo barrio. El Trébol
se instala pegado a El Chañar, no existe ninguna calle que los divida, un transeúnte puede
caminar por los dos barrios en un poco menos de 300 m. A pesar de esta cercanía, los
vecinos de El Chañar retratan en sus relatos espaciales una distancia física que dista
mucho de ser la que efectivamente existe. Del lado norte, el muro de las urbanizaciones
privadas no debe ser visto como una frontera inquebrantable, todo lo contrario, un límite
que es permeable. Las casas de los countries Tiempos y Vientos del Sur se imponen por
encima de la tapia que intenta aislarlas, de modo que sus residentes pueden avistar todo
El Chañar desde sus segundos pisos y terrazas. Del mismo modo, las personas del barrio
pueden ver el acontecer de estas familias, solo en los metros que escapan a la tapia.
Description:chichimeca-Otomi” en: Gazeta de Antropología 21, artículo 28. 12p. 25 Ref. 3 El nombre figura erróneamente como “Juan José Biedma”.