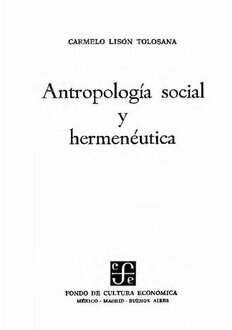Table Of ContentCARMELO LISÚN TOLOSANA
A ntropología social
y f
hermenéutica
FONDO DE CULTURA ECONOMICA
MÉXICO - MADRID * BUENOS AIRES
D.R. O 1983, Fondo de Cultura Económica
Av. de la Universidad, 975. 03100 México, D.F.
Ediciones F.C.E. España, S. A,
Vía de los Poblados, s/n. (Indubuilding - Goico, 4.*), Madrid-33
I.S.B.N.: 84-375-0231-4
Depósito legal: M. 5.957-1983
Impreso en España
A
John Beattie
John Campbell
Godfrey Lienhardt
John Peristiany
Emrys Peíers,
mentores y amigos
PROLOGO
El antropólogo, para serlo realmente, tiene que inver
tir su tiempo husmeando, con la avidez insaciable del
bloodhound, la diversidad del múltiple Otro; para ello,
necesita del ojo del águila que todo lo ve y del oído del
perro pastor que tan bien escucha. Su misión es seguir
el rastro, descubrir, prestar atención y reproducir las
muestras de Humanidad que ha cobrado en la aprehen
sión inmediata de lo visto (acción), oído (palabra) y vi
vido.
La experiencia prolongada y directa le hace sentir la
dureza y objetividad de personas, objetos, verbalización
y actividades, le fuerza a considerarlas no simplemente
como manipulaciones, sino en su mismidad, en su dere
cho.. naturaleza y esencia propias. Una comunidad, sus
gentes y quehaceres, sus ideas y valores no están ahí, sin
más, para que nosotros las observemos y entendamos a
través de nuestras íepresentaciones mentales y abstrac
ciones académicas. Las cosas, los sucesos, los campos y
los hombres, el conjuro-oración, las fiestas y la magia,
las ermitas, imágenes y procesiones, la comarca y la re
gión, aparecen, ocurren, están presentes en sí mismas, se
desarrollan y transforman según sus principios, en con
sonancia con lo que son y hacen. Experimentar, describir
y explicar ese difícil ansich, la ipseidad de las cosas, ac
ciones, ideas y personas es la pretensión del etnógrafo-
antropólogo.
Pero no basta la pasión por la Otreidad o la vivencia
intensa de lo ajeno; ni siquiera es suficiente el don de la
sucesiva transformación o su capacidad de metamorfo
sis. El antropólogo está llamado, además, a culminar el
proceso investigador iniciado, es decir, tiene que inter
pretar. Y la interpretación antropológica va en movimien
to pendular de nuestra cultura a otras culturas, del pre
sente al pasado, de una banda primitiva a una comunidad
de científicos. Lo que quiere decir que el antropólogo,
ese híbrido mitad foráneo, mitad nativo, se apropia la
herencia espiritual y los tesoros de acción y creación sim
bólica de otras culturas, estando ciertamente en el inte
rior, pero siendo de fuera y para fuera. La interpretación
es, en definitiva, una obra de arte, realizada desde un
aquí y un ahora circunstanciales, y está sujeta, por lo
tanto, z la cambiante apropiación del intérprete y a la
diferente reconstrucción de lo interpretado. No hay un
único punto o modo epistemológico de observar e inter
pretar; coexisten formas alternativas y complementarias.
No captamos, pues, y a pesar del necesario desiderátum
a que antes he aludido, el estado prístino de las cosas en
nuestro empeño etnográfico, sino las objetivaciones men
tales estructuradas simbólicamente. La interpretación es
la cumbre de la Antropología; de la Antropología reposi
torio de lo múltiple cultural, de la Antropología hermana
de la Poesía e hija de la empírica Filosofía.
Este libro consta de tres movimientos y una coda sin-
téticá (TTmpromptu tínal que retoma, refórmula y sinte-
tiza los temas desarrollados con anterioridad en los tres
capítulos precedentes. He abordado problemas antropo
lógicos serios, difíciles y complejos para los que no doy,
claro está, respuesta satisfactoria. Pero sí que al menos
dialogo en voz baja con ellos, hago preguntas y doy res
puestas desde mi experiencia personal, y a mi manera
y con mi planteamiento invito a la consideración de un
problema insoslayable. Es posible y deseable adoptar di
ferentes posturas intelectuales e inteligentes frente a la
hermeneuticidad de la Antropología, pero hay también
una actitud que no cabe: ignorarla y semipracticaria. En
manos del lector dejo estas consideraciones finales her
menéuticas terminadas de escribir al caer del ángelus en
una tarde de verano.
C. Lisón Tolosana
Puebla de Alfindén, agosto de 1982
I. DE ARTE MAGICO*
(El genio creador de ia palabra)
M agia es una palabra rara, escasa en el vocabulario y
pensamiento español. Cuando San Isidoro (Etimologías, 8,
9) elabora el concepto, lo adjetiva siempre y escribe de
artes mágicas, no de magia. En el Tesoro de la Lengua,
de Cobarruvias Orozco, no aparece el vocablo; tampoco
en el Diccionario de la Lengua Castellana de 1732, que
dice expresamente bajo Mago: «El segundo ramo es la
Magia: no tiene voz propia nuestro castellano con qué
llamarla, hechicería la decimos, y a los Magos llamamos
hechiceros»; Francisco de Vitoria intitula en latín su co
nocida relección De arte magica, y el jesuíta Martín del
Río escribe seis libros sobre Disquisitionum Magicarum.
Ni Castañega, ni Ciruelo, ni Valencia, ni Navarro, que es
criben en español sobre el tem3, hacen uso real del subs
tantivo; sin embargo, entra en el título de las obras que
Torreblanca y Perer redactan en latín. El caso de fray
R. A. de Ribera y Andrada es atípico: copiando la no
menclatura latina nos dejó un volumen, Magia natural y
artificial (1632), que no he podido consultar. No obstan
te esta aparente dualidad de nomenclatura, todos ellos,
escriban en latín o castellano, abordan el problema de la
exégesis del concepto desde su forma adjetival; el subs
* Artículo publicado en forma abreviada en la Revista de
Occidente, n.* 13, 1982, pp. 53-76.
tantivo —magia— se evapora, el término sintácticamente
marcado es el adjetivo —mágico/a. Ahora bien, en su
forma adjetivada adquiere una función cualificante, y va
a la caza de acciones, estados, fenómenos, relaciones, su
cesos, conexiones, etc., lo que quiere decir que su espec
tro referencial es realmente amplio.
Si de la dimensión lingüística pasamos al nivel de la
praxis, de su uso concreto y circunstancial apreciamos
en seguida cómo el adjetivo ha cobrado muchos y diver
gentes substantivos: la voz de una persona, el atardecer,
ciertas palabras y colores son mágicos; de algunas cue
vas, puentes, montañas, castillos, fuentes y aun países se
predica también esa cualidad; mágicos son apodados
determinados efectos, consecuencias, sucesos, virtudes,
creencias, seres, oraciones, ritos, conjuros, fórmulas, agen
cias, etc. Magos se ha llamado y llama a algunos artistas
(pintores, músicos y escritores), y libros se han escrito
sobre los efectos mágicos de sus obras: disponemos en
castellano de toda una literatura mágica o comedias de
magia que reitera la temática desde eí siglo xvi hasta
nuestros días. El mágico prodigioso, Los mágicos encon
trados, La cueva de Salamanca, Los mágicos de Tetudn,
Mágico en Cataluña, entre otras muchas, pueden valer
como muestra de la acción teatral basada en efectos ma
ravillosos o extraordinarios. Y todos, sin duda, revivimos
automáticamente, sin esfuerzo, todo un flujo de sensacio
nes e ideas de sorpresa, asombro agradable, misterio,
maravilla y gozo cuando recordamos o hacemos de Reyes
Magos. El adjetivo hambrea ciertamente de sujetos, pero
éstos son tan heterogéneos —como acabo de indicar—
que fuerzan el uso indirecto, ambiguo, metafórico y obli
cuo de aquél. Esta imprecisión y promiscuidad confie
ren, obviamente, encanto y perfil poético al múltiple con
tenido, lo que a la vez poderosamente contribuye a refor
zar el líalo místico de su semántica; pero la vaguedad no
produce significado científico. Y si pretendemos sobrevo
lar el nivel de la conversación ordinaria, de la charla de
café o del libro popular, nos vemos forzados a aquilatar
el uso áel vocablo, lo que voy a intentar, en primer lu
gar, a través de la exégesis crítica de algunos textos rele
vantes escritos por hispanos y, excepto el del P. Vitoria,
en español. Los de Perer o Pereyra o Pererius y del Rio,
juntamente con otros centones o compilaciones que omi
to, están escritos en latín y carecen de valor etnográfico
hispano local.
I
Fray Martín de Castañega (Tratado muy sotil y bien
fundado de las supersticiones y hechicerías), el maestro
Pedro Ciruelo (Tratado en el qual se reprvevan todas las
svpersliciones y hechicerías) y el P. Francisco de Vitoria
, (De arte magica) se preocupan por el tema y escriben
entre 1529 y 1540. Es precisamente en esa década cuando
los inquisidores de la Suprema debaten, después de va
rias cazas de brujos pirenaicos, la realidad del aquelarre
y la veracidad de ciertas afirmaciones contenidas en el
Malleus maleficarum y se pronuncian por la inverosimi
litud de ambas; aparecen también en esas fechas instruc
ciones a seguir en materia de brujas, recomendando no
sólo la prudencia, sino la comprobación de los hechos
por criterios objetivos y externos. Otro estallido de ra
cionalidad, sin par en toda Europa, lo produce el Auto
de fe de Logroño, celebrado en otoño de 1610. Efectiva
mente: en 1611, el Inquisidor General escribe a personas
prominentes para que le den su opinión sobre el proble
ma de las brujas. El humanista Pedro de Valencia su
plicó «con modestia i sumisión» se le diese licencia para
proponer su «parecer i sentimiento»; el Inquisidor no
sólo le permitió, sino que le mandó «lo hiziere»; El Dis
curso acerca de los quentos de las brujas y cosas tocan
tes á magia (1611) es su respuesta, monumento de serie
dad y escepticismo. El Tribunal de superstición ladina,
de Gaspar Navarro, aparece en Huesca en tomo al mismo
momento, en 1613. Todos ellos son producto de la curio
sidad intelectual aplicada al pathos de la época; todos
ellos quieren precisar, en notación conceptual exacta, la
línea que bordea la fantasía y el hecho. Veamos cómo
lo hacen.
El tratado de fray Martín parece ser el primero que
sobre creencias se publica en romance; fue editado en
Logroño en 1529. Castañega ve la razón básica de la «ni
gromancia y artes mágicas* en el vehemente deseo que
el demonio instila en el ánimo de muchas personas de
«saber las cosas secretas, ocultas y venideras». Y, natu
ralmente, el hombre no se conforma con saber, sino que
por medio de «palabras oscuras y ritmadas» y de «ceri-
monias no empericas» pretende controlar el mundo de
la naturaleza y del espíritu. La observación de lo que
pasa a su alrededor le hace descubrir otra razón, muy
prosaica, de la permanencia de la práctica y creencia en
las artes mágicas: «por experiencia vemos cada día que
las mugeres pobres y clérigos necesitados y codiciosos,
por oficio toman de ser conjuradores, hechiceros, nigro
mánticos y adevinos, por se mantener y tener de comer
abundosamente, y tienen con esto las casas llenas de con
curso de gente». Si fray Martín hubiera seguido enfo
cando el problema desde esta perspectiva de matriz so
cial que con tanto acierto y clarividencia inicia, hubiera
escrito la primera etnografía de las artes mágicas.
La arquitectura de su pensamiento puede resumirse
así: «dos son las iglesias de este mundo: la una es cató
lica, la otra diabólica»; aquélla está presidida por Jesu
cristo, ésta por Satanás. La primera tiene sacramentos,
la segunda exscramentos, esto es, «ceremonias», «pala
bras feas», polvos, ungüentos, supersticiones y hechice
rías. Todas ellas son «vanas invenciones», puesto que
«son señales no eficaces, que ni por su naturaleza ni por
institución del demonio pueden tener eficacia ni virtud».
«Los ministros de estos execramentos diabólicos son to
dos los que por pacto expreso o oculto están al demonio
consagrados y dedicados.» Fray Martín cree en tal pacto,
pues líneas más abajo afirma: «destos yo conocí y vi al