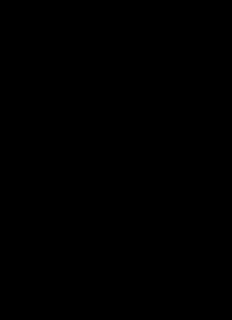Table Of ContentLucio Flavio Arriano
Anábasis
de
Alejandro Magno
- 1 -
Título original: The Anabasis of Alexander and Indica
© 1884, de la traducción inglesa de la Anábasis de Alejandro Magno: Edward James Chinnock.
Edición: Hodder & Stoughton, Londres.
© 1893, de la traducción inglesa de la Historia Indica: Edward James Chinnock.
Edición: George Bell & Sons, Nueva York.
© 2012-2013, de la traducción castellana de la Anábasis de Alejandro Magno: Alura Gonz.
© 2012-2013, de la traducción castellana de la Historia Índica: Alura Gonz.
Queda rigurosamente prohibida la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio para
fines comerciales, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de
ejemplares. Se autoriza la distribución y el uso NO COMERCIALES de esta obra, siempre que se
reconozca y se cite la autoría de la titular del copyright.
A José Ignacio,
porque sin él esta traducción no habría visto la luz,
y porque una Cornelia siempre paga sus deudas.
- 2 -
Índice
Índice pág. 3
Prólogo y Cronología – por Joaquín Acosta pág. 4
Prefacio pág. 23
Libro I pág. 24
Libro II pág. 75
Libro III pág. 75
Libro IV pág. 103
Libro V pág. 130
Libro VI pág. 162
Libro VII pág. 194
Libro VIII pág. 228
- 3 -
ir al índice
PRÓLOGO Y CRONOLOGÍA
ARRIANO: LA MEJOR FUENTE CLÁSICA DE ALEJANDRO
Por Joaquín Acosta
“Arriano no es segundo de nadie que haya escrito bien historia.”
Focio
A Arriano, el pionero en desentrañar al verdadero Alejandro.
VIDA Y OBRA
Lucio –o Aulo- Flavio Arriano [1] nació entre los años 80-95 dC en Nicomedia (Bitinia), por lo
que fue un “heleno asiático romanizado” en genial expresión de Mary Renault. Este admirable
autor pertenece a la estirpe de grandes de las letras helénicas como su modelo Jenofonte o
Polibio de Megalópolis. Fueron tanto intelectuales como destacados hombres de armas, al
tiempo que entendieron el registro histórico como una misión sagrada, la cual debe efectuarse
dentro de un mínimo de rigor y honestidad. Por ello el historiador debe renunciar a tratar de
admirar al lector mediante fabulaciones y distorsión de los hechos. Máxime, cuando la realidad
supera la ficción. Este “triunvirato” de autores se acercó a ese objetivo e ideal, quizás sólo
superados por Tucídides, maestro de historiadores no sólo en la antigüedad, sino de todos los
tiempos.
Así como Jenofonte tuvo la inmensa dicha de ser discípulo de Sócrates, Arriano tuvo durante su
juventud como maestro al filósofo Epicteto, quien enseñara que la libertad es el resultado de la
victoria sobre el miedo. Luego de unos tres o cuatro años de estudios, el emperador Adriano –
sucesor del gran Trajano, el optimus princeps- le concedió el ingreso al Senado romano.
Probablemente sus cualidades le valieron que unos años después (117-120 dC) fuera designado
- 4 -
cónsul. No fue la culminación de su carrera política: entre los años 131-137 fue nombrado
gobernador de la provincia de Capadocia, donde tuvieron lugar sus hechos de armas más
notables: rechazó repetidas veces una temible invasión de los alanos, pueblo que junto con los
suevos y vándalos fuera el azote de Roma, Hispania inclusive. Hallazgos arqueológicos
indicarían que nuestro buen autor hubiese pisado suelo español [2]. Hacia 145-6 dC fue
designado ciudadano de honor de Atenas. Sobre sus últimos años nada se sabe. Se ha
conjeturado la posibilidad de que Arriano haya sido una víctima más de los últimos años de
Adriano. La hipótesis resulta creíble no sólo en virtud de la ausencia de registros sobre los
postreros días del de Nicomedia, sino igualmente por su obra como se verá a continuación.
Como buen admirador de Jenofonte, Arriano redactó el Periplo del Ponto Euxino que relata un
viaje ordenado por el mismo emperador Adriano y describe la costa del Mar Negro; igualmente
de su autoría es Campaña (o “Formación”) militar contra los alanos; debido a que desde joven
se dedicara “a la caza, la guerra y la sabiduría” adicionalmente Arriano compuso un tratado
sobre Táctica, y elaboró otro sobre la caza (Cinegético), al tiempo que registró las enseñanzas
de su maestro (Diatribas de Epicteto). Si el ateniense escribió las Helénicas¸ su émulo hizo lo
propio con las Bitiníacas, obra en ocho libros. Su obra cumbre desde luego es Anábasis
(expedición) de Alejandro Magno, cuya traducción al castellano ahora efectúa Alura Gonz;
posteriormente escribiría Los sucesos después de Alejandro una historia de los reinos
“diádocos” (sucesores); incluso los clásicos mencionan a Arriano como autor de obras
dedicadas a la física. Si Jenofonte redactó una biografía de Agesilao y otra de Ciro de Persia,
Arriano hizo lo mismo con Dión de Siracusa o Timoleón de Corinto. Y en manera alguna se ha
agotado su listado de obras, tan reconocidas en la antigüedad. Desgraciadamente la mayor
parte de ellas se ha perdido.
Mención aparte debe tener sus Párticas, 17 libros dedicados a las campañas de Trajano. En
adelante entraremos en el terreno de la simple conjetura, pero es necesario para una mayor
comprensión sobre los registros clásicos.
Ya J I Lago en sus diferentes publicaciones ha destacado el paralelismo existente entre César y
Trajano. Ambos personajes fueron de alguna manera “traicionados” por sus sucesores, Augusto
y Adriano respectivamente, pues su proyecto político fue manipulado así como su memoria
histórica. Por ello, Augusto no tuvo escrúpulo en permitir que sus “palmeros” o agitadores de
palmas [3] (Asinio Polión, Tito Livio, Virgilio, Nicolás de Damasco o Veleyo Patérculo, entre
otros) deformaran los hechos. A tal punto, que varias obras de César fueron desaparecidas
(novelas eróticas, tratado sobre los juegos de azar, etc.), anticipándose de esta manera al
sistema de censuras de Torquemada o los nazis.
Adriano no fue menos, y probablemente Arriano fuera una más de sus víctimas.
- 5 -
Como veremos más adelante, Alejandro y Escipión soportaron una manipulación post-mortem
bastante similar a la de César y Trajano. Como Posteguillo indicara en la nota histórica de su
trilogía dedicada a Escipión, las memorias del vencedor de Aníbal se perdieron. Sólo gracias a
Polibio se ha recuperado parte de tales registros. Con el macedonio aconteció algo similar, en
las condiciones que se expondrán en el apartado correspondiente. Ahora volvamos a Arriano y
Adriano.
Ya durante el gobierno de Trajano tenemos el caso de Tácito, “historietador” experto en
recoger chismorreos, con la finalidad de que los lectores creyeran que los emperadores fueron
unos monstruos. ¿Por qué? Pues para adular al optimus princeps mediante la estrategia
“augustea” de rebajar a la “competencia”, algo que el emperador hispano ni pretendió ni
necesita. Muchos han leído a Suetonio, el autor de las famosas biografías de los doce primeros
césares, pero pocos le identifican como lo que fue: secretario de Adriano, y heredero de los
palmeros de Augusto.
La mayoría de los aficionados a la historia analizan a Adriano a la luz de la obra de Marguerite
Yourcenar. Gracias a ello se minimiza que el ascenso al trono del sucesor de Trajano se efectuó
mediante la manipulación de varios hechos trascendentales, ocultando que el optimus princeps
pretendía que su sucesor fuera elegido por el Senado de Roma (y que jamás designara a
Adriano como heredero político). Igualmente se disminuye que los testigos de estas realidades
-los allegados de Trajano- fueran acusados de traición y eliminados, corriendo la misma suerte
que el mejor arquitecto de su tiempo: Apolodoro de Damasco. Ese fue el verdadero Adriano.
Y Arriano, la mejor fuente clásica de Alejandro Magno, no fue ningún palmero. Seguramente su
historia del principado de Trajano fue “políticamente incorrecta”, al decir las cosas como
fueron en realidad, sin manipulaciones. Posiblemente ello incomodara a Adriano. El hecho es
que junto con la mayor parte de las obras de Arriano, sus Párticas se ha perdido. Y hoy
ignoramos cómo fueron los últimos días del colega de Jenofonte y Polibio.
De ninguna manera es casualidad que los mejores registros en torno a la gestión política de
Alejandro, Escipión, César o Trajano se hayan perdido. Catón el viejo, Augusto y Adriano son
responsables en buena medida de ello, y tanto Jenofonte, Polibio como Arriano tuvieron que
pagar un buen precio por su rigor histórico: desterrados, exiliados y/o silenciados, al menos sin
duda en el caso de los dos primeros. No debe olvidarse cómo sutilmente el de Megalópolis
narra una anécdota con Catón a propósito de su repatriación a Grecia. Célebre fue la manera
en que el enemigo político de Escipión accedió de manera tardía y displicente a esta medida.
La memoria de Alejandro fue igualmente manipulada, y en condiciones análogas a las de los
grandes de Roma (Escipión, César y Trajano) como a continuación se expondrá.
- 6 -
LAS FUENTES CLÁSICAS DE ALEJANDRO MAGNO
Los registros históricos de la antigüedad relativos a Alejandro con los que se cuenta
actualmente son a menudo contradictorios, dejan vacíos en muchos aspectos y su confiabilidad
queda en entredicho por muchas razones, políticas entre otras. Los primeros historiadores del
conquistador macedonio fueron sus contemporáneos. Entre los más conocidos se tiene a:
Calístenes de Olinto. Sobrino de Aristóteles y -a instancias del filósofo- contratado
expresamente por el soberano para que le sirviera de cronista. Hacia 327 aC fue relevado de
sus funciones por participar en una conjuración contra el propio Alejandro. Mientras que las
fuentes más sensacionalistas sostienen que Calístenes fue condenado por oponerse a la
implantación de la proskýnesis -gesto consistente en arrodillarse reverencialmente, reservado
en Grecia para los dioses, mientras que los persas lo practicaban para con sus reyes y altos
dignatarios- los registros más fiables indican que la traición al rey fue producto de la
indignación compartida en un sector tradicionalista del círculo de poder greco-macedonio a raíz
de la política alejandrina de tolerancia y reconciliación entre vencedores y vencidos.
Desde la antigüedad Calístenes tuvo poca credibilidad debido al estilo adulador y fantasioso de
sus escritos relativos a Alejandro.
Eumenes de Cardia. Primero secretario real de Filipo y luego de su hijo Alejandro. Su principal
misión era la de llevar un registro diario de las órdenes impartidas por el rey así como los
principales acontecimientos en la corte macedónica, incluyendo el ámbito militar. Estos diarios
son conocidos como “Efemérides Reales”.
Estos documentos no estaban destinados a ser publicados. Hoy se les denominaría
“expedientes clasificados” o “secretos de Estado”, pues eran confidenciales y de consulta
exclusiva del rey. A tal punto eran de acceso reservado, que cuando el monarca fallecía, tales
archivos eran sellados y depositados en la biblioteca real (ubicada en la capital tradicional –
Egas- o la nueva –Pela). Por ello resulta fácil deducir que estos registros eran no sólo
detallados, sino fiables.
Marsias de Pela. Hetairo macedonio y autor de una historia de su país que iba desde el primer
rey hasta aproximadamente la mitad del reinado de Alejandro, cuando su propia muerte (307
aC, aproximadamente) le impidió continuar con su trabajo.
Cares de Mitilene. Chambelán o maestro de ceremonias de Alejandro. Por ello enfatizaría más
los festejos adelantados durante el reinado del macedonio, que aspectos políticos o militares.
- 7 -
Onesícrito de Astipalea. Timonel de la nave real, cuando menos durante la campaña de la India.
Fue Criticado por Estrabón y Luciano como autor fantasioso y adulador, principalmente de su
maestro Diógenes -filósofo cínico de Atenas- al punto de acomodar sus registros sobre los
brahamanes de la India para retratarlos como precedentes del pensamiento cínico.
Nearco de Creta. Amigo de infancia de Alejandro y posteriormente almirante de la fota
macedónica. Su estilo refeja innegable infuencia de Herodoto, el padre de la historia, y hasta
del propio Homero, resaltando la faceta de explorador de Alejandro, haciendo un paralelo con
el mítico Odiseo (Ulises). Pareciera que su obra se hubiese compuesto para desmentir las
fabulaciones de Onesícrito. Al haber conocido tan bien al rey, los especialistas destacan su
registro relativo al pothos (término traducido como “anhelo” o “deseo”; habría que añadir
“ambición” o “voluntad”) de Alejandro. Su obra fue alabada por los más respetados críticos de
la antigüedad.
Medio de Larisa. Personaje polémico, amigo de Alejandro cuando menos durante sus últimos
días. En medio de las recriminaciones que se hicieron los diádocos luego de la muerte del
conquistador, se llegó a sospechar que este personaje estuviera implicado en el fallecimiento
de Alejandro, pues fue el anfitrión del último banquete al que asistiera el rey (sospechándose
que en tal fiesta se le suministrara veneno). De ahí que su obra haya sido tomada con
desconfianza, e interpretada como un “alegato de exculpación”. Sin embargo, hay razones para
dudar que Alejandro haya efectivamente muerto envenenado. Adicionalmente, no todo aquel
que se defiende es necesariamente culpable.
Aristobulo (o Aristóbulo) de Casandrea. Arquitecto de Alejandro. Si bien fue criticado por
Luciano como adulador, es muy diciente que no sólo Plutarco sino el propio Arriano le hayan
tomado como fuente creíble. Igualmente destaca el pothos del conquistador.
Ptolomeo (o Tolomeo) Lágida (hijo de Lago). Noble macedonio y amigo de infancia del propio
Alejandro, terminaría sus días como soberano de Egipto. Participó como combatiente y
posteriormente general en las campañas de Europa y Asia. En su condición de hetairo conocía a
la perfección las costumbres macedonias. Añadiendo lo anterior a su experiencia militar le
convierte en el autor contemporáneo de Alejandro mejor ubicado para narrar su historia.
Cuando Ptolomeo se adueñó de Egipto, igualmente se apoderó del cadáver de su rey y amigo, y
le erigió un monumental mausoleo en la nueva capital egipcia (Alejandría). Por ello resulta más
que probable que el “Hetairo-Faraón” haya consultado las “Efemérides” escritas bajo la
dirección de Eumenes de Cardia, con las ventajas históricas que ello reporta.
Efipo de Olinto. Compatriota de Calístenes, y por ende dispuesto a verle como un mártir de
Alejandro. Su obra “Sobre el funeral de Alejandro y Hefestión” encierra amargas críticas hacia
supuestas depravaciones del macedonio. Vale la pena recordar que Filipo, el padre de
- 8 -
Alejandro, fue el responsable del saqueo y destrucción de la patria de Efipo, lo cual explica la
segura antipata de este autor hacia los macedonios. Sin duda es de los primeros autores
hostiles, y germen de más de una calumnia y falsa leyenda contra Alejandro y los propios
macedonios en general.
Clitarco de Alejandría. Griego probablemente de Colofón e hijo de Dinón, autor de una obra
dedicada a la historia de Persia. No fue testigo presencial de los hechos por él narrados, pues
no tomó parte en la expedición comandada por Alejandro. Debido a su condición de heleno,
debió albergar la misma antipata hacia los macedonios que Efipo o Demóstenes en Atenas. Al
final de su vida se instaló en Alejandría de Egipto, y obsesionado con adular a Ptolomeo, no
dudó en tergiversar los hechos. Igualmente fue criticado por Cicerón, Quintiliano, Estrabón y
Quinto Curcio Rufo debido a su sensacionalismo.
EL PROBLEMA
Ninguna fuente contemporánea de Alejandro ha llegado a nuestros días. Los autores más
cercanos, o mejor dicho, menos alejados de Alejandro son posteriores al menos en tres siglos a
la vida del hijo de Filipo. Para empeorar la situación, ninguno de ellos es macedonio. Es algo
análogo a estudiar la vida y obra de Fernando el Católico, a través de escritos de autores
ingleses o franceses de finales del siglo XVIII y posteriores exclusivamente. Ahora bien, la
dificultad para interpretar tales fuentes se aumenta, debido a que la historiografía de la edad
antigua dejaba de lado temas evidentes y conocidos en aquella época, pero que en la
actualidad son un completo misterio.
Sin embargo, ¿semejante realidad da derecho a resignarse a permanecer en la ignorancia?
¿Con cuáles documentos cuenta la humanidad acerca de las condiciones de la vida en este
planeta, con anterioridad a la aparición de nuestra especie? Y sin embargo, varias películas
recrean las condiciones de la vida con anterioridad a la aparición de la escritura y de la especie
humana inclusive, en donde cualquier aficionado al tema podrá identificar la tergiversación de
la realidad conocida. Diferenciar la duda de la certeza. Qué se sabe, y qué se ignora.
Si se ha podido desentrañar más de un misterio prehistórico, es igualmente posible hacerlo con
los enigmas históricos. Difícil existiendo siempre, al acecho, el enemigo del error y el equívoco.
Pero a pesar de todo –tal y como nos lo han enseñado César, Escipión y Alejandro- más de un
imposible reside en la mente, y no en la realidad. Tal es el caso de develar ciertos vacíos y
contradicciones relativas a Alejandro de Macedonia. Difícil, pero posible.
- 9 -
De la misma forma en que se ha podido saber la estructura biológica de una criatura más
grande que tres elefantes a partir de un hueso más pequeño que la mano de un ser humano, o
conocer aspectos de la forma de vida de nuestros ancestros prehistóricos y hasta averiguar los
detalles de una trama política que constituye secreto de Estado, en donde el gran objetivo de
círculos poderosos es crear una fortaleza que proteja el misterio, se puede entonces develar
algunos malentendidos relativos a Alejandro Magno.
Ha sido así como la historiografía contemporánea ha solucionado aspectos tales como la
infundada animadversión edípica entre Filipo y su hijo, el asesinato del primero y la falsa
participación de Alejandro, o el supuesto romance entre éste y su lugarteniente Hefestión, la
difundida ninfomanía de Olimpia, o los verdaderos móviles del saqueo del palacio de
Persépolis, temas ya tratados en historialago.com y profundizados en “Las Campañas de
Alejandro Magno” (Ed. Almena), así como en diferentes hilos de “Las Legiones de Roma”.
Veamos otros aspectos que igualmente ameritan ser analizados.
Irónicamente, la peor fuente contemporánea de Alejandro fue la más divulgada. Así, las fuentes
clásicas con las que hoy se cuenta, dejan de lado los sobrios -y probablemente aburridos-
registros de Ptolomeo. Por el contrario el sensacionalista -pero entretenido y ameno- Clitarco
es profusamente citado por autores antiguos como Diodoro, Diógenes Laercio, Ateneo,
Estrabón, Plutarco, Eliano, Curcio o Estobeo, como bien anota Antonio Bravo García.
Uno es el Alejandro retratado por los moralistas o autores de la corriente denominada
“Vulgata” (los clásicos infuenciados por Clitarco: Justino, Diodoro y Curcio) y otro muy
diferente es el que nos describe Arriano. Plutarco por su parte, en una genial solución de
compromiso, dando gusto tanto a los detractores como a los defensores, aparentemente halla
al verdadero Alejandro. En sus obras, lo retrata como el joven que durante la mayor parte de su
existencia vivió virtuosamente, pero que al final de sus días renegó de algunos de los valores
griegos que le inculcara Aristóteles. Que viva la historia objetiva pero al parecer, ésta sólo
prefiere residir en el Demiurgo…
A partir de estos puntos de vista, los diferentes autores han prolongado el debate hasta la
actualidad. Grote describe de tal manera al macedonio, que hasta los mismos moralistas se
escandalizarían; W. W. Tarn nos retrata a un precursor de Jesús, y fundador de la actual ONU,
lo cual evidentemente desborda el verdadero planteamiento de Arriano. ¿Entonces cuál es el
enfoque acertado?
No faltará la voz que sensatamente sugiera que la solución se encuentra en el punto medio, y
de esta manera acabar con la presente discusión, que perfectamente se podría considerar
bizantina. Pero, ¿en dónde se encuentra tal punto medio? ¿En reconocer que Alejandro fue un
genio, pero que como todo poder corrompe, sus últimos días fueron decadentes? ¿O que el
- 10 -
Description:“Arriano no es segundo de nadie que haya escrito bien historia.” Focio. A Arriano, el pionero en desentrañar al verdadero Alejandro. VIDA Y OBRA.