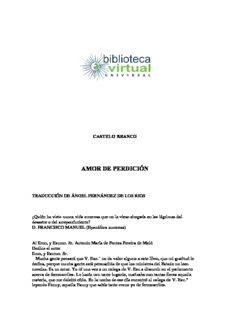Table Of ContentCASTELO BRANCO
AMOR DE PERDICIÓN
TRADUCCIÓN DE ÁNGEL FERNÁNDEZ DE LOS RIOS
¿Quién ha visto nunca vida amorosa que no la viese ahogada en las lágrimas del
desastre o del arrepentimiento?
D. FRANCISCO MANUEL (Epanáfora amorosa)
Al Ilmo, y Excmo. Sr. Antonio María de Fontes Pereira de Meló
Dedica el autor
Ilmo, y Excmo. Sr.
Mucha gente pensará que V. Exc." no da valor alguno a este libro, que mi gratitud le
dedica, porque mucha gente está persuadida de que los ministros del Estado no leen
novelas. Es un error. Yo oí una vez a un colega de V. Exc.a discurrir en el parlamento
acerca de ferrocarriles. Lo hacía con tanto ingenio, matizaba con tantas flores aquella
materia, que me deleitó oírlo. En la noche de ese día encontré al colega de V. Exc."
leyendo Fanny, aquella Fanny que sabía tanto como yo de ferrocarriles.
Que V. Exc." tiene novelas en su biblioteca es convicción mía. Que tiene allí algunas
que no ha leído, porque le falta el tiempo, y otras que no merecen perderlo, también lo
creo. Dé V. Exc.", en el lote de las segundas, un lugar a este libro, y habrá significado
así que lo recibe y aprecia por llevar en él el nombre del más agradecido y respetuoso
servidor de V. Exc."
En la cárcel de la Audiencia de Oporto,
a 24 de setiembre de 1861.
CAMILO CASTELO BRANCO
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN
EN las Memorias de la cárcel, refiriéndome a la novela que nuevamente se imprime,
escribí estas líneas.
«La novela, escrita a continuación de aquélla (La novela de un hombre rico), fue
Amor de perdición. Desde niño, yo oía contar la triste historia de mi tío paterno Simón
Antonio Botelho. Mi tía, hermana suya, solicitada por mi curiosidad, estaba siempre
dispuesta a repetir el caso ligado a su juventud. Muchas veces, en la cárcel, me vino a la
memoria que mi tío debería estar inscrito en el registro de entradas en la cárcel y en el
de salidas para el destierro. Hojeé los libros desde 1800 y encontré la noticia con poco
trabajo y alborozos de contento, como si de mí dependiese enaltecer su memoria como
recompensa por sus trágicos y afrentosos dolores en vida tan breve. Sabía yo que en
casa de mi hermana había arrinconados unos legajos de papeles antiguos, propios para
esclarecer la nebulosa historia de mi tío. Pedí a quienes lo habían conocido noticias y
detalles, a fin de entrar en conocimiento de causa en aquel trabajo. Escribí la novela en
quince días, los más atormentados de mi vida. Tan horrorizada tengo de ellos la
memoria, que nunca más abriré Amor de perdición, ni limaré sus defectos en ediciones
futuras, si es que no salió tullido total de la primera. No sé si allí digo que mi tío Simón
lloraba, y menos sé si el lector lloró con él. De mí le juro que...»
Han pasado casi dos años desde que afirmé que nunca más abriría esta novela. En el
decurso de dos años tuve que enfrentarme con unos infortunios menos vulgares que la
privación de libertad, y olvidé los horrores de los otros, a punto de recordarlos sin
asombro y simplemente como eslabones indispensables de esta cadena mía, en la que ya
me voy retorciendo y saboreando con infernal deleitación. Abrí el libro como si lo
hubiese escrito en los días más alegres de mi juventud; aunque téngase en cuenta que, si
hablo de días de juventud, es porque mi certificado de nacimiento me dice que fui
joven, que, tocante a alegrías de juventud, estoy esperando ahora que vengan en el
otoño, y es de creer que vengan asociadas al reumatismo y la gota.
Este libro, cuyo éxito se me antojaba malo cuando lo escribía, tuvo una recepción de
primacía sobre todos sus hermanos. Movíame a desconfianza por ser libro triste, sin
interpolación de risas, sombrío y rematado por catástrofe propia para angustiar el ánimo
de los lectores que se interesan por la buena suerte de unos personajes y por el castigo
de otros. En honra y loor de las personas que estimaron mi libro, confesaré
agradablemente que las juzgué mal. No apruebo la calificación, pero la crítica escrita
concordó con la opinión de la mayoría, que antepone Amor de perdición a La novela de
un joven rico y a Estrellas propicias.
Contribuye en gran parte a este favorable, aunque insostenible juicio, la rapidez de las
peripecias, la derivación concisa del diálogo hacia los puntos esenciales del enredo, la
ausencia de divagaciones filosóficas, la llaneza del lenguaje y naturalidad de las
locuciones. Esto, en cuanto a mí, no puede ser un mérito absoluto. La novela que no se
base en otros méritos más sólidos debe tener una fama muy poco duradera.
Estoy casi convencido de que la novela, tendiendo a apelar contra la inicua sentencia
que la condena a brillar y apagarse, tiene que afirmar su duración en alguna especie de
utilidad, tal como el estudio del alma o la pureza de la expresión. Y aprecio más el
segundo merecimiento, pues el alma está sobradamente estudiada y revelada en las
literaturas antiguas, en nombre o por amor de las cuales mucha gente abomina la novela
moderna y jura morir sin haber leído la mejor del más famoso autor. Me considero
sospechoso en esta cuestión. Gracias a Dios, todavía no escribí dos líneas en mi favor,
ni siquiera en las noticias locales de los periódicos. Hasta recelo decir que deben leerse
novelas, no vayan a pensar que recomiendo las mías.
Es cierto que he querido imprimir en algunos de mis libros el sello de la utilidad con
el valor del lenguaje sano y acomodado a la expresión de las ideas, que parecían
extrañas, como de hecho lo eran, y no se nos deparan en los escritos de los Sousas,
Lucenas y Bernardes. En verdad, esto fue mirar muy lejos con vista muy corta; aun así,
hice lo que pude; y en este libro diré que hice menos de los que podía. En los quince
atormentados días en que lo escribí, me faltó el vagar y constancia que requiere el
cepillar y pulir períodos. Lo que yo quería era ahogar las horas y ahogar tal vez la
necesidad de vender mi tiempo, mis meditaciones silenciosas, y el derecho a
desperezarme como todo el mundo, y el placer además de ser tan brillante en el
lenguaje, cuanto, en diversas circunstancias, podía ser.
Lo que entonces no hice, tampoco lo hago ahora, a no ser en poquísima parte y muy
de corrida. El libro agradó como está. Sería desacierto e ingratitud alterar
sensiblemente, ya en la esencia, ya en la composición, lo que fue bien recibido tal cual
es.
CAMILO GÁSTELO BRANCO
Oporto, setiembre de 1863.
INTRODUCCIÓN
HOJEANDO los libros antiguos de registro de la cárcel de la Audiencia de Oporto,
leí en el de entradas de presos de 1803 a 1805, al folio 232, lo siguiente:
«Simón Antonio Botelho, que así dijo llamarse, soltero, estudiante en la Universidad de
Coimbra, natural de la ciudad de Lisboa, y residente en Viseu en la época en que fue
detenido, de dieciocho años de edad, hijo de Domingo José Correia Botelho y de doña
Rita Preciosa Caldeiráo Castelo Branco, estatura ordinaria, cara redonda, ojos castaños,
pelo y barba negros, vestido con chaqueta de bayeta azul, chaleco de fustán y pantalón
de paño pardo. Cuyo asiento fue hecho por mí, y lo firmo. — Felipe Moreira Días.» Al
margen izquierdo del asiento se ve escrito: «Salió para la India en 17 de marzo de
1807.» No entiendo que sea confiar demasiado en la sensibilidad del lector el creer que
la deportación de un joven de dieciocho años le ha de causar lástima.
¡Dieciocho años! ¡La aurora de oro y rosas de la vida! ¡La lozanía del corazón, que
aún no sueña en frutos y se embalsama con el perfume de las flores! ¡Dieciocho años!
¡El amor de aquella edad! ¡El paso del seno de la familia, de los abrazos de la madre, de
los besos de las hermanas para las caricias más dulces de la virgen, que a su lado
aparece como flor de la misma sazón y de los mismos aromas y a la misma hora de la
vida! ¡Dieciocho años...! ¡Y deportado lejos de la patria, del amor y de la familia!
¡Perdido para siempre el cielo de Portugal; sin madre, sin hermanos, sin rehabilitación,
sin dignidad, sin un amigo...! ¡Es triste!
El lector, seguramente, se conmovería; y la lectora, si le diesen en menos de un
renglón la historia de aquellos dieciocho años, lloraría. Amó, se perdió y murió por su
amor; ésta es la historia.
Y tal historia, ¿podría oírla sin derramar lágrimas la mujer, la criatura formada para
los más tiernos afectos y que a veces nos trae consigo del cielo un reflejo de la divina
misericordia? Ésa, mi lectora, la bondadosa amiga de todos los infelices, ¿no lloraría si
le dijesen que aquel pobre muchacho perdió honra, rehabilitación, patria, libertad,
hermanas, madre, vida, todo, por el amor de la primera mujer, que le hizo despertar del
sueño de los inocentes deseos?
¡Lloraba, sí, lloraba! ¿Cómo podría yo expresar la ¿olorosa emoción que me causaron
aquellos renglones, exprofeso buscados, y leídos con amargura y respeto y al mismo
tiempo odio? Odio, sí. A su tiempo verán si es perdonable el odio, o si no valdría más
desde ahora abandonar un relato que sólo me puede acarrear censuras de los que sólo
saben analizar fríamente el sentimiento, así como vituperios para las sentencias que yo
aquí pronuncie contra la falsa virtud de los hombres, convertidos en fieras en nombre de
su honra.
CAPITULO PRIMERO
DOMINGO José Córrela Botelho de Mesquita y Me-neses, hidalgo de linaje y uno de
los más antiguos solariegos de Villa Real de Trás-os-Montes, era en 1779 juez de
Cascáis y en este mismo año contrajo matrimonio con una dama de palacio, doña Rita
Teresa Margarita Preciosa da Veiga Caldeiráo de Gástelo Branco, hija de un capitán de
caballos y nieta de otro, Antonio Azevedo Castelo Branco Pereira da Silva, tan noble
por su jerarquía, como por haber compuesto un, en aquel tiempo, precioso libro acerca
del arte de la guerra.
Diez años de pretendiente amoroso, y poco afortunado, consumió en Lisboa el
licenciado provinciano. Para hacerse amar de la hermosa dama de doña María I, carecía
de dotes físicas: Domingo Botelho era excesivamente feo. Para presentarse como
partido ventajoso a una hija segunda, faltábanle bienes de fortuna; todos sus haberes no
excedían de treinta mil cruzados en propiedades a las márgenes del Duero. Las
cualidades de ingenio tampoco le recomendaban: era cortísimo de inteligencia, y entre
sus condiscípulos de la Universidad se granjeó el epíteto de Brocas, con que aún hoy
son conocidos sus descendientes en Villa Real. Bien o mal derivado, el epíteto Brocas
viene de broa. Pensaban los estudiantes que la rudeza de su condiscípulo procedía del
mucho pan de maíz que había tenido que digerir en su pueblo.
Domingo Botelho debía tener una vocación cualquiera, y la tenía; era excelente
tocador de flauta; fue el primer flauta de su tiempo, y tocando la flauta se ganó el
sustento en Coimbra durante dos años, en los cuales su padre hubo de suspenderle las
mesadas porque todas las rentas de la casa no le alcanzaban para libertar otro hijo, autor
de un delito de muerte.1
Domingo Botelho se graduó en 1767 y fue a Lisboa a leer en el Desembargo de
Palacio, iniciación banal de los que aspiraban a la carrera de la magistratura. Ya Fernán
Botelho, padre del licenciado, fue bien acogido en Lisboa, y principalmente por el
duque de Aveiro, cuya estimación puso en riesgo su cabeza cuando la tentativa de
regicidio de 1758. El provinciano salió de los calabozos de la Junqueira limpio de tal
mancha infamante y hasta bienquisto del conde de Oeiras por haber tomado parte en la
prueba que éste hiciera de la primacía de su genealogía sobre la de los Pintos Coelhos,
del Banjardim de Oporto; pleito ridículo, pero ruidoso, motivado por la negativa de la
mano de su hija que el hidalgo portuense hizo al primogénito del marqués de Pombal.
Las artes con que el licenciado flautista logró insinuarse en el ánimo de doña María I
y de don Pedro III no las conozco. Es tradición que nuestro hombre hacía reír a la reina
con bufonadas y muecas en que lucía lo mejor de su ingenio. Ello es que Domingo
Botelho frecuentaba el real palacio y recibía del bolsillo particular de la reina una buena
pensión, con la cual el aspirante a la judicatura se olvidó de sí mismo, del futuro y del
ministro de Justicia, el cual, muy rogado, fió a su inteligencia y letras el encargo de juez
de Cascáis.
Ya hemos dicho que él se atrevió a amores de palacio; no poetizando como Luis de
Camoens o Bernardim Ribeiro, sino enamorando en su prosa provinciana y captándose
la benevolencia de la reina, para ablandar la dureza de la dama. Debía al cabo ser feliz
el doctor Chusco, que por tal nombre era conocido en la corte, para que no terminase la
discordia en que siempre andan el talento y la dicha. Domingo Botelho se casó con doña
Rita Preciosa. Rita era una hermosura que aún a los cincuenta podía preciarse de serlo.
Y no tenía otro dote, si no es dote una serie de abuelos, unos obispos, otros generales, y
entre éstos el que murió frito en caldera en no sé qué tierra de la morisma; gloria en
verdad un poco ardiente, pero de tal monta, que los descendientes del frito general se
llamaron Calderones.
La dama de la reina no fue dichosa con su marido. Atormentábanla recuerdos de la
corte, de la pompa de las cámaras reales y de los galanteos propios de su gusto y
condición, que tuvo que inmolar para satisfacer el capricho de la reina. Tales sinsabores
domésticos no les impidieron, sin embargo, reproducirse en dos muchachos y tres niñas.
El mayor de los varones se llamó Manuel, y el segundo Simón; de las hembras, una
tomó el nombre de María, otra el de Ana, y la última el de su madre, a la vez que heredó
algunos rasgos de su belleza.
El nombrado juez en Cascáis, solicitando destino de mayor importancia, se había
quedado en Lisboa y habitaba en la parroquia de Ajuda en 1784. En este año nació
Simón, el penúltimo de sus hijos, y a poco, siempre acariciado por la fortuna, consiguió
ser trasladado a Villa Real, lo que era su suprema ambición.
A distancia de una legua de Villa Real estaba la nobleza de la población esperando a
su paisano. Cada familia llevaba su litera con el blasón de la casa. La de los Correias de
Mesquita era la de hechura más anticuada, y las libreas de los criados las más raídas y
apelilladas que figuraban en la comitiva.
Doña Rita, al avistar las literas, se llevó al ojo derecho su gran lente de oro,
exclamando:
—¿Qué es eso, Meneses?
—Son nuestros amigos y parientes que salen a recibirnos.
—¿En qué siglo estamos en esta montaña? —replicó la ex dama de la reina.
—¡En qué siglo! Aquí, lo mismo que en Lisboa, estamos en el XVIII.
—¿Ah, sí? Al pronto creí que aquí no habían pasado del XII.
El marido creyó que debía reírse del chiste aunque no le había hecho mucha gracia.
Hernán Botelho, padre del nuevo juez, se adelantó al frente de la comitiva para dar la
mano a su nuera, que en aquel momento se apeaba de su litera, y conducirla a la de la
casa. Doña Rita, antes de mirar a la cara de su suegro, se dedicó a examinar, armada de
su lente, las hebillas de acero y la bolsa de su coleta. Dio ella luego en decir que los
hidalgos de Villa Real eran mucho menos limpios que los carboneros de Lisboa. Antes
de entrar en la litera abolenga de su marido, preguntó, con la más hipócrita gravedad, si
no sería peligroso ocupar aquella venerable anticualla. Fernán Botelho aseguró a su
nuera .que su litera no tenía aún cien años, y que los machos no pasaban de treinta.
El modo altivo con que doña Rita recibió los saludos de la nobleza —antigua nobleza
que allí vino a establecerse en tiempo de don Dinis, fundador de la villa—, hizo que el
más joven de la comitiva, que aún vivía hace doce años, me dijese: «Sabíamos que era
dama de doña María I; pero por la soberbia con que nos acogió casi llegamos a creerla
la propia reina.» Cuando la comitiva estuvo a la vista de Nuestra Señora de Almudena,
repicaron las campanas del lugar. Doña Rita dijo a su marido que el recibimiento con
campanas era tan ruidoso como barato.
Se apearon a la puerta de la antigua casa de Fernán Botelho. La dama de palacio
dirigió una rápida ojeada a la fachada del edificio, diciendo para sí: «Buen alojamiento
para quien ha sido criada en Mafra y Sintra, en Bemposta y Queluz.»
Pasados algunos días, doña Rita declaró a su marido que tenía miedo de ser devorada
por las ratas; que aquella casa era una caverna; que los techos se estaban cayendo; que
las paredes no resistirían el invierno, y que los preceptos de conformidad conyugal no
podían obligar a morirse de frío a una mujer delicada y acostumbrada a la vida y
comodidades de los palacios reales.
Domingo Botelho, cediendo a las exigencias de su querida mitad, empezó a construir
una nueva casa. Sus recursos escasamente le llegaban para sacarla de cimientos; pero
escribió a la reina y obtuvo generosos auxilios con que pudo concluirla. Los herrajes de
los balcones fueron la última dádiva que la real viuda hizo a su ex dama, y pueden muy
bien presentarse como un testimonio inédito de la demencia de doña María I.
Domingo Botelho mandó esculpir en Lisboa el escudo de armas; doña Rita se empeñó
en que se pusieran también sus cuarteles; pero era tarde porque ya la obra acabada había
sido remitida por el escultor, y el magistrado no podía hacer segunda vez el gasto, ni
quería disgustar a su padre orgulloso de su blasón. Todo esto vino a parar en quedarse la
casa sin escudo y triunfante como siempre doña Rita.
Parentela ilustre tenía el nuevo juez en la población, y la altivez de la dama algo se
bajó ante los nobles provincianos, o más bien, se dignó elevarlos hasta ella. Doña Rita
tenía una verdadera corte de primos, unos que se contentaban con serlo, otros que
envidiaban la suerte del marido. El más atrevido de todos no se hubiera atrevido a
mirarla cara a cara, cuando ella le dirigía su lente de oro con ademán entre altanero y
burlón, y no sería aventurado afirmar que el lente de la señora doña Rita era el más
vigilante centinela de su virtud.
Domingo Botelho, sin embargo, desconfiaba de la eficacia de sus propias dotes para
llenar cabalmente el corazón de su mujer. Atormentábanle los celos, pero ahogaba sus
suspiros, temeroso de que Rita se diese por injuriada con la sospecha. Y razón hubiera
tenido ésta para tanto, porque a la verdad, la nieta del general, frito en el caldero
sarraceno, se reía de los primos que, por agradarle, rizaban y empolvaban sus pelucas
con desgarbado esmero o cabalgaban estrepitosamente por delante de sus balcones,
fingiendo que a los jinetes provincianos no les eran desconocidas las gracias hípicas del
marqués de Marialva.2
No lo creía así nuestro juez, y el intrigante que tales ansias proporcionaba a su espíritu
era el espejo. Se veía sinceramente feo y a su mujer cada vez más seductora y más
desdeñosa en el trato íntimo. No hallaba en la historia antigua ningún ejemplo de amor
sin tropiezo entre un esposo deforme y una mujer bonita. Sólo uno le venía a la
memoria, y ése, aun cuando perteneciese a la fábula, le era en verdad contrario: el
casamiento de Venus con Vulcano. Se acordaba de las redes que había fabricado el cojo
herrero para coger a los adúlteros dioses, y se admiraba de la paciencia de aquel marido.
Decía para sí que si algún día él levantaba el velo de tal perfidia, ni iría a quejarse a
Júpiter, ni se entretendría en armar ratoneras a los primos. Al par del arma con que Luis
Botelho dio en tierra con el alférez, había en su casa una colección de trabucos en cuyo
manejo era nuestro juez mucho más entendido que la interpretación del Digesto y de las
Ordenaciones del Reino. Esta vida llena de sobresaltos duró seis años, o tal vez algo
más.
Empeñando el juez a sus amigos para ser trasladado, consiguió más de lo que
ambicionaba: fue nombrado, proveedor en Lamego. Rita dejó profundos recuerdos de su
estancia en Villa Real y duradera memoria de su altivez, hermosura y gracias de
ingenio. Del marido también! quedaron anécdotas que aún hoy se repiten.
Dos solamente contaré por no ser enfadoso: «Envióle un día de regalo un labrador una
ternera joven, y con ella fue la vaca que la criaba, para poderla amamantar en la jornada.
Domingo Botelho mandó recoger en su establo la vaca y su cría, diciendo que quien
daba la hija se entendía que daba también la madre. En otra ocasión sucedió que le
mandaron como obsequio unos pasteles en una hermosa bandeja de plata. El magistrado
repartió los pasteles entre sus hijos y mandó guardar la bandeja, diciendo que hubiera
recibido como un insulto el regalo de unos pasteles que podrían valer una miseria, y
sólo los aceptaba viniendo naturalmente como ornato de la bandeja. Así es que en Villa
Real, aún hoy, cuando sucede un caso análogo de quedarse alguien con el continente y
el contenido, dice la gente del pueblo: «Ése es como el doctor Brocas.»
Poco cuenta la tradición de las particularidades de la vida del proveedor en Lamego.
Apenas sé que doña Rita aborrecía la comarca y amenazaba a su marido con irse a
Lisboa con sus cinco hijos si él no conseguía salir de aquella inaguantable residen-
cia. Según parece, la nobleza de Lamego, orgullosa de su antiguo linaje, que data de la
aclamación de Almacave,3 respondió con desprecio a la altivez de la ex dama de
palacio, y entresacó ciertas ramas podridas del tronco de los Botelhos Correias de Mes-
quita, desdeñando las sanas por el hecho de haber él vivido dos años en Coimbra
tocando la flauta.
En 1801 hallamos a Domingo Correia Botelho de Mesquita de corregidor de Viseu.
Manuel, el mayor de sus hijos, tiene veintidós años y está cursando el segundo de
leyes. Simón, que ha llegado a los quince, estudia humanidades. Las tres niñas son la
alegría y el encanto de la vida de su madre.
El hijo mayor escribió a su padre quejándose de que no podía vivir en paz con su
hermano y asustado con su carácter pendenciero cuenta que a cada paso ve en peligro su
vida, porque Simón emplea en pistolas el dinero que recibe para libros, se asocia con los
más famosos perturbadores de la Universidad y recorre por la noche las calles
insultando a los vecinos pacíficos y provocándoles a pendencia con sus escándalos. El
corregidor admira la intrepidez de su hijo Simón, y dice a la consternada madre que el
muchacho tiene la misma figura y condición de su bisabuelo Pablo Correia Botelho, el
caballero más valiente de toda la provincia de Trás-os-Montes.
Manuel, cada vez más asustado de las tropelías de Simón, abandona Coimbra antes de
las vacaciones, y va a Viseu a quejarse y a pedir a su padre que le dé otra carrera. Doña
Rita quiere que su hijo sea cadete de caballería. De Viseu sale para Braganza Manuel
Botelho, y allí justifica nobleza de cuatro costados para ser cadete.
Entretanto regresa Simón a Viseu aprobado con buenas notas en sus exámenes. El
padre se maravilla del claro ingenio de su hijo y disculpa sus locuras por amor a su
talento. Le pide explicación de sus disgustos con Manuel, y él le responde que su
hermano quería obligarle a hacer vida monástica.
Con sus quince años, Simón aparenta tener veinte. Es de complexión robusta, guapo
mozo con facciones de su madre, pero de carácter en todo opuesto. En la plebe de Viseu
es donde él escoge sus amigos y compañeros. Si doña Rita censura tan indigna elección,
Simón se burla de genealogías, y sobre todo del general Caldeiráo, que murió frito. Esto
bastó para granjearle la malquerencia de su madre. El corregidor, acostumbrado a verlo
todo por los ojos de su mujer, participó de su disgusto, así como del desvío para su hijo.
Las hermanas le temían, con excepción de Rita, la más joven, con quien él jugaba
puerilmente, y a quien obedecía si ella le pedía con infantiles caricias que no anduviese
en compañía de artesanos.
Iban a acabarse las vacaciones cuando el corregidor tuvo un gran disgusto. Uno de
sus criados había llevado los machos a beber, y por descuido o intencionalmente,
quebraron varios cántaros que había en el borde del pilón de la fuente pública,
esperando vez para llenarlos. Los dueños de los cántaros, reunidos contra el criado, lo
maltrataron de obra. Pasaba , Simón por el lugar en aquel momento, y viendo lo
sucedido, desencajó un varal de un carro, y armado con él partió a varios la cabeza y
acabó el trágico espectáculo con la gracia de romper todos los cántaros que aún
quedaban con vida. El populacho ileso huyó despavorido, porque nadie se atrevía con el
hijo del corregidor; pero los heridos uno a uno se fueron incorporando y, juntándose,
acudieron a pedir justicia a la puerta del magistrado.
Domingo bramaba de cólera contra su hijo, y dio orden a sus alguaciles que le
prendiesen y pusieran a su disposición, para proveer a lo que hubiera lugar. Doña Rita,
no menos irritada, pero de la manera que pueden irritarse las madres, proporcionó por
segundas manos dinero a Simón, para que sin pérdida de tiempo huyese a Coimbra y
allí esperase el perdón de su padre.
El corregidor, cuando supo la conducta de su mujer, aparentó encolerizarse, y juró que
lo haría capturar en Coimbra. Pero habiéndole calificado doña Rita de brutal en sus
venganzas y de estúpido juez de una simple calavera de muchacho, el magistrado
depuso la postiza severidad de su continente y confesó tácitamente que era un juez
brutal y estúpido.
CAPITULO II
CON su hazaña de la fuente, Simón Botelho llevó a Coimbra arrogantes convicciones
de su valentía. Se acordaba de todos los pormenores de la derrota de los treinta
aguadores, del son hueco de los golpes, de la caída del uno completamente aturdido, del
levantarse otro ensangrentado, del estacazo que había alcanzado de lleno a tres a un
tiempo, y del que dio de bruces con otros dos, del general clamor y del estruendo final
de la rotura de los cántaros. Simón se deleitaba con tales recuerdos, como no he visto
hasta ahora en ningún drama al veterano de cien batallas conmemorando los laureles
alcanzados en cada una, hasta que le faltan las fuerzas para seguir asombrando, cuando
no es fastidiando, a los espectadores.
El estudiante, con su entusiasmo, podía, sin embargo, llegar a ser mucho más
perjudicial que el perdonavidas de un teatro. Los recuerdos le impelían a realizar nuevas
hazañas, y la Universidad era lugar entonces propio para ejecutarlas. Una buena parte de
la juventud estudiosa simpatizaba con las balbucientes teorías de libertad, más por
presentimiento que por estudio. Los apóstoles de la Revolución francesa no habían aún
conseguido hacer llegar el fragor de sus clamores hasta este rincón del mundo; pero los
libros de los enciclopedistas, fuentes de donde corrieron el virus y la sangre del noventa
y tres, no eran del todo ignorados. Las doctrinas de la regeneración social por medio de
la guillotina tenían ya algunos tímidos sectarios en Portugal, y ésos pertenecían en su
mayor parte a la nueva generación. Fuera de esto, el rencor contra Inglaterra se
propagaba entre las clases manufactureras, y la idea de librarse del yugo envilecedor de
los extraños, tan apretado desde principios del siglo anterior, en virtud de pérfidos y
ruinosos tratados estaba en el ánimo de muchos portugueses que preferían la alianza con
Francia. Éstos eran los pensadores reflexivos; los sectarios de la Universidad, ésos
expresaban más la pasión de la novedad que las doctrinas del raciocinio.
En el año anterior a 1800 fue Antonio Araújo de Azevedo, después conde de Barca, a
negociar en Madrid y París la neutralidad de Portugal. Rechazaron las potencias aliadas
sus pretensiones, no teniendo en cuenta para nada los dieciséis millones que el
diplomático ofrecía al primer cónsul. Sin demoras fue nuestro territorio invadido por los
ejércitos de España y Francia. Nuestras tropas, al mando del duque de Lafoens, no
llegaron a trabar la desigual lucha, porque a ese tiempo, Luis Pinto de Sousa, más tarde
vizconde de Balsemáo, negoció una paz ignominiosa en Badajoz, cediendo a España la
plaza de Olivenza, excluyendo a los ingleses de nuestros puertos e indemnizando a
Francia con algunos millones.
Estos acontecimientos irritaron contra Napoleón los ánimos de aquellos que odiaban
al aventurero, al paso que a otros les dio ocasión para congratularse del rompimiento
con Inglaterra. Entre los de esta última bandería, en la inquieta y alborotada
Universidad, era voto de gran monta Simón Botelho, a pesar de sus imberbes dieciséis
años. Mirabeau, Danton, Robespierre, Desmoulins y otros muchos verdugos y mártires
de la gran carnicería, eran nombres que resonaban armoniosamente en los oídos de
Simón. Difamarlos en su presencia equivalía a insultarle, y el difamador tenía por
seguro, o un revés de sus manos, o las pistolas montadas ante el pecho. El hijo del
corregidor de Viseu sostenía que Portugal debía regenerarse en un bautismo de sangre,
para que la hidra de la tiranía no alzase una de sus mil cabezas bajo la clava del
Hércules popular.
Estos discursos, remedo de algunas de las violentas diatribas de Saint-Just,
ahuyentaban de su compañía aun a aquellos mismos que le habían aplaudido cuando
predicaba principios de libertad más racionales. Simón Botelho acabó por hacerse
odioso a sus condiscípulos, que para destruir infamemente toda solidaridad con él, le
delataron al obispo-conde, rector de la Universidad.
Predicaba un día el estudiante demagogo en la plaza de Sansón a los pocos oyentes
que le quedaban, fieles unos por miedo, otros por analogía de condición. Estaba el
discurso en el punto más culminante de la defensa de la idea regicida, cuando una
cuadrilla de esbirros vino a apagar el fuego de la inspiración del tribuno. El orador quiso
resistirse, llegando a sacar las pistolas; pero las gentes del obispo-conde sabían
demasiado bien con quién tenían que habérselas.
El jacobino, desarmado y metido entre la escolta de los esbirros, fue conducido a las
prisiones de la Universidad, de donde salió seis meses después, merced a grandes
empeños de los amigos de su padre y de los parientes de doña Rita.
Perdido aquel curso, Simón se volvió a Viseu. El corregidor le mandó quitarse de su
presencia, amenazándole con expulsarlo de casa. La madre, más bien guiada por el
deber que por el corazón, intercedió por su hijo, consiguiendo sentarlo a la mesa
paterna.
En el espacio de tres meses se operó una transformación maravillosa en las
costumbres de Simón. Despreció la compañía de gente baja. Raras veces salía de casa, y
esto, o solo, o en compañía de su hermana más joven, la predilecta. El campo, los
árboles y los sitios más sombríos y agrestes eran su recreo. Las dulces noches de estío
solía pasarlas fuera de casa hasta que apuntaba el alba. Los que así lo veían se
admiraban de su aire pensativo y del recogimiento en que pasaba su vida. En casa se
encerraba en su cuarto, de donde sólo salía cuando lo llamaban para sentarse a la mesa.
Doña Rita se pasmaba con tal mudanza, y su marido, completamente convencido de
su sinceridad y persistencia, al cabo de cinco meses consintió que su hijo le dirigiese la
palabra.
Simón Botelho amaba. Esta sola palabra explica la que podría parecer increíble
transformación a los diecisiete años.
Amaba Simón a una vecina suya, joven de quince años, rica heredera, de no escasa
hermosura y buen nacimiento. Desde la ventana de su cuarto fue donde la vio por vez
primera para amarla por siempre. No quedó ella incólume al herir el corazón de su
vecino; le amó también y con más formalidad que la acostumbrada en sus años.
Los poetas nos cansan la paciencia habiéndonos del amor de la mujer a los quince
años, como de pasión peligrosa, única e inflexible. Algunos escritores de novelas dicen
lo mismo. Ambos se equivocan. El amor de los quince años es un juego infantil; es la
última manifestación del amor a las muñecas; es la tentativa del avecilla que ensaya su
vuelo fuera del nido, siempre con los ojos fijos en la madre que está desde la rama
próxima llamándola: tanto sabe la primera lo que es amar mucho, como la segunda lo
que es volar lejos.
Pero Teresa de Albuquerque debía ser una excepción en su amor.
Odiaba el padre de Teresa al magistrado y su familia, por haber dictado Domingo
Botelho sentencias adversas a sus intereses en litigios que él sostenía. Por añadidura,
dos criados de Tadeo de Albuquerque fueron de los heridos en el año anterior en la
célebre aventura de los cántaros. Salta a los ojos que el amor de Teresa, llevando
consigo la necesidad de incurrir en la justa cólera de su padre, debía ser fuerte y
verdadero.
Era también este amor singularmente discreto. Durante tres meses se vieron y
hablaron, sin denunciarse a la vecindad y ni siquiera despertar sospechas en ninguna de
las dos familias. Los fines que ambos se prometían eran los más honrados; él iba a
terminar su carrera, para que pudiesen vivir del fruto de su trabajo si no tenían otros
recursos; ella esperaba que su anciano padre falleciese, para ser dueña de su albedrío, y
poderle entregar su corazón al par que sus cuantiosos bienes. Digna de admirarles tal
discreción, dada la índole de Simón y la presumible ignorancia de Teresa en las cosas
materiales de la vida.
En la víspera de su salida para Coimbra estaba Simón Botelho despidiéndose de su
tierra amada, cuando súbitamente fue ésta arrancada de la ventana. El alucinado joven
oyó los gemidos de aquella voz que momentos antes murmuraba entre sollozos palabras
de amorosa ternura. Le hirvió la sangre en la cabeza, rugió encerrado en su cuarto como
la fiera en la jaula. En la impotencia que se veía para socorrerla tuvo tentaciones de
poner fin a su propia existencia. Las horas restantes de aquella noche las pasó entregado
a la ira y a proyectos de venganza. Al amanecer empezaron a calmarse sus arrebatos, y
con la meditación renació la esperanza.
Cuando le llamaron para salir para Coimbra, se echó de la cama de tal manera
desfigurado, que, avisada su madre del trastorno que en su fisonomía se notaba, fue a su
cuarto a interrogarle y disuadirle de emprender su viaje mientras se hallase en aquel
estado febril. Pero Simón, entre mil proyectos, se había fijado en el de irse a Coimbra,
esperar allí mismo noticias de Teresa, y volver si podía ocultamente a Viseu para hablar
con ella; pensando juiciosamente que con quedarse, sólo podía contribuir a empeorar su
situación.
Después de abrazar a su madre y a sus hermanas y de besar la mano a su padre, que
había reservado para aquel momento una amonestación severa hasta el punto de
asegurarle que le abandonaría por completo si llegaba a recaer en sus antiguas locuras,
bajó el estudiante al patio de su casa. Al ir a poner el pie en el estribo, vio que
imploraba su caridad una vieja mendiga que llevaba en la palma de la mano que le
extendía un diminuto papel. Cogióle sobresaltado el joven; y a los pocos pasos de
distancia de su casa, leyó las siguientes líneas:
Description:insultando a los vecinos pacíficos y provocándoles a pendencia con sus escándalos. El corregidor admira la intrepidez de su hijo Simón, y dice a la