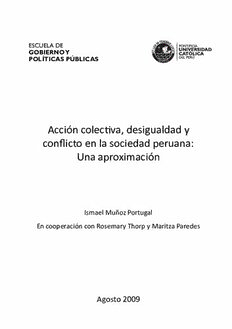Table Of ContentAcción colecti va, desigualdad y confl icto en la sociedad peruana: Una aproximación
ESCUELA DE
GOBIERNO Y
POLÍTICAS PÚBLICAS
Acción colecti va, desigualdad y
confl icto en la sociedad peruana:
Una aproximación
Ismael Muñoz Portugal
En cooperación con Rosemary Thorp y Maritza Paredes
Agosto 2009
1
Escuela de Gobierno y Políti cas Públicas - PUCP
2
Acción colecti va, desigualdad y confl icto en la sociedad peruana: Una aproximación
Contenido
Presentación 5
Acción colecti va, violencia politi ca y etnicidad en el Perú 9
Ismael Muñoz, Maritza Paredes y Rosemary Thorp
Acción colecti va, confl icti vidad y descentralización. 55
Ismael Muñoz Portugal
Grupos de regantes y acción colecti va en la costa peruana. 89
El caso del valle de Virú
Ismael Muñoz Portugal
3
Escuela de Gobierno y Políti cas Públicas - PUCP
4
Acción colecti va, desigualdad y confl icto en la sociedad peruana: Una aproximación
Presentación
Antes de fi nalizar la década de los años 2000, se observa que el nivel
de confl icti vidad social ha crecido en el país. Existen momentos de
relati va calma social y, otros momentos, en donde los confl ictos entre
los disti ntos grupos de la población son parte coti diana de la escena
social y políti ca. Por eso, es una tarea importante para la gobernabilidad
democráti ca, entender las causas y característi cas de los confl ictos
sociales en el Perú y los mecanismos existentes para darles tratamiento.
Una democracia debe saber administrar los confl ictos y encontrar los
cauces de diálogo y resolución.
La Defensoría del Pueblo ha reportado una canti dad incremental e
inusitada de confl ictos a nivel nacional, según informe dado a conocer
en agosto de 2009. Dice la Defensoría del Pueblo que el número de
confl ictos es de 272, de los cuales 223 se encuentran en estado acti vo; la
mayoría de los cuales ti ene un origen en los problemas socioambientales,
generados por acti vidades extracti vas de recursos naturales. Estos
ocupaban el 46% (125 casos) del total de confl ictos registrados en el
mes de julio de 2009. Le seguían los confl ictos por asuntos de gobierno
local con 15% (41 casos), los confl ictos laborales con 11% (31 casos); y
10% por razones de gobierno nacional (26 casos).1
1 Ver el Reporte de Confl ictos Sociales N° 65, al 31 de julio de 2009; a cargo de la Adjuntí a para
la Prevención de Confl ictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.
5
Escuela de Gobierno y Políti cas Públicas - PUCP
Una de las defi ciencias del aparato estatal peruano es que no posee
mecanismos efi caces de prevención de confl ictos; y tampoco de
métodos para canalizarlos de manera insti tucionalizada. Esto se pudo
apreciar en el caso de los acontecimientos de Bagua en el departamento
de Amazonas, en junio de 2009, cuando los hechos se precipitaron
en forma violenta y sin que haya formas de diálogo democráti co que
evite muertos, heridos y un saldo muy grande de desconfi anza entre
las organizaciones y las autoridades del poder central. En el caso de los
sucesos de Bagua, resultado de un paro amazónico de carácter indefi nido
por la derogatoria de decretos leyes que no fueron consultados a los
pueblos indígenas por el Ejecuti vo y el Congreso, según el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo, terminó con la muerte de
más de 30 ciudadanos entre policías y habitantes de la amazonía.
Una realidad también observada es que la población peruana busca
progresar y salir de la pobreza. Hace diversos intentos que pueden durar
años para lograrlo, uti liza disti ntos mecanismos y se traza estrategias
de diversos plazos. La gente quiere mejorar en sus condiciones de vida;
y esto ha sido posible, en parte, por la acción organizada de cientos
de miles de familias. A veces buscan el apoyo del Estado o en otros
casos tratan de evitarlo. Se trata de complejas decisiones de costos y
benefi cios que trae consigo la relación entre las familias y el aparato
público.
La acción colecti va es un enfoque o teoría que pretende dar cuenta de
la realidad en que se desenvuelven las poblaciones que buscan resolver
sus problemas de manera conjunta. Es decir, en forma tal que mediante
la cooperación puedan producir los bienes públicos que les faciliten el
progreso o les reduzcan sus difi cultades, resolviendo algunos problemas
que por medio de la acción individual o de la acción estatal no habría
caminos efi caces de solución.
Disponemos de dos aproximaciones a la realidad que queremos
entender desde la teoría de la acción colecti va. Una es la acción colecti va
de nivel microeconómico, en donde el problema de los incenti vos para
6
Acción colecti va, desigualdad y confl icto en la sociedad peruana: Una aproximación
la cooperación entre individuos atraviesa por el problema del free rider;
y otra es la acción colecti va de nivel meso, en la cual se da el uso de
instrumentos políti cos para lograr objeti vos tanto económicos como
políti cos, en donde la cooperación se ve facilitada por la existencia de
liderazgo y de intereses que coinciden, basados en una identi dad común,
una ideología comparti da y la ausencia de diferenciación interna en la
comunidad de actores.
La presente publicación reúne tres estudios en donde se ha uti lizado el
enfoque de la acción colecti va. En los dos primeros casos, se trata de
textos que fueron realizados como parte de un proyecto de investi gación
en el Perú, a cargo de CRISE (Centre for Research on Inequality, Human
Security and Ethnicity) de la Universidad de Oxford, en convenio
con CISEPA (Centro de Investi gación sociales Económicas, Políti cas y
Antropológicas) de la Ponti fi cia Universidad Catolica del Perú. El primer
trabajo fue realizado en equipo, con la presencia y extraordinario aporte
de Rosemary Thorp y de Maritza Paredes. El tercer trabajo es resultado
de una investi gación desarrollada en torno a las organizaciones de
regantes de la costa peruana y la gesti ón social del agua.
En los tres textos está presente el interés por entender las característi cas
de los confl ictos sociales y los mecanismos que asume la cooperación
entre los individuos que buscan resolver sus problemas de manera
colecti va.
7
Escuela de Gobierno y Políti cas Públicas - PUCP
8
Acción colecti va, desigualdad y confl icto en la sociedad peruana: Una aproximación
Ismael Muñoz, Maritza Paredes y Rosemary Thorp*
Acción Colecti va, Violencia
Políti ca y Etnicidad en el Perú
El presente documento examina la acción colecti va en el Perú a través
de tres estudios de caso en el nivel local. En primer lugar el texto indaga
por qué ha persisti do por tanto ti empo en el Perú una desigualdad
extrema entre grupos sociales sin ser desafi ada; y explora si parte de
la respuesta radica en una propensión débil a la acción colecti va, ya sea
esta violenta o no.
La desigualdad en el Perú, documentada por primera vez en 1961 por
Richard Webb, muestra un grado extremo, tan alto como en Brasil.2 Esta
desigualdad está impregnada de característi cas étnicas3: aquello que
Stewart llama desigualdades “horizontales” (DH), o desigualdades entre
grupos, son muy severas en términos económicos, culturales y políti cos.
(*) Agradecemos los comentarios y sugerencias de Frances Stewart y Adolfo Figueroa; y el
apoyo de María del Carmen Franco en la recolección de datos de los casos de estudio. El
documento fue originalmente redactado en inglés; y la traducción del inglés al español fue
realizada por Javier Portocarrero Maisch. El presente trabajo fue concluido en abril de 2006
como parte de un proyecto de investi gación de CRISE (Centre for Research on Inequality,
Human Security and Ethnicity) de la Universidad de Oxford.
2 Sus cálculos arrojan un coefi ciente Gini de 0.61, igual al de Brasil en el mismo año (Webb
1977).
3 Reportar el tamaño de la población indígena es muy difí cil debido a problemas de defi nición
y medición, pero un esti mado razonable se encuentra debajo del 40 por ciento.
9
Escuela de Gobierno y Políti cas Públicas - PUCP
La exclusión ha llevado históricamente a movilizaciones violentas4, pero
durante los últi mos cincuenta años o más, ha sido notable la relati va
ausencia de cualquier ti po de movilización étnica. La enorme violencia
desatada por Sendero Luminoso, movimiento maoísta, a inicios de la
década de 1980 y que dominaría la escena pública peruana hasta la
captura de su líder, Abimael Guzmán, en 1992 fue principalmente
un movimiento de ti po clasista; sin embargo su desencadenamiento
violento tuvo enormes implicancias étnicas.5
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha documentado
recientemente que el 75% de las vícti mas fatales fueron de origen
indígena.6 Sin embargo, posteriormente no ha habido señales de
movilización como las ocurridas en Bolivia y Ecuador, ni un desarrollo
de la conciencia étnica, tan evidente en Guatemala, Bolivia y Ecuador.
En términos generales, la característi ca disti nti va clave que debemos
explorar es la habilidad del sistema para perpetuarse en medio de DH
extraordinarias que coexisten con reducidos niveles de protesta.
¿Por qué no ha habido – en los últi mos ti empos– desafí os mayores al
sistema establecido, sean violentos o no? ¿Por qué la violencia extrema
de Sendero ocurrió en ciertas regiones y no en otras? ¿Por qué no
se habría desarrollado una mayor conciencia étnica7, a pesar de las
consecuencias del período senderista en este campo? Mucho de la
4 Existen pocos estudios sobre la violencia social y políti ca antes de 1980. Las movilizaciones
sociales y políti cas más importantes del siglo XX peruano ocurrieron en el sur andino durante
el período 1958 – 1964, con enfrentamientos violentos entre terratenientes y campesinos
en torno a las ti erras de las haciendas. Según Guzmán y Vargas (1981), sólo 166 personas
murieron en esas movilizaciones, un número signifi cati vo, pero bastante menor que el
número de fallecidos en el primer año del confl icto armado de los años 80.
5 Todavía subsisten células acti vas de Sendero, movimiento que no debería ser menospreciado,
pues las condiciones subyacentes que permiti eron su propagación han cambiado poco, como
mostraremos más adelante.
6 La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2003) ha podido establecer en su informe
fi nal que la violencia, en combinación con las brechas socioeconómicas, han sacado a la luz
pública la seriedad de las desigualdades que todavía prevalecen en el país. Conforme a los
testi monios recogidos, 75 por ciento de las vícti mas que perecieron en el confl icto armado
interno hablaban Quechua, u otro idioma nati vo, como su lengua materna.
7 Entendemos por conciencia étnica la presencia de una identi dad colecti va basada sobre todo
en las fracturas étnicas de una sociedad, como en otros países lati noamericanos, tales como
Bolivia, Ecuador y Guatemala.
10