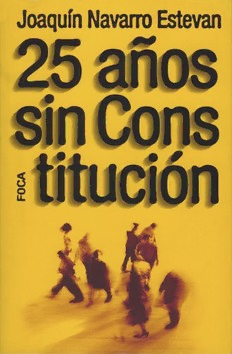Table Of ContentFOCA INVESTIGACIÓN
30
Diseño de cubierta
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos.
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270
del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes
reproduzcan sin la preceptiva autorización o plagien,
en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de so-
porte.
©Joaquín Navarro Estevan, 2003
©Foca, ediciones y distribuciones generales, S. L., 2003
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 91 806 19 96
Fax: 91 804 40 28
ISBN: 84-95440-35-0
Depósito legal: M. 8.692-2003
Impreso en Cofás
Móstoles (Madrid)
Joaquín Navarro Estevan
25
AÑOS
C
SIN ONSTITUCIÓN
A mi nieto Marino, con todo el cariño de su casi bisabuelo
y con la esperanza de su pasión por la libertad.
A mi hijo Joaquín, que ha soportado mi impaciencia
e impertinencia con la entereza y la dignidad
de un ciudadano libre y generoso.
INTRODUCCIÓN
No hay Constitución
Dos postulados esenciales presiden la realidad constitucional de
cualquier Estado que se reclame democrático. Donde no hay sepa-
ración de poderes, no hay Constitución. Donde no hay control del
poder, no hay democracia. Una cosa es la división formal del poder
y otra bien distinta su separación efectiva. La primera existe con
muy escaso esfuerzo expositivo. Basta con que se enuncien y regu-
len los tres poderes clásicos, con su correspondiente esfera de atri-
buciones, para que exista división del poder. La separación exige
mucho más. No es compatible con la injerencia institucional del
Ejecutivo en el Legislativo. Poco más, este último, que apéndice
ornamental de las mayorías gubernamentales de turno y de las oli-
garquías aliadas a las mismas.
El poder legislativo, si de veras es, debe controlar al ejecutivo.
Sin embargo, en nuestra Constitución y en nuestra praxis políti-
ca, es controlado por éste. El órgano de gobierno del poder judi-
cial, facultado para el nombramiento de todos los cargos clave de
la judicatura, está integrado por vocales designados por las oli-
garquías partidarias más numerosas en el Parlamento, a partir de
una relación de candidatos seleccionados por los cuadros de man-
—5 —
do de las asociaciones judiciales, que previamente han consensua-
do a los candidatos preferidos con los oligarcas de turno. El pre-
sidente del Consejo lo es antes de que el Consejo se constituya. El
Consejo tiene, además del poder de la recompensa, el de los cas-
tigos. Cualquier sombra de independencia sería excepcional. Los
jueces no asociados son mayoría absoluta, pero tienen un solo
representante en el Consejo. Aparte de todo ello, el Gobierno
tiene en sus manos mucho más poder judicial que el Consejo y
que todos los tribunales juntos. Con la Fiscalía en su ámbito de
dominio, jefe de la policía judicial, titular del indulto y del régi-
men penitenciario, el Consejo es, al lado del Gobierno, un órgano
vicario, sobre todo si, además, los medios materiales de la justicia
y todo su personal colaborador dependen del propio Gobierno.
Recientemente, dos acontecimientos han ilustrado a todos (a
los idiotas —como decía Homero— y a los que no lo son). El
partido en el poder decide nombrar candidata a presidente de la
Comunidad de Madrid a la actual presidenta del Senado. Rápida
mente, Arenas «proclama» presidente de la Cámara Alta a un ex
ministro. No dice que será candidato del grupo popular y, si gana
las elecciones, presidente del Senado. Lo nombra presidente el jefe
del gobierno. Así, sin más expedientes. El PSOE reacciona entris-
tecido por el espectáculo y se le reprocha rápidamente que no
entienda algo tan elemental en «democracia». Quien tiene mayoría
absoluta «nombra» a quien le da la gana. Los senadores no pintan
nada. A nadie eligen. Aceptan pasiva y pastueñamente lo que el
jefe les indica. El presidente del Gobierno puede nombrar, en
definitiva, a los presidentes del Congreso, del Senado y del Con-
sejo del Poder Judicial. Y a muchísimos más «representantes» ins-
titucionales. A esto se le llamaba en el franquismo unidad de po-
der y coordinación de funciones. Aquí, democracia representativa.
El show de la Ley de Partidos ha sido acontecimiento superior.
El mismísimo Congreso de los Diputados, por «propia» iniciativa,
decide hacer una ley cuyo único objeto es poner fuera de la ley a
un partido político parlamentario. Así de ilegal es la ley. Pero no
basta. El Congreso, que debe controlar al Gobierno, le solicita
que, el uno del otro en pos, juntos y confundidos en el trágico
abrazo de la fe democrática, pidan a la Sala Especial del Supremo
que, con base en esa ley ilegal, ilegalice al partido en cuestión.
¿Por qué una Sala Especial? Porque les peta a los oligarcas. ¿Tie-
ne independencia esa Sala? Ya se le está diciendo que hay pruebas
—6 —
tan abrumadoras que sólo cabe una sentencia. Cualquier otra se-
ría prevaricatoria. Que así se escriba y así se cumpla. Pero esto no
es una democracia. No existe separación de poderes, no hay con-
trol del poder y la libertad política ha sido usurpada por la Mo-
narquía oligárquica de partidos.
La canonización de lo existente
Sin embargo, las promesas no cumplidas y los obstáculos no
previstos que están en la raíz de la crisis de democracia no pare-
cen suficientes para transformarla en un régimen autocrático. Al-
gunos pensadores —al estilo de Bobbio— apuestan firmemente
por la democracia existente, pese a todas sus limitaciones y de-
formaciones. Aseguran que no hay alternativa posible. Y lo dicen
con tanta reiteración y convicción que parecen alejar cualquier
alternativa para que permanezca incólume la situación actual. Lo
que aparece como democracia, con toda su oligarquía y corrup-
ción a cuestas, es lo que debe ser porque es lo único que puede ser.
Como en su momento cupo hablar de «socialismo real» (que no
era socialismo, sino colectivismo burocrático estatal) cabe ahora
hablar de «democracia real». Bobbio y los suyos comenzaron cri-
ticando esta fórmula pero acabaron defendiéndola. Los que la ata-
can quieren destruir a la democracia. Hay que optar entre la exis-
tente, a la que se canoniza, y la falta de democracia. Como ha di-
cho Perry Anderson, «hay grandes afinidades electivas» entre las
ideas de Bobbio y la crítica conservadora de la democracia. An-
derson recuerda, por contraste, aquellas palabras de Bobbio, de
197 5, en las que decía que la democracia es subversiva y que si
dejara de serlo tendría que recuperarse su dimensión crítica y
llevarla hasta el final. No criticar desde la izquierda las insuficien-
cias del sistema representativo, la falta de respuesta a problemas
socioeconómicos cruciales y el olvido de la libertad política como
médula del sistema es colaborar con la destrucción de la demo-
cracia. Pero, a partir de la década de los ochenta, Bobbio defiende
una simple democracia formal, al estilo de Ross y Kelsen. Una
democracia mínima y procedimental que se opone a cualquier
planteamiento de democracia directa, inconciliable con la demo-
cracia representativa, que es la única existente. Rechaza también
los excesos neoliberales, que conducen a la destrucción del Estado,
—7 —
por la derecha, al desmantelar el Estado de bienestar. Liberalismo
y democracia no pueden marchar juntos. Mientras el empresario
económico tiende a la maximización de los beneficios, el empre-
sario político busca la maximización del poder a través de los vo-
tos y abona con ello la «democracia de masas», cuyo producto úl-
timo es el Estado asistencial.
Pero ello no es cierto. El «empresario político» se ha puesto a
las órdenes del neoliberalismo y muy lejos del objetivo de un Es-
tado asistencial. Se ha integrado en el Estado oligárquico de par-
tidos y está en plena inmersión dentro del pensamiento único. Sin
embargo, el neoliberalismo, como alternativa de derechas a la
democracia real, es rechazado categóricamente por Bobbio, que
entra así en la grave contradicción de considerar que esa demo-
cracia no es tributaria de los principios neoliberales, a los que cen-
sura por su combate contra el Estado de bienestar y por su en-
frenta miento contra la democracia misma. No hay, pues, alterna-
tiva de derechas. Pero Bobbio también rechaza la progresiva po-
tenciación de los movimientos sociales como complemento de los
partidos. Aquellos intentan suplantar a los sujetos políticos por
excelencia que, según las reglas básicas de la «democracia real»
son los partidos. No se le ocurre analizar el papel de los partidos
desde la derrota de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial.
Desconoce el profundo análisis del maestro García-Trevijano so-
bre la naturaleza y funcionamiento de los partidos en cuanto
órganos del Estado que integran en el mismo a la sociedad civil.
Esos partidos se han convertido en factores constitutivos del Esta-
do oligárquico, al que se llama democracia a pesar de la ausencia
en ese Estado de una verdadera libertad política, una genuina re-
presentación democrática y un mínimo control del poder. Bobbio
no se atreve a entrar en ese análisis y ni siquiera acepta el reto de
McPherson, que realiza una crítica frontal de la concepción elitis-
ta de la democracia. Bobbio termina aceptando como únicamente
válida la teoría económica de la democracia. No cabe en ella el
intento de eliminar la oligarquización de los partidos, no vaya a
ser que ese proceso conlleve la destrucción de los propios parti-
dos y, con ella, de la democracia realmente existente.
Abundan en nuestro país políticos e intelectuales que defien-
den este discurso de la resignación oligárquica. Que entienden que
el sistema es suficientemente democrático y que no hay que «to-
carlo», como a la rosa de Juan Ramón Jiménez. Que piensan que
—8 —
es preciso asimilar la corrupción de las oligarquías y tragarse el
triste fantasma de la Monarquía que las integra y las alienta. Y
que sienten un verdadero pavor a que la libertad política, el Go-
bierno representativo de las leyes y el control del poder exijan una
reforma total de la Constitución, presupuesto indispensable para
la regeneración de las instituciones y de la convivencia. Es el
miedo a la libertad del ciudadano acostumbrado a la servidumbre
voluntaria.
—9 —