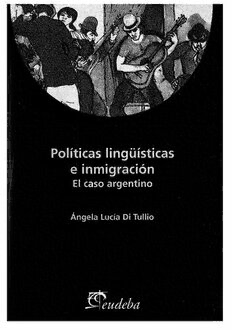Table Of ContentPolíticas lingüistic
e inmigración
El caso argentino
Ángela Lucía Di Tullio
Políticas lingüísticas
e inmigración
El caso argentino
Ángela Lucía Di Tu llio
Di Tullio, Angela
Políticas lingüísticas e inmigración, el caso argentino. - la ed. la reimp. -
Buenos Aires : Eudeba, 2010.
240 p. ; 21x16 cm. - (Historia de las políticas e ideas sobre el lenguaje en
América Latina / Elvira Amoux)
ISBN 978-950-23-1258-3
1. Política Lingüística. I. Título.
CDD 306.449
Eudeba
Universidad de Buenos Aires
Ia edición: enero de 2003
Ia edición, Ia reimpresión: mayo de 2010
Ilustración de tapa: Baüongo, Héctor Basaldúa, Carpeta de Fray Mocho,
Eudeba, 1964-
©2003
Editorial Universitaria de Buenos Aires
Sociedad de Economía Mixta
Av. Rivadavia 1571/73 (1033) Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 4383-8025 / Fax: 4383-2202
www.eudeba.com.ar
Diseño de tapa: Silvina Simonckt
Corrección y díagramación general: Eudeba
Impreso en Argentina.
Hecho el depósito que establece la ley 11.723
Agradecimientos
Este libro es una versión, aligerada y reelaborada, de mi tesis de Doctorado.
El que haya llegado a buen puerto se debe al aliento y el empuje de Elvira N.
de Amoux, mi directora. Mercedes I. Blanco, Adolfo Elizaicín y José Luis
Moure la juzgaron con inteligencia y generosidad. Conversé algunas de sus
partes con Ivonne Bordelois y con Ornar Aliverti, lo cual me abrió horizontes
que desconocía. Morru López Olano, Sandra Cvejanov y María Eugenia
Llambí leyeron con atención los borradores, anotando observaciones y suge
rencias. A todos ellos les agradezco tanta atención.
Gran parte del trabajo lo he realizado en bibliotecas. Durante las largas
horas de trabajo transcurridas en la Biblioteca del Maestro, fui atendida efi
ciente y afectuosamente por Isabela e Isabel, que falleció en el camino. Tam
bién en la biblioteca de la Academia Argentina de Letras me brindaron
generosamente toda la información.
A mi familia; a papá, que me contó toda la epopeya; a mamá, que sólo
musitó partes de la elegía; a mi abuela Angela Dea, que me enseñó a vivir el
mito; a mis tías Rosa y Concepción, que me llevaron a conocer a los paisanos;
a mi hermana, que sigue recordando; a todos ellos, les dedico este libro.
También están presentes los de allá, los cuginos Antonio y Rocco y las
cuginas argentinas María y Silvia, que partieron en un enorme vapor deján
dome muy sola.
El placer y el esfuerzo de reconstrucción y de comprensión van dirigidos
a Diego, Ana y Pablo, la segunda generación.
índice
Introducción...................................................................................................9
Una historia detrás..................................................................................11
Idioma e identidad..................................................................................14
Organización de la obra..........................................................................18
Primera parte: Los antecedentes
Capítulo 1: Los ejes del debate....................................................................23
La lengua como referente cognitivo y afectivo.....................................34
Las políticas lingüísticas..........................................................................39
Capítulo 2: Las polémicas sobre la lengua..................................................45
La Independencia y sus consecuencias. La Generación del 37.............48
D. F. Sarmiento........................................................................................55
Los hombres del 80.................................................................................65
Segunda parte: La inmigración
Capítulo 3: El peso de la inmigración.........................................................73
La inmigración como proyecto y como realidad...................................77
Conflictos y armonías: el programa inmigratorio en acción..................81
La imagen del inmigrante italiano.........................................................86
Buenos Aires, ciudad plurilingüe ..........................................................90
Capítulo 4: La inmigración vista a través del discurso de la élite..............99
Naturalismo y positivismo.................................................................102
Las alarmas del Doctor Quesada: Lucien Abeille y la reducción
al absurdo............................................................................................108
Ernesto Quesada y su “cruzada”..........................................................115
Los nacionalistas del Centenario.......................................................123
Capítulo 5: La inmigración en el imaginario colectivo de nativos
e inmigrantes............................................................................................135
Representaciones, prejuicios y estereotipos del inmigrante
y su expresión lingüística....................................................................135
El teatro nacional: sainete y grotesco.................................................138
Caras y Caretas.....................................................................................143
Fray Mocho.........................................................................................148
La revista Nosotros y la inmigración italiana......................................154
Tercera parte: Las políticas lingüísticas
Capítulo 6: El Consejo Nacional de Educación y El Monitor...............169
Las tres cuestiones en el discurso pedagógico....................................171
Las escuelas extranjeras y el peligro del poliglotismo........................186
Capítulo 7: Los instrumentos pedagógicos.............................................193
Los libros de lectura............................................................................196
Las gramáticas y la tradición de la queja............................................204
Cuarta parte: El fin de la polémica
Capítulo 8: Borges y Castro......................................................................211
Los profesionales de la lengua.............................................................212
Vicente Rossi, “el montonero de la filología”....................................214
La personal definición de Borges del idioma de los argentinos........218
Conclusiones...........................................................................................223
Referencias bibliográficas........................................................................227
a. Estudios históricos, educativos y literarios.....................................227
b. Estudios lingüísticos........................................................................232
c. Textos analizados...........................................................................235
d. Revistas...........................................................................................238
Introducción
“Ésta es la pregunta fatal:
¿cómo es posible que la única lengua que habla
y está condenado a hablar este monolingüe, para siempre,
cómo es posible que no sea la suya?
¿Cómo creer que aún sigue muda para él,
que la habita y es habitado por ella en lo más íntimo,
cómo creer que se mantiene
distante, heterogénea, inhabitable y desierta1 (...)
No sé si hay arrogancia o modestia
en pretender que ésa fue, en gran medida, mi experiencia,
o que esto se parece un poco,
al menos por la dificultad, a mi destino.”
J. Derrida, El monolingiiismo del otro.
“Para reunir estas narraciones (...),
tuve que superar la contradicción que llegó a abrumarme
entre la lengua aprendida en la biblioteca paterna
y la de los servidores de mi casa, es decir,
el castellano de Calderón, de Quevedo, de Lope
y la dulce habla de las criadas indígenas de mi casa.
Y cuando creí que había superado el conflicto,
me di cuenta de que yo no era más que un marginal en mi propio
país y sólo cuando llegué a México (...)
supe que pertenecía a las grandes mayorías.”
Héctor Tizón, “La cicatriz de Ulises”,
A un costado de los rieles.
Una historia detrás
El recuerdo infantil más nítido de papá fue el encuentro con su padre, a la
entrada de Filetto. El abuelo regresaba de Boston, donde había ahorrado
algunos dólares adoquinando calles. Diez años después, con apenas diecisiete
años, mi padre emprendía el viaje, que sabía definitivo. La familia había
crecido y la tierra era poca para tantos hermanos.
El año en que mi padre partió de Italia se cerró, por la crisis del 30, la
inmigración a Estados Unidos, el destino más codiciado. El segundo era
Argentina, donde se ganaba un poquito menos; la única referencia era un
remoto tío.
Buenos Aires no escapaba a la crisis: largas colas de taxis vacíos, trabajo
escaso, pobreza. Después de inciertos y duros escarceos, su primer triunfo fue
entrar, como ayudante de cocina, al servicio de una familia de la aristocracia
porteña. Su relato se enternecía al hablar de la señora Felisa, engañada por un
marido siempre lejano y desalentada por 1a vida disoluta de sus hijos. Esa
sufriente dama encamaba el ideal de Nobleza obliga, en sus obras de caridad y
en el trato gentil al ejército de sirvientes, entre los cuales distinguía al recién
llegado Ernesto. Mi papá contaba su historia en términos de epopeya.
En la cocina, Anna, una lombarda que le enseñaba los secretos del arte, le
recomendaba no enviar todo su sueldo a Italia. En ese punto, papá no la oyó
11
Ángela Luda Di Tullio
porque obedecía un atávico mandato: todo el sueldo, cada mes, al que agre
gaba la revista Caras y Caretas.
A todos los paisanos y hermanos que fueron llegando los fue colocando
en las cocinas de las casas de la alta sociedad. La cadena se fue ampliando a
grandes hoteles y embajadas. También él cambió de casa; ya chef, atendía a
los Bemberg entre Buenos Aires, Punta del Este y la estancia Los Cerrillos.
Mi padre amaba la Argentina y por eso se nacionalizó. Nunca dudó de
haber llegado al lugar correcto, aunque se quejaba de la desidia de los gobier
nos y del descuido de los gobernados.
Mi madre vino después de la guerra; dejaba en Italia su familia y una hermana
muerta. También llegaron entonces mi abuela y mis tías paternas. Para todas ellas
la historia no se contaba en términos de epopeya, sino de elegía a una hermosa
tierra perdida. En sus maldiciones mentaban a Colón: “¡Mannaggia Cristoforo
Colombo e chi lo ha fatto venire a questa porca America!”.
Aunque se le reconocía el acento italiano, mi padre hablaba bastante
bien el español; mi madre no lo aprendió nunca. Cuando querían mantener
un secreto, hablaban en dialecto, pero yo siempre entendía. Para todo lo
demás, usaban las dos variantes del cocoliche, que fue mi lengua materna.
Más tarde, cuando entré a la universidad, me propuse estudiar italiano, a
pesar de que mis padres no entendieran el sentido de aprender una lengua
que ellos tampoco conocían.
Expresarme fluidamente fue un trabajoso proceso, para el que conté con la
mejor aliada, la literatura, a menudo secundada por el diccionario. Mi carrera
universitaria, la docencia y la gramática contribuyeron a la ardua conquista del
español en el doble significado de esta frase ambigua: como genitivo objetivo
-de objeto conquistado- y como subjetivo -de conquistador.
La fórmula con la que Derrida (1996) describe su condición de hablante
de francés -¿lengua materna?- me cuadra perfectamente: soy hablante mono-
lingüe de una lengua, que no es la mía.
De chica, no me gustaba ser hija de italianos; no sólo porque a los taños se
los miraba con displicencia, sobre todo si eran almaceneros, sino también
porque sus costumbres eran distintas y poco atractivas. Todo me resultaba
más duro que para mis compañeras: había que trabajar y ahorrar para progre
sar; el progreso que me estaba asignado era a través de la escuela y el mandato
no daba lugar a la mediocridad.
12
Políticas lingüísticas e inmigración. El caso argentino
Mi identidad la fui construyendo a partir de una primera identificación
entusiasta con la realidad de mi país; luego, con la ardua aceptación de que,
si es asumida, la diferencia enriquece. Argentina es mi casa, la tierra, el idio
ma, la familia y las amistades que construí. Italia es mi origen, pero también
otra parte de la familia y otros amigos queridos. Conjugar ambas identidades
significa reubicar los discursos de mis padres.
Mi hijo mayor partió a Italia a buscar el trabajo que en su país no pudo
encontrar. Hija y madre de inmigrantes, muchas veces me he preguntado por
el sentido de ese viaje, para nosotros reversible. Esa pregunta puebla las pági
nas de estudiosos como Blengino y de escritores como Raschella, Gambaro,
Dal Masetto. Más remotamente, responde el Ulises de Dante a sus atemoriza
dos compañeros de viaje:
“fatti non foste, a viver come bruti
ma per seguir virtute e conoscenza” (Inferno, Canto XXVI, 119-120),
reevocado por Primo Levi -en su prisión de Auschwitz- para explicar a su
joven interlocutor el sentido de la cultura y la literatura.
Busqué una respuesta personal a esa apremiante pregunta del sentido del
viaje a través de mi tesis de Doctorado, reelaborada en este libro. La enfoqué
desde la doble perspectiva de quienes lo emprendieron y de quienes los
vieron llegar. La cuestión de la lengua, como se verá, planteó, en clave sim
bólica, el destino de este encuentro. La educación, potenciada en la fórmula
de Sarmiento: Educar al soberano, constituyó la respuesta más exitosa y gene
rosa que Argentina supo brindar.
Ese viaje escinde, al menos transitoriamente, la identidad. En un inmi
grante hay dos historias que tiene Que suturar vT a menudo, también dos
Teñguls y dos culturas. Al hijo le cabe desandar el camino para anudar los
frapñeñtos’cieTa historia.
13