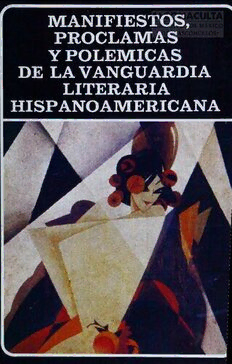Table Of ContentM A N IF IE S T O S ,
P R O C L A M A S “ *
Y P O L E M IC A S
DE LA V A N G U A R D IA
LIT E R A R IA
H ISP A N O A M E R IC A N A
MANIFIESTOS, PROCLAMAS
Y POLEMICAS DE LA
VANGUARDIA LITERARIA
HISPANOAMERICANA
Edición, selección, prólogo, bibliografía y notas
N elson Osorio T.
BIBLIOTECA AYACUCHO
© BIBLIOTECA AYACUCHO
Apartado Postal 14413
Caracas - Venezuela
Derechos reservados
conforme a la ley
Diseño / Juan FresAn
ISBN 980276062-5 (rústica)
Impreso en Venezuela
ISBN 980-27WK)3-3 (tela) Printed in Venezuela
PROLOGO
I
de Amold Hauser, que afirma que
La ta n ta s veces citada frase
el siglo xx comienza después de la Primera Guerra Mundial, apunta
en realidad a un hecho que, pese a su reconocimiento formal, no ha
tenido suficiente proyección en los estudios de nuestra historia cul
tural. Lo que para la historia política y la historia económica se consi
dera como un punto más o menos consensualmente establecido, es
decir, que este acontecimiento sirve como punto de referencia para
marcar el término de una época y el inicio de otra nueva en la
historia de la humanidad, no parece, sin embargo haber sido suficiente
mente asimilado por los historiadores de la vida cultural y literaria
en América Latina.
Esto es particularmente evidente en nuestra historiografía literaria
(con las naturales excepciones, entre las que destaca la obra de
Pedro Hcnríquez Ureña), donde los criterios inmanentistas siguen
imperando, y donde se describen los cambios internos de la literatura
casi como una simple mecánica de agotamiento y renovación de
formas, escuelas y códigos, más o menos como lo proponían las tesis
más exageradas de algunos de los Formalistas Rusos de comienzos
de siglo\ Por eso es necesario insistir en la necesidad de tomar
conciencia de que el proceso literario (sin dejar de considerar la
autonomía relativa de los fenómenos que lo integran) no sigue un
desarrollo independiente2 del conjunto de las otras formaciones que»
se dan en la vida social y cultural, y que, por lo tanto, la historia
literaria, al ser una (re) construcción de éste proceso, al establecer
una ordenación diacrónica de los fenómenos empíricos, debe también
relacionarlos con el marco histórico en que se encuentran. Porque
para que sea historia literaria y no mera ordenación cronológica de
textos, es necesario que ésta muestre los nexos de articulación de los
hechos literarios con la evolución del conjunto del que forman parte,
que es el que les da espesor y consistencia.
1 Schkiovski, por ejemplo. Ver sobre esto Víctor Erlich: Russian Formalism,
History - Doctrine. The Haguc: Mouton, 3rd. ed., 1969; esp. pp. 251 y s$.
2 Pora la distinción entre los conceptos de “autonomía" e “independencia'’
véase Pierre Macherey: Pour une théorie de la production littéraire. Paris:
Maspcro, 1966; pp. 65-68.
IX
En esta perspectiva, el determinar que un hito cronológico como
el que fija la Primera Guerra Mundial (1914-1918) marca —y a
esto está refiriéndose Hauser— el término de una época y el inicio
(sí, el inicio, no la implantación) de otra, adquiere especial impor
tancia para pcriodizar los cambios en la producción literaria.
Es en función de esto que consideramos que para una adecuada
comprensión del confuto y contradictorio período en que surgen las
distintas manifestaciones polémicas y experimentales que englobamos
con la denominación de "vanguardismo”, se hace necesario considerar
que este momento se corresponde históricamente con el período que,
situado en torno a la crisis mundial que desemboca en la llamada
"guerra del 14”, marca el inicio de una época nueva en la historia
de la humanidad: la que convencionalmente se designa como Epoca
o Edad Contemporánea.
Comprender el vanguardismo literario del siglo xx en esos tér
minos significa también establecer un criterio que asienta bases distintas
a las de la historiografía tradicional para ordenar y jerarquizar la
producción literaria contemporánea. Un criterio bastante diferente del
que surge de la consideración opuesta: la que sostiene que el van
guardismo debe ser visto como la expresión final de la época Moderna,
como la última expresión de esa época3. Dicho en otros términos, el
historiador de la literatura, al enfrentar el problema del siglo xx
tendrá que plantearse necesariamente el asunto de considerar el período
del vanguardismo ya sea como el fin de una época (la Moderna) o
como el inicio de otra (la Contemporánea).
Como hemos sostenido en trabajos anteriores, según nuestro cri
terio, la manera adecuada de darle funcionalidad comprensiva a los
conceptos es entender la expresión "literatura contemporánea** en el
sentido de "la literatura de la Epoca Contemporánea*’4. Y en términos
de historia política y económica, la época Contemporánea se inicia
con el conjunto de cambios estructurales y el rediseño de la fisonomía
internacional que se sitúa en el decenio en que se desarrolla la Primera
Guerra Mundial. Los hechos más significativos de ese momento pueden
considerarse, por una parte, la guerra misma, que altera el eje del
sistema económico mundial (se traslada de Europa Occidental a los
Estados Unidos), y por otra, la revolución bolchevique de 1917, que
3 Esto es lo que sostiene, por ejemplo, Octavio Paz, para quien el sistema
de la moderna poesía occidental llega a su culminación y término con
las vanguardias: "Para ilustrar la unidad de la poesía moderna escogí
los episodios más salientes, a mi entender de su historia: su nacimiento
con los románticos ingleses y alemanes, sus metamorfosis con el sim
bolismo francés elt modernismo hispanoamericano, su culminación y
fin en las vanguardias del siglo XX" (Los hijos del limo. Del roman
ticismo a la vanguardia. Barcelona: Seix Barral. 1974; p. 10). Para Octavio
Paz, la poesía moderna se prolonga hasta mediados del presente siglo, y
recién entonces comienza “el período contemporáneo" (p. 11), período
que, según el mismo Paz, se inicia en Hispanoamérica con Lezama Lima
r con... Octavio Paz (p. 192).
* Cf. Nel8on Osorio T.: El Futurismo y la vanguardia literaria en América
Latina. Caracas: CELARG, 1982; pp. 9-12.
X
inicia la experiencia de un nuevo sistema económico y político (el
socialismo), que con el paso de los años y en sus diversas variantes,
se ha ido implantando en la mitad del mundo. En América Latina,
aparte de la natural repercusión de estos hechos (que se traducen, por
ejemplo, en el proceso de sustitución de importaciones —con sus
necesarias consecuencias económicas, sociales y políticas—, y en la
consolidación de la conciencia política de los sectores populares, sobre
todo urbanos), se desarrolla un vasto movimiento antioligárquico,
cuyo inicial registro histórico está en la revolución mexicana (1910),
y, en el plano de la institucionalidad cultural, se produce la eferves
cencia juvenil de la Reforma Universitaria (iniciada en 1918).
Pero para tratar de comprender más cabalmente lo que significa
históricamente esta nueva época que entonces se inicia, conviene, aun
que sea en breve y desprolijo panorama, considerar la época que
termina.
La Epoca Moderna, cuyos inicios presentan variables temporales
en los distintos países del mundo occidental, está marcada por la
transformación económica que se conoce como Revolución Industrial.
Desde sus albores mercantiles y manufactureros hasta su afirmación
como sociedad industrial capitalista, la Epoca Moderna constituye un
período histórico cuya plenitud estructural se manifiesta en el siglo xix.
Aunque América tiene desde su inicial contacto con Europa (fines
del siglo xv) una importante función en el proceso de acumulación
originaria que está en la base de la sociedad industrial capitalista5,
no es sino hasta fines del siglo xix que América Latina se articula
de modo orgánico a la llamada “civilización industria]’*.
En efecto, el período que va desde 1880 a 1910 aproximadamente,
corresponde a lo que la historiografía continental llama la etapa de
la "modernización” 6, durante la cual América Latina acelera su pro
ceso de incorporación al sistema económico mundial entonces domi
nante, y en condiciones de dependencia pasa a formar parte del "mundo
moderno”.
5 "La apertura de rutas comerciales por todo el planeta, en la primera
mitad del siglo XVI, está en el origen del proceso acumulativo que
había de conducir a la revolución industrial", señala Celso Furtado.
Y agrega: “Las poblaciones nativas de América y los millones de afri
canos trasplantados a tierras americanas pagaron el más elevado tributo
en esta fase de la acumulación europea" (C. Furtado: Creatividad y
Dependencia. México: Siglo XXI, 1979; pp. 34-35 y 36). Sobre esto puede
verse además Volodia Teitelboim: El amanecer del capitalismo y la con
quista de América. La Habana: Casa de las Américas, 1979: y Eduardo
Galeano: Las venas abiertas de América Latina. México: Siglo XXI,
lia. ed., 1975; esp. Cap. I.
6 Cf. Tulio Halperin Donghi: Histeria contemporánea de América Latina.
Madrid: Alianza Editorial, 4a. ed., 1975; esp. pp. 280 y ss. También
José Luis Romero: Latinoamérica: ías ciudades y las ideas. México:
Siglo XXI, 1976; esp. pp. 247 y ss. Para el proceso cultura! y literario,
Rafael Gutiérrez Girardot: “ Hispan ¡>amerikanische Literatur 1880-
1910" en Neucs Handbuch der Literaturwissenschaft (Wíesbaden),
19/2 (1976), pp. 156-170; también Angel Rama: “La modernización
literaria latinoamericana (1870-1910)", en Hispaméríca (Maryland), XII,
36 (diciembre de 1983), pp. 3-19.
XI
Este proceso de ‘‘modernización*', que en el fondo no es otra
cosa que el ingreso de América Latina a la civilización industrial
en condiciones de una nueva dependencia (lo que Halperin Donghi
llama el “pacto neocolonial”) , constituye el marco continental en el
que surge y se desarrolla el movimiento literario que en el ámbito
hispanoamericano se conoce como el Modernismo.
El Modernismo, más allá de sus límites literarios, es el proceso
de articulación de nuestra vida intelectual y cultural al mundo de la
sociedad industrial europeo-occidental7.
El marco histórico en que se desenvuelve la etapa más progresiva
del Modernismo está signado por una acelerada transformación de
las sociedades latinoamericanas, y corresponde precisamente a los últi
mos decenios del xix y los primeros años del xx, con el desplazamiento
de lo que José Luis Romero llama "el patriciado criollo'*, el creci
miento de las ciudades capitales y el estancamiento de las provincias,
el afianzamiento de una nueva burguesía que buscaba controlar tanto
el mundo de los negocios como el de la política; etc. y en el fondo,
para toda América Latina, un proceso que se diseña como “el ajuste
de los lazos que la vinculaban q los grandes países industrializados**8.
El Modernismo literario, por consiguiente, puede considerarse como
propuesta estético-ideológica articulada al proceso de incorporación
de América Latina al sistema económico de la civilización industrial
de Occidente, al capitalismo9. La difusa conciencia de desajuste y
desencanto que impregna la visión del mundo de nuestro Modernismo
literario, hace de la Belleza —así, con mayúscula— la suprema si
no la única finalidad del Arte —también con mayúscula— , y con
vierte a éste en una especie de bastión de defensa, oponiendo sus
logros y posibilidades a la inanidad de lo real y cotidiano.
Lo artístico como asidero y refugio de valorea frente a una rea
lidad en descomposición, poco a poco, sin embargo —y precisamente
por este desligamiento de lo real, lo cotidiano—, devino en retórica
y en proceso de autoalimentación preservativa: si la Belleza no estaba’
en lo real, era en el Arte donde había que buscarla. Y de este modo,
lo que en un momento pudo ser y fue bastión de ataque para fustigar
una realidad en proceso de degradación, se fue convirtiendo en reducto
de defensa y bastión de aislamiento.
Porque es necesario recordar que el Modernismo, en su momento
de auge y desarrollo orgánico, representó un proyecto de rechazo
7 Para un examen de esta dimensión global del "modernismo” puede verse
el estudio de Rafael Gutiérrez Girardot Modernismo. Barcelona: Mon
tesinos, 1983.
8 José Luis Romero: Latinoamérica: las ciudades y las ideas, ed. cit, p. 250.
9 Como ha señalado Luis Alberto Sánchez —desde otra perspectiva—,
“coincidiendo con el modernismo, se afirma més el capitalismo extran
jero en nuestras tierras, [y con su robustecimiento] —es decir, con
el imperialismo—, América ingresa a la corriente capitalista universal”
(.Balance y liquidación del novecientos. 3a. ed. corr. Lima: Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. 1968; p. 35. La frase que va entre
corchetes fue saltada por error en esta edición y la restituimos de la
anterior para hacer inteligible el párrafo).
XII
crítico frente a la realidad, de denuncia directa de la degradación
social. Cuando Darío declara: “más he aquí que veréis en mis versos
princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos e impo
sibles", lo explica inmediatamente por su personal actitud ante la
realidad de su tiempo: “¡qué queréis!, yo detesto la vida y el tiempo
en que me tocó nacer” (“Palabras Iiminares” de Prosas profanas,
1896). No está aquí simplemente eludiendo, negando la realidad:
la está criticando, la está denunciando, la está mostrando como con
traste negativo del ideal que encama el arte.
El Modernismo en su momento más renovador y trascendente, si
bien es cierto que surgió con un anverso explícito de princesas, reyes,
palacios y jardines de ensueño, mantuvo siempre su reverso en el
rechazo a los mercaderes zafios y enriquecidos y al pragmatismo de los
sectores que moldeaban una sociedad degradada.
En este sentido, la poética del Modernismo en su momento reno
vador mantiene una vinculación con la realidad social a través de
esta actitud de rechazo. La retorización vendrá cuando el “mundo
del ensueño” deje de ser función de este contacto crítico. Como ha
señalado Ricardo Gullón,
en la época modernista la protesta contra el orden burgués aparece
con frecuencia en formas escapistas. El artista rechaza la indeseable
realidad (la realidad social: no la natural), a la que ni puede
ni quiere integrarse, y busca caminos para la evasión 10.
Es importante insistir en esta distinción que apunta Gullón res
pecto al “rechazo de la realidad:” el rechazo se dirige hacia
la realidad social, no a la natural. Porque será en esta última, en
la realidad “natural”, en “lo natural” más bien, en el sentido de lo no
contaminado por la civilización urbana e industrial n, donde se apoye
la renovación interna que surge en la etapa final, crepuscular del
mismo Modernismo, la que Max Henríquez Ureña llama “una se
gunda etapa del Modernismo” 12. Dicho en otros términos, la “eva
sión” en los Modernistas, más que una propuesta o postulación vital
afirmativa, debe leerse como signo de un implícito rechazo a una
realidad degradada; pero un rechazo que no engloba a la realidad
en términos absolutos (no es una postura filosófica), sino sólo a la
realidad social. La realidad natural, lo natural, no era negado; sim
io Ricardo Gullón: "Indigenismo y Modernismo”, en W AA: Literatura
Iberoamericana. Influios locales. (Memoria del X Congreso Internacional
de Literatura Iberoamericana) México: [UNAM], 1965; cit. p. 99.
11 Es decir, la "naturaleza” y “lo natural” no se refieren tanto a la
naturaleza física y al paisaje, sino más bien a la idea de lo natural
como un valor opuesto a lo artificial. Un examen más general de este
problema puede verse en Cari Woodring: “Nature and Art in Nineteenth
Century", PMLA, XCII, 2 (marzo 1977), pp. 193-202.
12 Breve historia del modernismo. México: Fondo de Cultura Económica,
1954; p. 31. A esta etapa la denomina —aplicando el término usado
por Francisco Contreras— mundonovismo Arturo Torres Rioseco en
su libro La gran literatura iberoamericana (Buenos Aires: Emecé Edi
tores, 1945; cap. pp. 35 y sa.).
XIII
plemente no entraba en el ámbito de sus preocupaciones o intereses
centrales en cuanto artistas.
En todo caso, en la base de la poética del primer momento orgá
nico del Modernismo se encuentra esta postulación disociativa entre
el mundo del arte, de la poesía, y el de la realidad, de lo cotidiano.
Y esto llega a ser vivido —o vivenciado— casi como una escisión
entre el hombre en cuanto ciudadano y el hombre en cuanto artista.
En Darío, por lo menos, esto parece ser conscientemente asumido
cuando declara: “Como hombre, he vivido en lo cotidiano; como
poeta, no he claudicado nunca, pues siempre he tendido a la eter
nidad" (“Dilucidaciones” de El canto errante, 1907).
Aparte de la actitud que imprecisa y provisoriamente podemos
denominar de “evasión” —manifestada sobre todo en aspectos y prefe
rencias de carácter temático—, el modo más característico de regís-
tiarse en la poética del Modernismo esta escisión y esta relación de
rechazo a la realidad social, a “la vida y el tiempo en que les tocó
nacer”, se manifiesta en lo que Angel Rama caracteriza como un
proceso de transmutación de lo real en un código poético que busca
articularse a los universales arquetípicos del arte13. Lo real podía
tener presencia en el arte en la medida en que pudiera transmutarse
y universalizarse mediante un código que permitía quintaesenciar y
ennoblecer artísticamente cualquier referente. Un presidente puede
ser cantado si es “con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman”;
una ciudad nativa se rescata al sentirla como equivalente a las que
se consideran de prestigio cosmopolita; “Y León es hoy a mí como
Roma o París”; y si se recuerda “allá en la casa familiar, dos enanos”,
estos son “como los de Velásquez”.
De este procedimiento —al que pudiera aplicársele, mutatis
mutandi, aquello de “confianza en el anteojo, no «a el ojo”, que
dijera Vallejo— puede decirse que derivan tanto los méritos y aportes
del Modernismo como su propia caducidad. Si, por una parte, se
logra construir una lengua verdaderamente literaria y explorar al
máximo las potencialidades artísticas del idioma, por otra parte, como
se dijo anteriormente, la acentuación unilateral del interés en el código
poético (unida al desligamiento de la realidad como vivencia gene
radora) devino progresivamente —en los satélites primero, y en los
epígonos, claro está— en un proceso de retorización y de pérdida
de contacto con la realidad.
El proyecto estético-ideológico del Modernismo, al irse diluyendo,
evidencia su raigambre romántica, pues romántica es la raíz de su
13 Ver Angel Rama: Rubén Darío y el Modernismo. Caracas: Universidad
Central de Venezuela, 1970; esp. pp. 111 y ss.
XIV
altiva propuesta del arte como una ilusión compensadora de la rea
lidad social14. Y es esta ilusión la que la realidad, la vida misma,
se encarga de aventar:
La vida es dura. Amarga y pesa.
¡Ya no hay princesa que cantar!
escribe Darío en 1905. El mundo de la Belleza y el Arte que los
modernistas habían buscado construir como bastión de superioridad
crítica y de defensa, va revelando su inanidad frente al arrollador
avance de un pragmatismo depredador. La “modernización” del mundo
latinoamericano, es decir, su proceso de integración al sistema del
capitalismo industrial, se revela como un nuevo proceso de dependencia,
mediatizando con el ángulo metropolitano (Europa primero, luego
EEUU) la relación entre producción y consumo; el París celeste del
ensueño se cotidianiza al alcance de cualquier rastacuero enriquecido,
y se hace evidente que el aparente cosmopolitismo no iguala la con
dición de quienes transitan las mismas cañes del mundo.
II
Los escritores que nacen y se forman durante los años de plenitud
del Modernismo, los que ingresan a la actividad literaria cuando la
crisis de un proyecto social de “modernización’' empieza a ser evidente
y se evidencia también, y por ende, el proceso de retorización de una
propuesta estética que se desvincula cada vez más de lo real, estos
escritores buscan definir en la práctica su ejercicio por la búsqueda
de una salida desde el interior mismo del sistema poético hegemónico,
desde sus propias premisas. Pero este intento de superación (por lo
menos en su primera etapa, es dccir, en el segundo decenio del
siglo xx), no logra cristalizar en una verdadera alternativa, en una
propuesta poética de negación y ruptura, sino más bien en una readecua
ción; en una “reforma” más que en una “revolución'* poética.
Su propuesta, en líneas generales, corresponde al modo como es
descrita y resumida por Monguió, cuando al referirse a estos escritores
señala:
Todo6, por esos mismos años, van a lo cotidiano, lo corriente,
lo poco "poético", lo nacional lo provinciano, lo exquisito, lo raro,
lo coamopolita, lo exótico del modernismo, lejos de las islas griegas
y de los pabellones de Venal!es, de las pagodas orientales, de
14 Cfr. Amold Hauser: Teorías del arte [Philosophie der Kunstges-
chichte]. Madrid: Guadarrama, 1975; esp. Cap. III. Para la relación
del Modernismo con el Romanticismo, Max Henríquez Ureña, op. cit.,
cap. I; también Mario Rodríguez Fernández, El Modernismo en Chile
y en Hispanoamérica. Santiago: Instituto de Literatura Chilena, 1967,
obra en Ja que se aplican Tas tesis de Mario Praz sobre el Roman
ticismo a la poética modernista.
XV