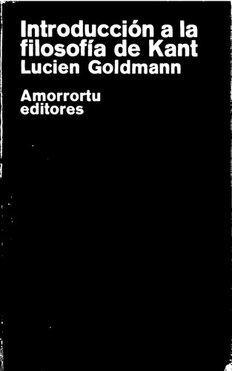Table Of ContentIntroducción a la
filosofía de Kant
Luden Goldmann
Amorrortu
_■ ■■ _
. _ .
Introducción a la
filosofía de Kant
Luden Goldmann
Amorrortu editores
Buenos Aires
Director de la biblioteca de filosofía, antropología y religión,
Pedro Geltman
Mettsch, Gemeinschafl und Welt in der Pbilosopbie Imma-
nuel Kants, Lucien Goldmann
© Europa Verlag, 1945
Traducción, José Luis Etcheverry
Unica edición en castellano autorizada por Europa Verlag,
Zurich, y debidamente protegida en todos los países. Queda
hecho el depósito que previene la ley n? 11.723. © Todos los
derechos de la edición castellana reservados por Amorrortu
editores S. A., Esteban de Lúea 2223, Buenos Aires.
La reproducción total o parciai de este libro en forma idéntica
o modificada, escrita a máquina por el sistema multigraph, mi-
meógrafo, impreso, etc., no autorizada por los editores, viola
derechos reservados. Cualquier utilización debe ser previamen
te solicitada.
Industria argentina. Made in Argentina.
«Entre todas las condiciones, ninguna es más inútil que la del
sabio en un ambiente de simplicidad natural; pero ninguna
es más necesaria en el estado de opresión impuesto por la
superstición o por la fuerza». Kant, Cesammelte Scbriften,
vol. XX, pág. 10.
«Lujo moral: los sentimientos que no son eficaces». Kant,
Cesammelte Scbriften, vol. XX, pág. 5.
Advertencia a la presente edición
Este libro es el primero que escribí. En él inicié una investi
gación que, proseguida luego en diferentes estudios, culminó
en la elaboración paulatina de un método nuevo de compren
sión y de explicación de la creación cultural. Si bien ya en
estas páginas establecí las bases de ese tipo de estudios socio
lógicos, debe advertirse que no era yo todavía consciente de
la evolución futura de mis trabajos. En aquella época, mi in
tención fue ante todo escribir una historia del pensamiento
dialéctico; hacerlo constituía un elemento indispensable para
el desarrollo de este.
Hegel y Marx nos enseñaron que el problema de la historia se
confunde con la historia del problema, y que es imposible des
cribir de manera válida un hecho humano, cualquiera que sea,
sin integrar en tal descripción su génesis; ello implica que ha
de tenerse en cuenta la evolución de las ideas y también la de
la manera en que los hombres se han representado los hechos
en estudio, evolución que constituye un elemento importante
de la génesis del fenómeno. Sin duda que lo inverso es tam
bién verdadero. La historia del jproblema es el problema de
la historia; y la historia de las ideas no podría ser positiva si
no se ligara de manera intima con la historia de la vida econó
mica, social y política de los hombres.
Digamos por último que Marx, en un célebre pasaje y refirién
dose a Darwin, a quien admiraba profundamente (y a quien,
además, quiso dedicar El capital), formuló un principio esen
cial de método para las ciencias humanas cuando afirmó que
la anatomía del hombre constituye la clave de la anatomía del
mono.
Estas consideraciones permiten comprender la razón por la cual,
proponiéndome escribir un sistema de filosofía dialéctica, co
mencé por la historia de ese pensamiento; explican también
que, habiendo consagrado mi primer estudio a la filosofía de
Kant, haya insistido sobre todo en aquello que, dentro de esa
filosofía, anticipaba la evolución ulterior y se orientaba, en es
pecial, hacia la dialéctica hegeüana.
9
Confesado esto, creo sin embargo que logré dilucidar entonces
ciertos aspectos esenciales del pensamiento kantiano, en espe
cial la importancia del período precrítico, la unidad que pre
senta la evolución de ese pensamiento y el lugar fundamental
que la idea de totalidad ocupa dentro del sistema de la filoso
fía crítica. De esa manera pude obtener una imagen bastante
novedosa de la filosofía de Kant, lo que me permitió poner
de relieve tanto la índole cuanto el origen de la deformación
neokantiana.
Sin embargo, debo admitir que mi libro, si bien se centró en
la idea de totalidad, descuidó por desgracia otra idea dialéctica
que reviste particular importancia: la idea de la identidad del
sujeto y del objeto, en cuya elaboración la filosofía de Kant
constituyó una etapa no desdeñable. Es lo que a menudo se
designa —empleando una imagen tomada del propio Kant—
bajo el título de «revolución corpenicana». Pero también en
este caso, a mi juicio, el sentido y la importancia de esta «re
volución» sólo podrían comprenderse en su significación ver
dadera a partir de las posiciones hegeliana y marxista.
En Kant, la revolución copernicana implica tres ideas cuyo de
sarrollo ulterior en el pensamiento filosófico y científico ha si
do fecundo en extremo, pero que solo a la luz de ese desarro
llo pueden juzgarse y comprenderse, a saber:
1. La oposición entre forma universal y contenido particular,
que desempeñó importante papel en la elaboración del análi
sis marxista del hombre dentro de la sociedad liberal, así co
mo en la distinción (clave para aquel análisis) entre demo
cracia formal y estratificación leal, igualdad formal y desigual
dad real, etc.; esta línea de pensamiento culminó en la teoría
de la reificación. Hasta cierto punto, en la presente obra se
estudia ese aspecto del análisis kantiano.
2. La distinción entre dos tipos de conocimiento: el que se
funda en la experiencia y el basado en los juicios sintéticos
a priori (que no tienen, como cree el positivismo, un carácter
analítico y tautológico). Esta distinción presenta en Kant un
carácter rígido y universal, válido para todo conocimiento hu
mano. Más tarde, ciertos pensadores intentaron fundarla en la
realidad empírica y en la situación del hombre con relación al
universo; limitémonos a mencionar las dos tentativas más im
portantes: la epistemología sociológica de Durkheim y la epis
temología genética de Jean Píaget. Por muy distantes que se
encuentren la posición de Durkheim, y sobre todo la de
Piaget, respecto de la rigidez del análisis trascendental, puede
10
afirmarse que el marco más general dentro del que esas refle
xiones se sitúan tiene un carácter kantiano.
3. La idea según la cual el hombre crea (aunque para Kant
sólo en parte) el mundo que él percibe y conoce en la expe
riencia. Es la célebre subjetividad trascendental del tiempo,
del espacio y de las categorías. Pero como es evidentísimo que
esa creación no podría atribuirse al individuo empírico, Kant
se vio obligado a limitarla a las estructuras formales y a con
ferirle un carácter abstracto y trascendental. Conocemos el des
tino que tuvo esta concepción en el neokantismo y, en nues
tros días, en el pensamiento de Husserl y la fenomenología.
La otra rama evolutiva que lleva de Kant hasta Hegel, Marx y
Lukács, prolongó también ese aspecto de la revolución coper-
nicana, pero lo hizo sobrepasando el análisis trascendental e
integrándolo en la ciencia positiva merced al remplazo del su
jeto individual por el sujeto colectivo (o, para emplear un tér
mino que prefiero: transindividual). Los grupos sociales y la
sociedad, que son realidades empíricas, crean realmente (pot
medio de la acción técnica) los caracteres concretos del mun
do natural y, por intermedio de esta acción sobre la naturale
za, todas las estructuras económicas, sociales y políticas, las
estructuras psíquicas y las categorías mentales (cuyo carácter
genético ha sido demostrado por la etnografía, la sociología,
la psicología infantil y la epistemología).
También en este punto la filosofía de Kant significó un giro
preparatorio de una epistemología científica que ya no nece
sita de ego trascendental y que puede situarse íntegramente en
el nivel positivo.
Aunque en el presente libro no hayamos ignorado del todo
esta evolución, la abordamos muy al pasar. Acerca de esto na
da mejor que remitir al lector a los capítulos, hoy clásicos, que
Georg Lukács consagra a la reificación en Historia y concien
cia de clase (1923).
Para el pensamiento dialéctico, la reflexión filosófica no cons
tituye una realidad por completo autónoma, radicalmente se
parada del resto de la vida social. Al par que reconocieron su
autonomía relativa y la necesidad de un extremo rigor inte
rior, los pensadores dialécticos tuvieron siempre la convicción
de que elucidar la significación vivida dentro de la praxis de
los sistemas filosóficos es un elemento importante para com
prender su significación objetiva y para formular un juicio bien
fundado acerca de su validez y de sus límites.
En esta perspectiva, precisamente, quiero reconocerme aquí
11
deudor de un pensamiento con el cual jamás estuve de acuer
do: el existencialismo. Filosofía propia de un período de cri
sis de las sociedades occidentales, el existencialismo hizo de
los límites de la existencia individual, la muerte, la angustia
y el fracaso sus temas centrales. Y fue en nombre de la tra
dición clásica —de Kant, de Hegel y de Marx— como yo le
opuse, junto con la mayoría de los pensadores dialécticos, la
existencia de un sujeto colectivo, transindividual, y la posibi
lidad de una esperanza inmanente e histórica que sobrepasa
los límites del individuo.
Pero no es menos cierto que hoy, en una época en que el pen
samiento filosófico está en vías de regresar a un racionalismo
abstracto y formalista, o bien al irracionalismo, retrospectiva
mente se advierte que el pujante desarrollo del existencialismo
tuvo al menos el mérito de aproximar a la vida real y concreta
de los hombres el pensamiento filosófico de su tiempo, inclui
do el de quienes no aceptaban sus posiciones.
Mediante su influencia explícita —pero también difusa—,
contribuyó a que se volviese a interrogar a los escritores y fi
lósofos, desde una nueva perspectiva, acerca de lo que podría
llamarse el sentido existencial de sus escritos. Asi considerado
—y no obstante la distancia que me separa de cualquier pen
samiento existencialista—, el presente libro es tributario de
un clima intelectual que aún hoy me parece válido y al que no
se debería abandonar con demasiada ligereza.
En una época en que tantos espíritus brillantes e inteligencias
notables abandonan la tradición humanista, negando al sujeto,
y se orientan hacia un estructuralismo formalista o hacia la va
lorización de lo irracional; en una época en que la crisis de las
estructuras económicas y sociales de nuestras sociedades pare
ce acompañarse de una crisis no menos radical del pensamiento
filosófico y de las ciencias humanas, quiero yo formular la es
peranza de que este libro ayude a algunos de sus lectores a
nadar contra la corriente.
París, mayo de 1967
12
Prólogo a la primera edición
Este libro es la traducción de una obra publicada en lengua
alemana, en Zurich, hace tres años. En la presente edición in
troduje modificaciones de detalle, en especial el agregado
—en las páginas 18-19— de un breve pasaje referido a los
fundamentos sociales de la visión trágica del mundo en la
Francia del siglo xvii, acerca de los cuales nada sabía aún en
1945; además, suprimí un apéndice donde trataba de las re
laciones entre el pensamiento de Martin Heidegger y el de
Georg Lukács, tema que no tiene relación directa con el pen
samiento de Kant ni, por lo tanto, con el asunto propio del
libro.
No obstante, tengo que mencionar algunos puntos en los cua
les, si tuviera que reescribir hoy la obra, introduciría modifi
caciones.
He aquí el primero: muy a menudo, donde escribí «Kant fue
el primero ...» habría podido decir «Blas Pascal...». Pero
no creo que ello demande una modificación profunda de mi
trabajo. El pensamiento de Kant se desarrolló sin relación al
guna con el de Pascal; el análisis de su contenido, de las in
fluencias que experimentó, así como de las condiciones socia
les que lo favorecieron, no varía pese a tal omisión. Por lo de
más, en la actualidad preparo una obra sobre Pascal.
En segundo lugar, este libro fue escrito en 1944-1945, baje
la impresión directa que me había causado el pensamiento de
Georg Lukács, cuyas obras —por completo desconocidas en
tonces— había yo descubierto por azar. Hoy el nombre de
Lukács empieza a ser conocido. En 1946 participó en Ginebra
en los coloquios sobre el espíritu europeo, donde su discu
sión con Jaspers eclipsó las otras intervenciones. Además, ha
retomado activamente sus publicaciones filosóficas interrum
pidas durante casi veinte años; sus últimas obras están siendo
traducidas y muy pronto serán publicadas en Francia. En ta
les condiciones, ya no es necesario llamar la atención del pú
blico filosófico acerca de él, y hoy, pudiendo examinarla en
perspectiva, creo ver su obra bajo una luz más clara. Como
13
en 1945, sigo considerando a Lukács como el pensador filosófi
co más importante del siglo xx; pienso, sin embargo, que se
lo juzga mejor diciendo que es un gran ensayista y no un pen
sador sistemático. Ahora bien, ensayista significa —según su
propia definición— precursor, el que anuncia un sistema pero
no lo construye. Pese a tener plena conciencia de la importan
cia de su obra y de la enorme deuda de reconocimiento que
tengo hacia él, vacilaría hoy en ponerlo en pie de igualdad con
Kant, Hegel y Marx, tal como lo hice a lo largo de este libro.
En tercer lugar, debo confesar que mis esperanzas —por lo que
se refiere al porvenir inmediato— no se han realizado. En lu
gar de un mundo y de una comunidad mejores, amenazadoras
nubes cubren el horizonte. La eventualidad de otra guerra mun
dial forma parte del orden normal de las cosas. Si un día es
talla, nadie se sorprenderá.
En medio de esta depresión y de esta inquietud, las condicio
nes no son favorables, evidentemente, para una filosofía del
optimismo y de la esperanza. Las filosofías nihilistas y deses
peradas se difunden cada vez más, y —lo que no es menos
inquietante— de todas partes se elevan voces representativas
que niegan la herencia del humanismo clásico en nombre de
las exigencias del presente y del futuro inmediato.
Hay un hecho abrumador, frente al cual ya no se puede cerrar
los ojos: el humanismo atraviesa hoy una crisis que amenaza
su propia existencia y exige una rigurosa toma de conciencia.
¿Qué gravitación pueden tener todavía las obras de Kant o
de Pascal, de Goethe o de Racine en la era de las armas ató
micas? ¿Qué pueden darnos todavía, y sobre todo qué pue
den impedir?
No tenemos el derecho de contentamos con nuestra «buena
conciencia». Cuando pierde el contacto con la realidad, la con
ciencia pierde al mismo tiempo todo valor real, convirtiéndose
en una pusilanimidad o una escapatoria.
Frente a la tradición humanista se alzan fuerzas reales que
también hablan en nombre de un cierto futuro, de una cierta
cultura. Y algunas de esas fuerzas, por virtud de su propia
realidad, implican valores. Lo real es racional, según la famo
sa expresión de Hegel.
Si no obstante reedito mi libro, ello se debe a que considero
que esta crisis, pese a su gravedad, es pasajera, convencido de
que un día los hombres lograrán conferir un sentido racional
a la vida y un sentido humano al universo. Todo lo que es ra
cional es real, decía Hegel, y como él sigo creyendo en la
victoria final del hombre y de la razón. Y a esa victoria habrán
14