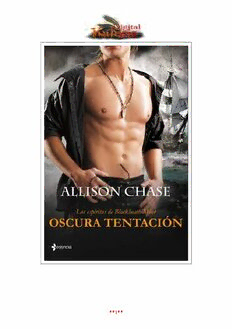Table Of Content
1
2º Los espíritus de Blackheath Moor
Exiliada en Cornualles, Sophie St. Clair sabe que
algo no anda bien en el pueblo de Penhollow. Luces
misteriosas, barcos fantasmas… ¿están los
contrabandistas haciendo nuevamente sus rutas
ilegales una vez más? ¿O han regresado los espíritus
de los piratas muertos mucho tiempo atrás?
Las respuestas la llevarán a enfrentarse con el
peligro y el deseo, mientras el torturado Chad
Rutherford, conde de Wycliffe, regresa al hogar de su
familia cerca de los páramos de Blackheath. ¿Los
atraparán para siempre los espíritus de la oscuridad o
pueden Chad y Sophie vencer al mal y reclamar su
futuro juntos?
2
Este libro está dedicado a mis padres,
que piensan que soy una escritora fenomenal.
¡Gracias, mamá y papá, por ser mis principales
admiradores!
3
AGRADECIMIENTOS
Un enorme agradecimiento a toda la gente de
NAL, por vuestra increíble acogida, y gracias en
especial a mi editora, Ellen Edwards y a su ayudante,
Rebecca Vinter, por todo el tiempo y la energía que me
habéis dedicado. ¡Sois mi «dream team»! Sin vosotras,
bueno, no lo sé...
4
PRÓLOGO
CCoorrnnuuaalllleess,, 11882299
En una negra noche de luna nueva, el Druid’s Lady viró repentinamente a
estribor, dirigiéndose a diez nudos hacia la cala rodeada de altos acantilados. Aunque
la oscuridad ocultaba la costa en ambas direcciones, alrededor de media docena de
antorchas iluminaban una estrecha playa y proyectaban una luz parpadeante sobre las
rocosas murallas de la ensenada. En la orilla, justo donde rompían las olas, tres siluetas
aguardaban inmóviles en mitad de las sombras.
El guardiamarina que observaba desde el alcázar sintió una profunda aprensión,
acompasada con el parpadeo de las llamas. Cuando le había preguntado al primer
oficial por ese repentino desvío en su regreso a casa desde la costa francesa hacia
Penzance, el hombre se había limitado a contestar:
—Órdenes del capitán. Mercancías para descargar.
El bergantín echó anclas a unos cincuenta metros de la costa. Las sogas de cálamo
crujieron cuando, con la polea, los marineros levantaron desde la bodega del barco
numerosos barriles de brandy y cajones llenos de delicada porcelana, sedas y una
buena cantidad de tabaco. Algunos de los hombres comenzaron a trasladar las
mercancías a una barcaza plana, mientras otros esperaban para bajarla al agua. El
guardiamarina estimó que tendrían que hacer tres viajes para trasladarlo todo antes de
continuar. No respiraría tranquilo hasta que el viento soplara otra vez en las velas del
Lady.
Con una sonrisa confiada, el oficial se le acercó y le palmeó el hombro.
—Relájate, amigo. Ni el mismo diablo podría encontrar esta cala. El barco
guardacostas más cercano está a medio kilómetro de distancia, como mínimo.
Un grito interrumpió las palabras del oficial. El vigía, en precario equilibrio sobre
la cofa de la vela mayor, miraba con el catalejo mientras hacía desesperadas señas hacia
el lado del puerto. El guardiamarina miró en esa dirección. Al principio no vio nada
más que las negras olas y el cielo de la medianoche. Luego, casi todos al mismo tiempo,
los haces de luz de incontables fanales se reflejaron en el agua.
5
De proa a popa, el Druid’s Lady se sumió en la confusión. Los marineros de
cubierta chocaban entre sí en su apresuramiento para ocupar sus posiciones. Una
repentina explosión los tiró al suelo. Al caer sobre la cubierta, el guardiamarina se
golpeó la cadera y el hombro. Cuando pudo sentarse, se vio envuelto en una tóxica
nube de azufre que dejó a toda la tripulación ciega y envuelta en un asfixiante caos.
Una segunda explosión sacudió el barco. Parpadeando por efecto del humo, el
guardiamarina pudo ver el lustroso casco de un clíper que brillaba junto al bergantín.
Se oyeron bruscas órdenes: el Lady iba a ser abordado.
En una desesperada maniobra, el bergantín se lanzó a estribor. Entonces se
produjo otra explosión. Los gritos de los hombres se mezclaban con el sonido de las
armas y los silbidos de las balas en una y otra dirección. El Druid’s Lady se inclinó
peligrosamente hacia el agua. Con el pulso acelerado, el guardiamarina miró hacia el
palo mayor del clíper donde una pequeña bandera cuadrada, con una rosa negra sobre
fondo carmesí, relucía contra el cielo nocturno.
No era la guardia costera. Era el Ebony Rose.
Perdió toda esperanza, cuando un atronador disparo reverberó por encima de su
cabeza, arrancando una cascada de astillas de madera. Sintió un fuerte dolor en la nuca
y todo se oscureció.
6
CAPÍTULO 1
CCoorrnnuuaalllleess,, sseettiieemmbbrree ddee 11883300
Donde el inhóspito páramo de Blackheath Moor se encontraba con la formación
rocosa de la costa de Cornualles, Sophie St. Clair apresuraba el paso por un polvoriento
camino hacia el único lugar de aquel campo erosionado que le estaba expresamente
prohibido.
Aquel día, el aire estaba impregnado de una resplandeciente luz que jamás había
visto antes de llegar a Cornualles. Era fresca y vigorizante como el agua de manantial
en un día de invierno; hacía que los colores brillaran y que todo se viera con mayor
claridad... volviendo imposible cualquier intento de pasar inadvertida.
Sophie sabía que era una mancha demasiado evidente en el paisaje, pelado de
árboles. Una pequeña y oscura figura que avanzaba por el irregular camino bordeado
de brezos oscurecidos y grandes extensiones de aulaga. El cielo se veía tan impecable
que podía competir con el reluciente azul de la porcelana de Sèvres que su madre tanto
apreciaba.
Unos minutos antes, después de gritar que se iba a caminar por la playa, se había
alejado lo más rápido posible de la casa de su tía Louisa. Con una mano se cogía el ala
del sombrero para sujetarlo ante la fuerza del viento y con la otra sostenía la cartera
que le colgaba del hombro.
Al llegar a una pequeña cima, la vista de cuatro chimeneas de piedra gris y un
techo puntiagudo hizo que acelerara el paso. Casi estaba en Edgecombe, una
propiedad que se extendía entre las llanuras y el mar, que llevaba ya dos años
abandonada, desde la muerte de su anterior propietario. El cuarto conde de Wycliffe
había perecido en un trágico incendio que se había iniciado en una de las habitaciones
y, aparentemente, su heredero había cerrado el lugar, sin ningún deseo de pasar
tiempo allí.
El interés de Sophie por la finca no se debía a su historia reciente sino a las
leyendas que conectaban Edgecombe con un matrimonio pirata que había usado el
lugar como base de operaciones tres siglos atrás. Las leyendas de los Keating habían
cautivado su imaginación de niña, y había pasado muchos momentos felices
estudiando los detalles de sus hazañas. Pero nunca había pensado que tendría la
7
oportunidad de ver en persona aquella laberíntica propiedad. Al menos, no hasta que
el incidente del mes anterior alterara el curso de su vida.
Su primera visión del lugar había sido poco más que una recortada sombra en el
paisaje del atardecer, enmarcado por la ventana del carruaje de su abuelo, que la había
llevado desde Londres hasta la puerta de la casa de su tía Louisa. Pero de aquella
primera visión conservaba el carácter invitador de los gabletes de piedra que no podía
ignorar.
—Mantente alejada de allí, chica —le había advertido su tía cuando Sophie
mencionó el tema el día anterior—. Ni se te ocurra orientar tus pasos hacia aquellas
ruinas. El lugar está abandonado, se cae a trozos.
—Desde el camino la mansión parece bastante sólida. Y se ve tan oscura y
melancólica, posada con tanta precariedad al borde del terreno. Y su historia...
—Es una historia de violencia, ya sea deliberada o no. La mala fortuna pesa sobre
ese lugar. Algunos dicen que... —La tía Louisa se inclinó y susurró—: Algunos dicen
que una especie de maldición jamás abandona la casa por completo, aunque haya
pasado mucho tiempo desde que sus ocupantes se fueron a la tumba.
—¿Hablas de maldiciones o de fantasmas, tía Louisa? Sé que se dice que los
Keating se aparecen en Edgecombe, pero seguro que tú no creerás en...
—Lo que creo que es que hay que evitar ese lugar. Harías bien en olvidarlo
cuanto antes.
Sophie había intentado hablar con sus primos sobre la casa, pero Rachel, de
dieciocho años, repitió las advertencias de su madre y Dominic, dos años mayor, no
había hecho más que fruncir el cejo y refunfuñar algo ininteligible antes de alejarse.
Las advertencias sólo habían incrementado el deseo de Sophie de ir allí. Al llegar
a la verja de entrada, se detuvo ante la puerta de hierro forjado. Estaba cerrada,
doblemente asegurada por una cadena pasada dos veces y unida por un candado más
grande que su mano.
«Prohibida la entrada». El mensaje repetía las palabras de advertencia de la tía
Louisa. Los dos pilares de piedra y la alta cerca de granito emitían la misma orden:
«No pasar».
—No creo —susurró Sophie.
La mansión misma era una fortaleza de piedra que se levantaba al final del
pequeño camino de acceso y que desembocaba en un patio adoquinado. Un par de
imponentes gárgolas protegían cada uno de los lados de un elaborado pórtico,
coronado por un arco gótico. Las ventanas estaban cerradas, subrayando el aire de
abandono que reinaba en el lugar.
Una casa así probablemente tuviera más de una entrada. Sophie empezó a
buscar.
Más allá del establo para los carruajes, junto al muro que limitaba al sur,
descubrió una pequeña portezuela medio escondida tras una maraña de espinos. Se
abrió paso entre las punzantes ramas hasta encontrar el pestillo. Allí no había cadenas
que le impidieran pasar. Con un emocionado suspiro y decidida a desoír los consejos,
entró.
8
Un camino de pizarra la llevó hacia un estrecho hueco en el seto recortado, pasó
junto al cobertizo de los jardineros y llegó hasta un jardín en terrazas. No lejos de allí se
veía un invernadero y una estructura octogonal que parecía una glorieta gigante. La
pintura estaba desconchada y dejaba ver la madera de debajo. En el vértice del
puntiagudo techo había una veleta en forma de dos espadas cruzadas, coronadas por
una vela de barco. Giró, chirriando sobre el eje oxidado.
El camino discurría junto a una fuente seca y sobre un puentecillo de madera.
Allí, los helechos estaban muy crecidos y las puntas de los juncos impedían ver el
estrecho arroyo que corría debajo. Siguió caminando entre árboles frutales y las laderas
del jardín. Un par de peldaños daban paso a la terraza, donde unos escalones llevaban
hasta las cristaleras de la casa. Sophie subió y se rió para sus adentros de las
supersticiones de la tía Louisa. Después de todo, Edgecombe no era más que una casa.
Llena de historia y de brumosa leyenda, eso sí. Pero ¿fantasmas?
Tomó asiento en el escalón superior, se quitó la cartera del hombro y buscó
dentro su pluma, el tintero y su cuaderno de tapas de piel. Se remetió dentro del
sombrero un mechón de pelo que el viento le había soltado y dio vuelta a la página.
«Una casa en cuclillas al borde del mundo —escribió—, desafía a los elementos,
viento, tormentas y mar que la embisten con furia maldita».
Bueno. Tendría que cambiar la última palabra, por supuesto. El abuelo St. Clair,
dueño y editor jefe del Beacon, uno de los periódicos semanales más populares de
Londres, nunca dejaría que se imprimiera así. Igual que nunca había publicado ningún
artículo de Sophie bajo su verdadero y femenino nombre. No. Si quería continuar
escribiendo ocasionales artículos para el Beacon, debía hacerlo con el seudónimo de
Silas Sinclair y, además éstos tenían que ceñirse a los temas que su familia consideraba
apropiados para una dama.
«Sophie St. Clair, las buenas chicas no plantean preguntas incómodas... Las
buenas chicas dejan los reportajes periodísticos a los hombres... Las buenas chicas
dedican su tiempo a labores apropiadas para ellas, como el bordado, las acuarelas o
tocar el pianoforte...
»Sophie, ¿por una vez en la vida no puedes comportarte como corresponde a una
dama?»
Qué poco le gustaban esas palabras. Aunque llevaba una vida entera tratando de
encarnar esas ideas, jamás había pasado de intentos fallidos. Si realmente la curiosidad
mata al gato, entonces Sophie había coqueteado con la muerte durante toda su vida.
Además, ella no era una dama. No en el sentido estricto. Los St. Clair no podían
alardear de títulos y no poseían más tierras que las que habían comprado en los
últimos años con la fortuna que el abuelo había amasado con su periódico y algunas
inversiones. Su familia era gente trabajadora, y Sophie no se avergonzaba de ello.
Con la pluma suspendida sobre la página, contemplaba la casa. Un rápido
recuento de las ventanas cerradas indicaba que había unas quince habitaciones,
distribuidas a ambos lados de una torre cuadrada que, tres siglos atrás, había sido la
fortaleza junto al mar de sir Jack y lady Margaret Keating.
Según las leyendas que Sophie había leído de niña, la pareja había dominado los
mares durante diez años, desde Cornualles hasta el norte de Francia e Irlanda,
9
repartiendo mercancías entre la gente que no podía pagar los impuestos locales. En
realidad, sus métodos no siempre habían sido tan inofensivos. Los Keating atacaban
con brutalidad a cualquiera que se les enfrentara, buques de la Armada incluidos, y
solían lanzar por la borda a sus víctimas, heridas y atadas entre sí.
Finalmente, a sir Jack lo abandonó la suerte. Tras su muerte en la costa a manos
de la Armada Real, lady Meg había partido en una nave de su propiedad. Se había
embarcado en un viaje sin rumbo, arrasándolo todo en alta mar, practicando el
asesinato y el pillaje hasta que fue atrapada, juzgada y ahorcada.
«Sé una buena chica, Sophie».
Oh, muy bien. Ese día intentaría pensar en la arquitectura, no en la historia de
violentos piratas. Se puso manos a la obra.
«Un adusto centinela cuyos muros de granito parecían surgir de una antigua
niebla, con misterios y recuerdos atrapados dentro de cada bloque cincelado...»
La arremolinada brisa se detuvo abruptamente siendo reemplazada por una
completa quietud que de inmediato a Sophie le pareció... poco natural. Un pesado
silencio descendió entre los árboles, mientras los pájaros posados en sus ramas
parecían atrapados en un estado de silenciosa expectativa.
La atmósfera era inquietante, opresiva. Levantó la mirada hacia la casa.
Una nube cubría el sol, sumiendo la piedra y la madera en la penumbra. Sintió
un escalofrío y miró con atención. Las ventanas de aquel rincón más alejado, ¿habían
estado abiertas todo el rato?
Permaneció quieta en el escalón, observando. Esperando... que volviera a soplar
el viento, que los serbales, los cornejos y los descuidados árboles frutales volvieran a
moverse, que la casa permaneciera tan oscura, vacía e imperturbable como siempre.
La mansión no cumplió su parte. Mientras Sophie observaba, una cortina en la
ventana abierta se movió un poco hacia un lado y luego volvió a su sitio.
Se levantó de inmediato y, sin darse cuenta, se llevó una mano a la boca con lo
que el cuaderno se le cayó al suelo. La pluma resbaló por los escalones. El pulso se le
aceleró mientras daba unos pasos hacia atrás hasta que el pie le quedó en el aire. Casi
se cayó por la escalera, pero gracias a una rápida maniobra recuperó el equilibrio.
A toda velocidad, recogió el cuaderno y la pluma, se colgó la cartera del hombro,
se irguió y se encontró mirando la cara de un hombre que estaba al otro lado de la
ventana. Aunque los parteluces le impedían ver bien, pudo distinguir una mata de
pelo claro, cejas oscuras encima de unos ojos agudos y una boca carnosa, que esbozaba
un gesto de desagrado.
Iba en mangas de camisa y con chaleco; tenía una de las manos cerrada en un
puño sobre los botones. La miraba con fijeza, manteniéndola inmóvil, prisionera de
una silenciosa batalla escrutadora. ¡Cielo santo, la habían descubierto!
Una voz interior la tranquilizó, como una llamada a la lógica. Después de todo,
ella era una vecina, o al menos una invitada de los vecinos de aquel hombre. Podía
ofrecerle una amistosa disculpa por haber entrado sin autorización y esperar que él, ya
fuera un sirviente o un noble, se comportara con amabilidad. O, al menos, tuviera
sentido del humor.
10