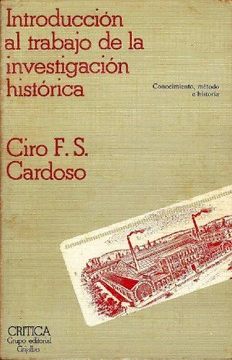Table Of ContentCIRO F. S. CARDOSO
INTRODUCCION
AL TRABAJO DE LA
INVESTIGACIÓN
HISTÓRICA
Conocimiento, método e historia
CRÍTICA
BARCELONA
1.a edición: abril de 1981
2.a edición: noviembre de 1982
3.a edición: marzo de 1985
4.a edición: abril de 1989
5. edición: enero de 2000
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo
las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier
medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribu
ción de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.
Cubierta: Joan Batallé
Ilustración de la cubierta: Louise Nevelsol, Royal Tíde IV, 1960
(© VEGAP, Barcelona, 2000)
© 1980: Ciro Flamarion Santana Cardoso
© 1980 de la presente edición para España y América:
Editorial Crítica, S.L., Córsega, 270, 08008 Barcelona
ISBN: 84-8432-023-5
Depósito legal: B. 82-2000
Impreso en España
2OOO.-HUROPE, S.A., Lima, 3 bis, 08030 Barcelona
A Héctor Pérez Brignoli
INTRODUCCIÓN
En 1976 publiqué, en colaboración con Héctor Pérez Brignoli
y por esta misma editorial, la primera edición de Los métodos
de la historia, un manual universitario. Introducción al trabajo de
la investigación histórica pretende, también, ser un manual de me
todología para uso de estudiantes de historia. Así, me ha parecido
conveniente explicar la justificación de otro texto más de carácter
metodológico, y qué tiene de nuevo respecto del anterior.
Ambos libros nacieron de la experiencia docente, y éste, por
lo menos en parte, de observaciones que me hicieron varios estu
diantes —en Costa Rica, México y Brasil— acerca del primero.
Los métodos de la historia lleva el subtítulo «Introducción a los
problemas, métodos y técnicas de la historia demográfica, econó
mica y social»: aunque contiene diversos capítulos menos espe
cializados (1, 2, 3, 8 y 9), sin duda la mayor parte del texto
corresponde al subtítulo mencionado. Ahora bien, lo que me dije
ron diversos alumnos fue que les gustaría un desarrollo más
detallado de los problemas epistemológicos, teóricos y metodo
lógicos generales, en particular aquellos que se mencionan de
pasada en el capítulo 9 de aquel manual; otros manifestaron, en
dirección opuesta, que sería útil una expansión de lo que en
Los métodos de la historia es el primer anexo —eminentemente
práctico—, «Cómo organizar y llevar a cabo una investigación
histórica», que tiene sólo cuatro páginas. Este volumen intenta
responder a ambas observaciones, o sugerencias.
En sus conferencias dictadas en 1961 en la Universidad de
10 LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
Cambridge, E. H. Carr mencionaba la antítesis entre historia y
ciencia, que no es, como parecía creer, un problema sólo britá
nico, afirmando al respecto lo siguiente (¿Qué es la historia?,
Seix Barral, Barcelona, 19766, pp. 114-115): «Este abismo es
en sí mismo producto del viejo prejuicio, basado en una estruc
tura de clases de la sociedad inglesa, que pertenece también a
tiempos dejados atrás; creo yo que la distancia que separa al
historiador del geólogo no es por fuerza más infranqueable ni
mayor que la que separa al geólogo del físico. Pero no es, a mi
juicio, forma de salvar el abismo la de enseñar ciencia elemental
a los historiadores e historia elemental a los científicos. Es éste
un callejón sin salida al que nos ha llevado la confusión mental.
Al fin y al cabo los propios científicos no proceden así. Nunca he
sabido de ingenieros a quienes se aconsejara asistir a clases ele
mentales de botánica».
Esto es discutible, y los ingenieros son un ejemplo mal ele
gido: serta posible demostrar que los biólogos, por ejemplo, asis
tieron con mucho provecho, en estas últimas décadas, a cursos
de física y de química, entre otras disciplinas. Pero la verdad es
que los historiadores, en su mayoría, no ignoran sólo las ciencias
naturales, sino también los conocimientos más elementales de
epistemología y metodología generales. Por ello, decidí redactar,
en los capítulos 1 y 2 de este libro, una exposición rápida de
algunos problemas centrales del conocimiento y del método cien
tíficos. El breve capítulo 3, que completa la primera parte, enfoca
las relaciones entre ciencia y sociedad, con la finalidad de abordar
ciertas confusiones corrientes entre científicos sociales y estudian
tes (por lo menos en algunos países de América Latina), en par
ticular la que consiste en no distinguir entre ciencia y tecnología,
y el olvido de que la ciencia tiene un contenido que no puede,
sin exceso de simplificación, ser deducido o derivado directamente
de lo social o de alguno de sus aspectos.
La segunda parte consta, en primer lugar, de dos capítulos
dedicados a las ciencias del hombre y en particular a la historia.
La función central del capítulo 4 es la discusión en torno a la
pregunta: ¿es la historia una ciencia? El capítulo 5 se ocupa de
11
INTRODUCCIÓN
problemas substantivos de la metodología histórica vista en un
plano general, en función de su progresiva construcción como
ciencia: el método tradicional de los positivistas, en el que hay
un núcleo racional a rescatar, por más que ciertos aspectos estén
irremediablemente superados; las cuestiones de la explicación, la
generalización y la causalidad; y una descripción de los pasos de
la investigación histórica. El último capítulo, acerca del tiempo,
pretende establecer un puente entre la primera y la segunda par
te, mostrando que, pese a todo, hay ciertos vínculos entre la his
toria y lo que pasa en las ciencias naturales.
Este libro puede ser considerado como un trabajo de filosofía
de la ciencia, pero opuesto a todas las discusiones abstractas y
metafísicas en ese campo (aun las que quieren presentarse como
marxistas), aquellas que se desarrollan lejos de los procesos con
cretos de la investigación histórica, de «la historia que hacen los
historiadores». Así, nuestros puntos de referencia serán algunos
de los estudiosos que intentan en los hechos, con su trabajo con
creto de historiadores y su reflexión teórica, construir una histo
ria cada vez más científica —como P. Vilar, J. Topolski y el
grupo de los Annales (sobre todo hasta 1969)—; no las sirenas
estructuralistas que prometen una «ciencia de la historia» o una
«nueva historia» cuando, en el fondo, pretenden destruir la única
que tenemos, como disciplina imperfecta pero que trata siempre
de perfeccionarse —y que de hecho no conocen—, en nombre de
principios y teorías que al historiador profesional le resultan
del todo inútiles.
En suma, lo que hallarán aquí son algunas reflexiones y con
sejos de un historiador de profesión, muy consciente de sus
limitaciones y que, como en compañía de Héctor Pérez Brignoli
hizo en el libro anterior, ahora también solicita a los lectores
le señalen las deficiencias y errores que no dejarán de encontrar
en estas páginas.
Río de Janeiro, 21 de septiembre de 1980.
PRIMERA PARTE
Capítulo 1
EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
1. Conocimiento, lógica y epistemología
El conocimiento es una relación —o, más exactamente, un
proceso— que se establece entre un sujeto cognoscente (aquel que
conoce), un objeto del conocimiento (aquello que se trata de cono
cer), y determinadas estructuras o formas sin las cuales el conoci
miento no puede ocurrir. Sea, por ejemplo, el enunciado legal
siguiente: «para todo x, si x es un pedazo de metal que se
calienta, entonces x se dilata». Este enunciado supone la exis
tencia de objetos materiales —pedazos de metal—; de un sujeto
que establece la relación calentamiento/dilatación y la mide; y
finalmente, de la estructura de los números y de una métrica
espacial, sin las cuales no sería posible el establecimiento de la
relación legaliforme mencionada.
El conocimiento científico —que es el que se obtiene de
acuerdo con ciertos procedimientos integrantes del método cientí
fico, el cual será abordado en el capítulo 2— puede ser analizado
por dos disciplinas diferentes, la lógica y la epistemología.
En tiempos antiguos, la lógica era una disciplina bastante
general, que se ocupaba tanto del sujeto como del objeto con sus
propiedades y de las formas o estructuras generales del conoci
miento. Tal disciplina, sin embargo, se ha limitado crecientemen
te al estudio de la verdad vista en sus condiciones formales.
16 LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
En otras palabras, ello quiere decir que los lógicos se contentan
con el estudio de las estructuras o reglas del conocimiento, sin
ocuparse ya de las relaciones que mantienen con el sujeto, y con
objetos físicos o reales. Por lo tanto, el recurso a la lógica se
hace para la verificación de verdades formales, dependientes de
relaciones de implicación, de la validez deductiva únicamente.
La lógica no se ocupa de hechos y experiencias.
Ahora bien, una vez verificadas las proposiciones o afirmacio
nes científicas en cuanto a sus aspectos normativos o formales,
quedan todavía en pie las preguntas que pueden plantearse en lo
concerniente a las relaciones entre los elementos que constituyen
el proceso de conocimiento. Estas preguntas se refieren sobre
todo al problema central del conocimiento, que consiste en saber
si las estructuras o formas de éste dependen del sujeto, del objeto
o de la relación entre ellos. O aun de nada de esto, como ocurre
con el sistema de Platón —idealista objetivo—, en el que las
«ideas puras», inteligibles pero transcendentes a todo lo sensible,
son el criterio de la verdad, el punto de referencia absoluto.
He aquí algunas de las cuestiones que se plantea la epistemología:
las operaciones o actividades del sujeto ¿crean activamente las
formas del conocimiento y organizan su objeto?; las formas del
conocimiento ¿serán, por el contrario, simples abstracciones de
las propiedades del objeto, que el sujeto del conocimiento se
limita a registrar? Si se admite la primera alternativa, ¿será posi
ble el conocimiento de las cosas en sí?
La epistemología o teoría del conocimiento puede ser definida
de diferentes maneras. Quizá resulte útil empezar por referir la
distinción, propuesta por J. Piaget, entre epistemología norma
tiva y epistemología genética.1 En los límites de la primera,
R. Carnap decía que a la epistemología le toca preguntar en qué
se basa nuestro conocimiento, o sea, cómo se puede justificar la
descripción que se haga de una experiencia cualquiera, preser
vándola de toda duda. K. Popper, quien diverge de Carnap, pre
1. Jean Piaget et alii, Epistemología genética e pesquisa psicológica, trad. del
francés, Liviaria Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1974, pp. 19-48.