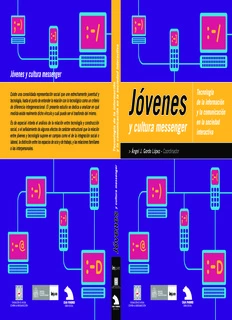Table Of ContentMessenger-0-4.0 19/6/06 11:17 Página 2
© FAD, 2006
© INJUVE, 2006
Dirección del estudio:
FAD – Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
Autores:
Ángel J. Gordo López
Ignacio Megías Quirós
Colabora (entrevistas y transcripciones):
Albert García Arnau
Cubierta:
Pep Carrió/Sonia Sánchez
San Vicente Ferrer, 61 - 28015 Madrid
Maquetación:
Quadro
Plaza de Clarín, 7 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Impresión:
Ancares Gestión Gráfica, S.L.
Ciudad de Frías, 12 - Nave 21 - 28021 Madrid
ISBN:
84-95248-72-7
Depósito legal:
M-
Messenger-0-4.0 19/6/06 11:17 Página 3
En la presentación del nuevo título de la serie “Jóvenes y…” acaso
lo más necesario de justificar sea por qué no se planteó antes esta cuestión. En
efecto, el impacto de lo tecnológico en la cultura y en la comunicación de los
jóvenes parece tan evidente, y por otra parte es una convicción tan asentada en
las percepciones colectivas, que hubiera sido lógico plantear rápidamente el aná-
lisis de esa dimensión.
Sirva de explicación, más allá de la importancia y la urgencia de
los temas que se fueron tratando en la serie de informes, el hecho cierto de que la
influencia de las nuevas formas de información y comunicación, las TICs, ha evo-
lucionado y evoluciona tan aceleradamente que precisa de una cierta perspectiva
para dar cuenta de una dinámica tan fugaz. De hecho, incluso en la mirada
actual, uno de los elementos dominantes es esa impresión de movimiento conti-
nuo en la estructura y en la funcionalidad de los instrumentos y las relaciones
influidos por la tecnología; no en vano, en las conclusiones de este estudio, se
avisa que éstas se encuentran “en construcción”.
En cualquier caso, coyunturalidad o transitoriedad no implican
superficialidad. Creemos que el presente análisis es atento y profundo. Atento por-
que utiliza múltiples fuentes, desde el discurso de los usuarios a los indicadores
empresariales; profundo porque plantea derivaciones del fenómeno observado.
Por ejemplo, la manera en que las TICs aparecen como elementos de socializa-
ción y como factores condicionantes del proceso vital y laboral de los jóvenes es
una cuestión de calado, sobre la que este informe aporta numerosos elementos.
El INJUVE, la FAD y Obra Social de Caja Madrid esperan, también
en esta ocasión, haber conseguido una contribución útil al mejor conocimiento de
lo que, creemos que para bien, es parte fundamental del presente (y del futuro) de
los jóvenes.
Los editores
Messenger-0-4.0 19/6/06 11:17 Página 4
Messenger-0-4.0 19/6/06 11:17 Página 5
Índice
1. Infancia, juventud y tecnología: situando la madeja relacional . . . . . . . . . . . . 7
1. Tecnología y sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Tecnología y juventud: representaciones tópicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3. Individuo-familia, ocio-trabajo, juventud-tecnología:
plataformas de integración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4. Propuesta y objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. Metodología del estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1. Diseño mixto discursivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2. Trabajo de campo cualitativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3. Sociedad de la información/cultura messenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1. Tendencias generales de las TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2. Uso de Internet en España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3. Valoración y uso de Internet por parte de los jóvenes . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4. Uso y valoración de la red: ejemplo a partir de una muestra
de jóvenes universitarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5. Tecnologías de integración tecnosocial: el fenómeno messenger . . . . . . . . 60
4. Redes de oportunidades y gestión del yo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
1. Mitos de la sociedad tecnológica y de la relación jóvenes-TIC . . . . . . . . . . 74
2. Sobre los usos y el deber serde las relaciones tecnosociales . . . . . . . . . . . 96
3. Procesos de individuación, familia y control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4. La importancia del Messenger como espacio relacional . . . . . . . . . . . . . . . 123
5. Las relaciones “verdaderas” y los diarios de mis “otros yos” . . . . . . . . . . . . 132
6. Necesidad, dependencia y terapeutización
en la sociedad de los individuos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Messenger-0-4.0 19/6/06 11:17 Página 6
5. Tipos ideales: banda ancha, banda estrecha, cultura móvil . . . . . . . . . . . . . . . 161
1. El trabajo como punto de inflexión y su relación con el ocio
en las consideraciones sobre el sentido de los usos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
2. Integración, resistencia y marginación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
3. Mundo ETT: la vida en precario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
6. Conclusiones (en construcción) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
7. Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Messenger-1-4.0 19/6/06 11:17 Página 7
1. Infancia, juventud y tecnología:
situando la madeja relacional
A lo largo de la Historia Moderna de Occidente, la relación entre los avances
tecnológicos y las nociones hegemónicas de infancia y juventud ha pasado a
ser tan “natural” como el aire que respiramos. No menos naturales resultan las
circunstancias que privan a un gran porcentaje de estos jóvenes (y por tanto, a
un amplio sector poblacional) de una participación plena en los ámbitos socia-
les y políticos.
Dar cuenta de las relaciones entre los/las jóvenes y las nuevas tecnologías en la
actualidad supone, inevitablemente, reconocer una serie de asimetrías y corres-
pondencias. Si la tecnología participa activamente en todos los ámbitos de la acti-
vidad sociocultural y económica, la participación de los jóvenes en estos ámbitos,
por el contrario, es contemplada como deficitaria. Estamos, por lo tanto, ante una
situación que al tiempo que priva a los jóvenes de las condiciones necesarias para
su desarrollo y emancipación (derecho al trabajo, la vivienda...), les posiciona
como uno de los principales impulsores (drivers) del desarrollo y profusión de la
sociedad de la información y sus tecnologías.
Nuestro propósito es indagar en las fuerzas y tensiones que forjan estas relaciones,
palpar sus contornos y rodear sus aristas, mientras demarcamos los objetivos de
este estudio.
Para ello consideramos, en primer lugar, las relaciones entre lo social y lo tecno-
lógico en distintos momentos históricos. Esta relación se suele plantear desde una
doble visión: la tecnología antecede y determina los cambios sociales o bien, la
sociedad impulsa las innovaciones tecnológicas. Seguidamente pasaremos a anali-
zar las representaciones más generalizadas en torno a los más jóvenes y las tecno-
logías de la comunicación y la información.
1. INFANCIA, JUVENTUD Y TECNOLOGÍA: SITUANDO LA MADEJA RELACIONAL (cid:2) 7
Messenger-1-4.0 19/6/06 11:17 Página 8
1. TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD1
La pregunta por la relación entre tecnología y sociedad está presente en la mayo-
ría de los debates sociales, aunque las intervenciones y políticas sociales han
optado a menudo por explicaciones de corte determinista, bien sean sociológicas
(la sociedad determina la innovación tecnológica) o tecnológicas (la tecnología
determina los procesos sociales). En lo que respecta al “determinismo tecnológi-
co” el hecho fundamental es que la tecnología opera de manera autónoma, inde-
pendientemente de restricciones políticas, sociales o morales y que llega, incluso,
a la producción de sus propias normas de funcionamiento y desarrollo. Por su
parte, el determinismo social sugiere que los artefactos técnicos no tienen ninguna
relevancia en sí mismos, sólo importan los sistemas socioculturales. Esta visión
presenta el gran inconveniente de obviar las transformaciones sociales inespera-
das e imprevisibles que producen algunas innovaciones tecnológicas (Domènech
y Tirado, 2004).
Desde finales de la década de los setenta aparecen posturas que huyen de uno y
otro determinismo, planteando que las tecnologías no están claramente definidas al
comienzo, y que sus efectos distan de ser homogéneos o independientes del marco
sociocultural que acoge los usos concretos de las mismas (Mackenzie y Wajcman,
1985; Pinch y Bijker, 1987). Según estas posturas, la cuestión no es simplemente
cómo se utiliza la tecnología, sino, en qué se convierte como resultado de los dife-
rentes usos posibles y como parte de un proceso de negociación y lucha entre
“grupos sociales relevantes” (Galcerán y Domínguez, 1997). Como señala Cabero
(2001: 65) las tecnologías no son asépticas sino que, por el contrario, “reflejan las
posiciones ideológicas y sociales de la cultura en la cual se desarrollan”.
Estas visiones están en deuda con visiones más amplias e históricas de la tecnolo-
gía como las aportadas L. Mumford (1934) quien, anticipándose a su tiempo, con-
cibe lo tecnológico como un conjunto de relaciones, habilidades y conocimientos
al igual que estructuras y relaciones de poder a lo largo de distintos periodos his-
tóricos en un continuo juego de transmisiones e influencias. Desde esta mirada
más global e histórica, L. Mumford identifica una serie de ejemplos precursores de
la mecanización industrial en civilizaciones antiguas, como la coordinación de
los parias que transportaban las piedras de las pirámides de Egipto, al ritmo del
látigo, o la sincronización de los remeros en la galeras romanas, encadenados a su
parte del listón e incapaces de realizar ningún otro movimiento que el estricta-
mente requerido.
Los análisis sociohistóricos de M. Weber fueron igualmente incisivos cuando atri-
buyen a los monasterios medievales un gran protagonismo en la racionalización
tecnológica iniciada en la Europa preindustrial. Los monasterios medievales,
según Weber, fueron centros altamente estructurados y tecnificados, como indica
1. Parte de los argumentos presentados en esta sección, en especial los referidos a la visión histórica de la tec-
nología, los trabajamos en mayor detalle en A.J. Gordo López y R.M. Cleminson (2004). Techno-sexual land-
scapes: changing relations between technology and sexuality. Londres: Free Association Books.
8 (cid:2) JÓVENES Y CULTURA MESSENGER
Messenger-1-4.0 19/6/06 11:17 Página 9
la meticulosa planificación arquitectónica y las dotaciones técnicas exigidas por
los cánones religiosos para su fundación. El énfasis en el rigor técnico y arquitec-
tónico, en fin, el ordenamiento y la funcionalidad del que debían estar dotados los
monasterios, perseguían garantizar los recursos necesarios para la autosuficiencia,
lejos de cualquier dependencia mundanal, y maximizar así el tiempo disponible
para el trabajo espiritual. Tan sofisticado era el nivel de organización técnica de
los centros monacales que podríamos afirmar que los monjes operaban de modo
parecido a una fábrica, constituyéndose así en los principales centros de civiliza-
ción y de innovación socioeconómica de la Europa preindustrial (Collins, 1986).
Las lógicas de mecanización y racionalización del trabajo iniciadas en siglos
pasados verían una de sus máximas expresiones en el orden estricto y lógicas de
dirección industrial que permitió acoplar el cuerpo humano en la cadena de mon-
taje de la fábrica taylorista de principios del siglo XX2. En dicho contexto indus-
trial, y a fin de facilitar y controlar el proceso de ensamblaje, se desarrollaron
diversos métodos para el estudio científico del trabajo entre los que se incluían
estudios fisiológicos de los movimientos corporales óptimos, el uso adecuado de
la energía humana y la regulación del cansancio del trabajador (Huhtamo, 1999).
Desde esta teoría de dirección científica del trabajo, el cuerpo humano se repre-
senta como una máquina más, como un “motor humano”, a la hora de conseguir
un óptimo acoplamiento a la cadena de producción. Las fuerzas de trabajo fueron
por tanto ordenadas y ensambladas en función de la organización estructural de la
fábrica taylorista.
En momentos posteriores, la mecanización y la automatización se extendieron a
las tecnologías de entretenimiento (cine), los transportes de masas (trenes) y más
tarde a los electrodomésticos y a la educación. Todo ello supuso que un gran sec-
tor de la población se familiarizara con la cara más amable de las nuevas tecnolo-
gías, ahora también al servicio de las gentes en una diversidad de esferas sociales
y funciones, más allá del trabajo mecánico (Benjamin, 1973). Todo ello daría
lugar a que las tecnologías, y sus múltiples usos y representaciones, pasaran a for-
mar parte de los recursos disponibles para pensar y actuar sobre nosotros mismos
y los demás como efecto y mediadores de socialización indisociables de otros
procesos de la sociedad moderna industrial.
A partir de esta concepción “integrada” de lo social y lo tecnológico entendemos,
por ejemplo, el sentimiento de extraña e inquietante intimidad que sentimos entre
desconocidos en los transportes públicos, y el modo que estas nuevas relaciones
(y mediaciones tecnológicas) contribuyen desde el comienzo de la modernidad a
redefinir las nociones de lo público y lo privado (Certeau, 1992) o entre lo tecno-
lógico y lo sexual (Gordo López y Cleminson, 2004). Estas mediaciones “tecnoso-
ciales” afectarían igualmente a las nociones de infancia y juventud, su educación
y gobierno, como ilustramos a continuación.
2. En línea con esta perspectiva Gigerenzer (1997) mantiene que el diseño y estructura de los primeros ordena-
dores obedecían a la organización del trabajo y la distribución espacial de estas primeras fábricas de la Revolu-
ción Industrial con plantas de producción diáfanas —hardware— y cabinas de dirección en posiciones centra-
les, elevadas y en control —software—.
1. INFANCIA, JUVENTUD Y TECNOLOGÍA: SITUANDO LA MADEJA RELACIONAL (cid:2) 9
Messenger-1-4.0 19/6/06 11:17 Página 10
2. TECNOLOGÍA Y JUVENTUD: REPRESENTACIONES TÓPICAS
En el escenario de una progresiva tecnificación y racionalización de la sociedad
occidental industrial, las nociones abstractas y homogéneas de infancia se han
prestado a un continuo juego de domesticación y marketingde lo tecnológico. La
infancia, el niño (en abstracto y masculino) ha sido reservorio de múltiples juegos,
siendo uno de ellos representar la cara humana de la tecnología (Burman, 1998).
Una representación que a su vez contrarresta las asociaciones existentes entre los
avances tecnológicos, el miedo, la fatiga y la explotación asociadas a las organi-
zaciones y las estructuras de producción de épocas anteriores.
Las primeras apariciones en público del ordenador se produjeron en programas de
televisión, en viñetas cómicas de periódicos y en historias de ciencia ficción, per-
mitiendo que el ordenador pasara a formar parte de gran parte de los hogares de
la sociedad industrial desde la segunda mitad del siglo XX. Como señala Huhtamo
(1999: 17) “los medios de comunicación, la prensa, el cine y la novedad de la
época, la televisión, desempeñaron un papel esencial en esta propagación”. La
aparición en los medios de comunicación servía para aprovechar su novedad con
fines económicos, al tiempo que convertía al ordenador en una máquina familiar
pero extraña.
Así lo ilustra la psicóloga evolutiva y de la educación E. Burman (1998), al afirmar
que el niño presenta la cara humana, el lugar de encuentro y vehículo socializa-
dor con el alien tecnológico, quien a su vez muestra rasgos infantiles pero distan-
tes (como queda claramente ilustrado en el film ET)3. Este juego de diferencias y
similitudes gana en intensidad según nos aproximamos a los medios y lógicas tec-
nológicas actuales. A continuación veremos el modo en que distintas representa-
ciones homogéneas y abstractas de infancia-juventud conceden carta de naturale-
za a prescripciones morales, sociales y económicas.
En la literatura especializada aparecen dos posturas bien diferenciadas4: aquellas
que proponen que los medios, en especial la televisión y las nuevas tecnologías
de la información, han supuesto una erosión de los límites entre la infancia y la
edad adulta, y aquellas otras que ven en las nuevas tecnologías un recurso de
liberación para los adolescentes y los jóvenes.
La primera postura representa a los jóvenes con una predisposición casi natural
hacia determinados medios de comunicación audiovisuales (televisión, multime-
dia) a diferencia de los medios en formato impreso. Estas explicaciones atribuyen
a los medios de comunicación un poder e influencia singular para explotar la vul-
nerabilidad, desmantelar la individualidad y destruir la inocencia de los más jóve-
nes. Defienden la idea de que el medio escrito fomenta la abstracción y el pensa-
3. Además de sus muchas bondades, los niños y las niñas (como las tecnologías) también han sido representa-
dos como inhumanos, peligrosos; en fin, pequeños “monstruos” (Gordo López y Burman, 2004).
4. Los argumentos en esta sección están inspirados en el trabajo de Buckingham, 2000.
10 (cid:2) JÓVENES Y CULTURA MESSENGER
Description:Tecnologías de integración tecnosocial: el fenómeno messenger según
Weber, fueron centros altamente estructurados y tecnificados, como indica. 1.